El guardián entre el centeno
Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata y, segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las Navidades pasadas, antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco. A D. B. tampoco le he contado más, y eso que es mi hermano. Vive en Hollywood. Como no está muy lejos de este antro, suele venir a verme casi todos los fines de semana. Él será quien me lleve a casa cuando salga de aquí, quizá el mes próximo. Acaba de comprarse un «Jaguar», uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como si nada. Cerca de cuatro mil dólares le ha costado. Ahora está forrado el tío. Antes no. Cuando vivía en casa era solo un escritor corriente y normal. Por si no saben quién es, les diré que ha escrito El pececillo secreto, que es un libro de cuentos fenomenal. El mejor de todos es el que se llama igual que el libro. Trata de un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie porque se lo ha comprado con su dinero. Es una historia estupenda. Ahora D. B. está en Hollywood prostituyéndose. Si hay algo que odio en el mundo es el cine. Ni me lo nombren.
Empezaré por el día en que salí de Pencey, que es un colegio que hay en Agerstown, Pennsylvania. Habrán oído hablar de él. En todo caso, seguro que han visto la propaganda. Se anuncia en miles de revistas siempre con un tío de muy buena facha montado en un caballo y saltando una valla. Como si en Pencey no se hiciera otra cosa que jugar todo el santo día al polo. Por mi parte, en todo el tiempo que estuve allí no vi un caballo ni por casualidad. Debajo de la foto del tío montando siempre dice lo mismo: «Desde 1888 moldeamos muchachos transformándolos en hombres espléndidos y de mente clara». Tontadas. En Pencey se moldea tan poco como en cualquier otro colegio. Y allí no había un solo tío ni espléndido, ni de mente clara. Bueno, sí. Quizá dos. Eso como mucho. Y probablemente ya eran así de nacimiento.
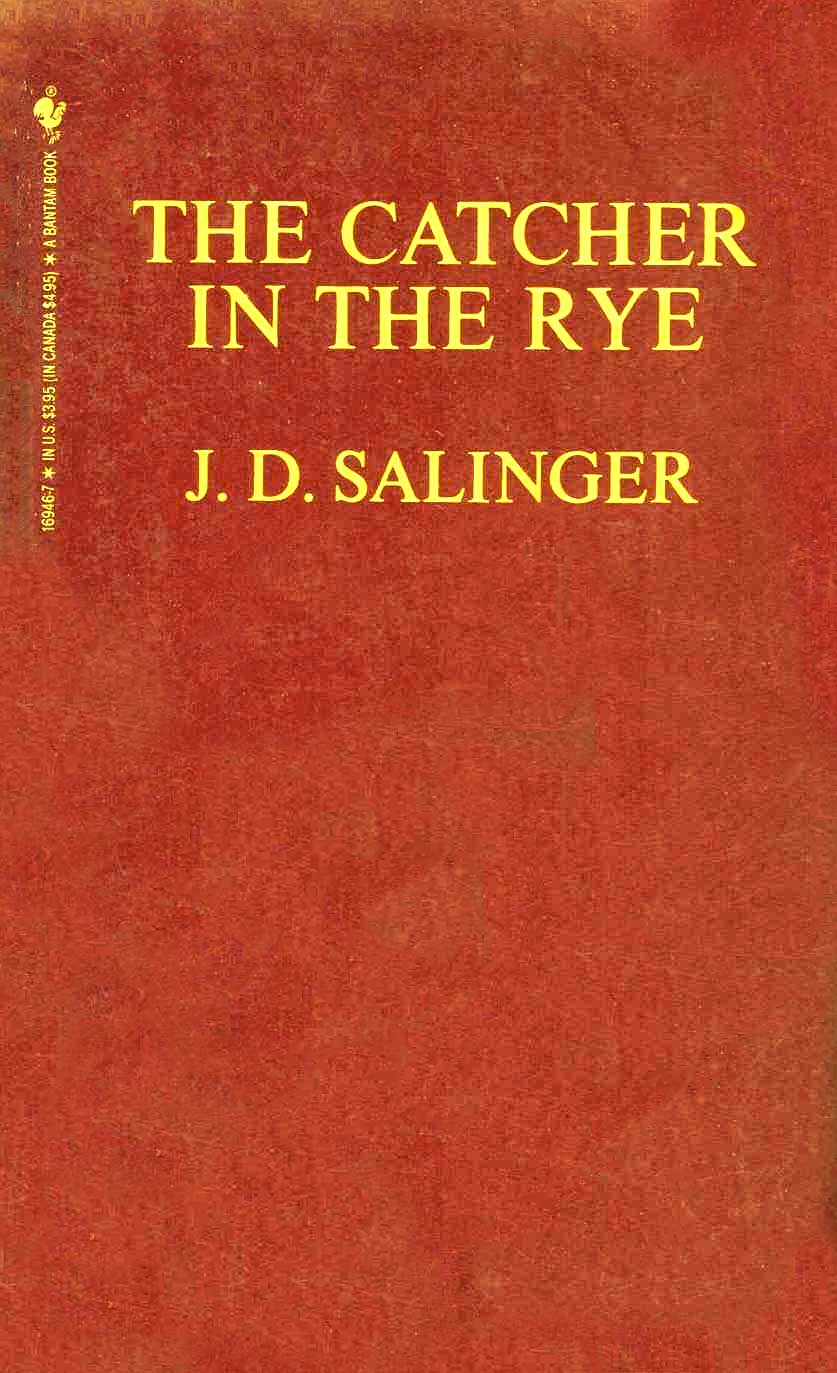
Pero como les iba diciendo, era el sábado del partido de fútbol contra Saxon Hall. A ese partido se le tenía en Pencey por una cosa muy seria. Era el último del año y había que suicidarse o poco menos si no ganaba el equipo del colegio. Me acuerdo de que hacia las tres de aquella tarde estaba yo en lo más alto de Thomsen Hill junto a un cañón absurdo de esos de la Guerra de la Independencia y todo ese follón. No se veían muy bien los graderíos, pero sí se oían los gritos, fuertes y sonoros los del lado de Pencey, porque estaban allí prácticamente todos los alumnos menos yo, y débiles y como apagados los del lado de Saxon Hall, porque el equipo visitante por lo general nunca se traía muchos partidarios.
A los encuentros no solían ir muchas chicas. Solo los más mayores podían traer invitadas. Por donde se le mirase, era un asco de colegio. A mí los que me gustan son esos sitios donde, al menos de vez en cuando, se ven unas cuantas chavalas aunque solo estén rascándose un brazo, o sonándose la nariz, o riéndose, o haciendo lo que les dé la gana. Selma Thurner, la hija del director, sí iba con bastante frecuencia, pero, vamos, no era exactamente el tipo de chica como para volverle a uno loco de deseo. Aunque simpática sí era. Una vez fui sentado a su lado en el autobús desde Agerstown al colegio y nos pusimos a hablar un rato. Me cayó muy bien. Tenía una nariz muy larga, las uñas todas comidas y como sanguinolentas y llevaba en el pecho unos postizos de esos que parece que van a pincharle a uno, pero en el fondo daba un poco de pena. Lo que más me gustaba de ella es que nunca te venía con el rollo de lo fenomenal que era su padre. Probablemente sabía que era un gilipollas.
Si yo estaba en lo alto de Thomsen Hill en vez de en el campo de fútbol, era porque acababa de volver de Nueva York con el equipo de esgrima. Yo era el jefe. Menuda cretinada. Habíamos ido a Nueva York aquella mañana para enfrentarnos con los del colegio McBurney. Solo que el encuentro no se celebró. Me dejé los floretes, el equipo y todos los demás trastos en el metro. No fue del todo culpa mía. Lo que pasó es que tuve que ir mirando el plano todo el tiempo para saber dónde teníamos que bajarnos. Así que volvimos a Pencey a las dos y media en vez de a la hora de la cena. Los tíos del equipo me hicieron el vacío durante todo el viaje de vuelta. La verdad es que dentro de todo tuvo gracia.
La otra razón por la que no había ido al partido era porque quería despedirme de Spencer, mi profesor de historia. Estaba con gripe y pensé que probablemente no se pondría bien hasta ya entradas las vacaciones de Navidad. Me había escrito una nota para que fuera a verlo antes de irme a casa. Sabía que no volvería a Pencey. Es que no les he dicho que me habían echado. No me dejaban volver después de las vacaciones porque me habían suspendido en cuatro asignaturas y no estudiaba nada. Me advirtieron varias veces para que me aplicara, sobre todo antes de los exámenes parciales, cuando mis padres fueron a hablar con el director, pero yo no hice caso. Así que me expulsaron. En Pencey expulsan a los chicos por menos de nada. Tienen un nivel académico muy alto. De verdad.
J. D. SALINGER: UNA LEYENDA QUE PERDURA
El 1 de en enero se celebra el centenario de un escritor que cuidó de su vida personal con un celo obsesivo, J. D. Salinger.
Se diría que Jerome David Salinger realmente descansó en paz el día de su muerte, a los noventa y un años. Su vida en cierta manera ya había acabado en 1951, con El guardián entre el centeno, porque a partir de esa fecha empezó otra, angustiosa, solo sobrellevada por sus prácticas de budismo zen, en la que quiso proteger su intimidad hasta lo enfermizo. Así, si un atrevido pretendía escribir su biografía —caso de Ian Hamilton, con J. D. Salinger: A Writing Life—, el autor le demandaba. Algo que no prosperaría, aunque el libro, merced a una orden judicial, no pudiera dar extractos literales de las cartas del biografiado. Incluso su hija Margaret quiso dar su opinión del genio cascarrabias en El guardián de los sueños (2000), en que se decían cosas verdaderamente íntimas y humillantes, de orden escatológico y sexual, sobre el escritor.
La leyenda y la extravagancia que lo rodearon no hizo más que aumentar a medida que los estudios sobre su vida y obra se iban sucediendo hasta su muerte, en 2010, y póstumamente. Celoso de su intimidad hasta límites enfermizos, Salinger se negó a ceder a las exigencias de una época marcada por la imagen y las entrevistas. Su corta obra publicada —aparte de El guardián entre el centeno, Nueve cuentos, Franny y Zooey, Levantad, carpinteros, la viga del tejado y Seymour: una introducción— a lo largo de los años 1951-1963, devino una influencia inmensa para las generaciones siguientes; lo cual se extendió cuando surgieron ciertas informaciones sobre los escritos que fue preparando —escribiendo para su propio placer, como reveló a un amigo— y que podían ver la luz en breve. Sin embargo, aquellos cinco libros que estaban proyectados para que vieran la luz entre los años 2015 y 2020 no tienen visos de publicarse por la negativa de los herederos del escritor.
Hasta El guardián entre el centeno, este hijo de comerciantes judíos se orientó hacia el ambiente militar, estudiando en la Academia de Valley Forge, en Pensilvania. Pero ya de muy joven hizo sus primeros pinitos en el relato corto, colaborando con diversas revistas neoyorquinas: en los años cuarenta, vieron la luz varios de sus cuentos e incluso un par de capítulos de la que sería su inmortal novela. En su cabeza crecía la historia que protagoniza el adolescente Holden Caulfield mientras, como voluntario, participaba en la Segunda Guerra Mundial, nada menos que en el desembarco de Normandía.
Tras la experiencia bélica, Salinger contrajo matrimonio con una médica francesa, pero la unión no duró mucho, y luego probó suerte de nuevo en 1955, con otra mujer de la que divorciaría doce años más tarde. Solo era el comienzo de una relación con el otro sexo verdaderamente difícil, como el caso que sufriría en 1972, cuando una chica de dieciocho años subastó las cartas que Salinger le había escrito. Poco a poco, Salinger va desarrollando una personalidad contradictoria, que busca en el budismo una calma que él mismo, por sus reacciones públicas, está lejos de hallar. Su personaje más famoso es en cierta medida como él, un inadaptado social: Caulfield constituye la representación del hombre incomprendido, y más si cabe en su edad adolescente.
Salinger parece él mismo un hombre de perpetua pubertad, hiperestésico, intratable incluso. Todo lo cual le lleva a decidir una especie de encerramiento propio. Abandona Manhattan y se traslada a una localidad de New Hampshire; no desea publicar nada más, como si su éxito hubiera extremado su inadaptación. Y entonces parece como si hubiera desaparecido: quiere escapar de los ojos curiosos, de los flashes, de los periodistas; ni siquiera permite ilustraciones en las portadas de sus libros; una actitud que solo consigue aumentar la curiosidad de la gente, afianzar una leyenda que empezó pronto en torno a él y aún se mantiene viva.













