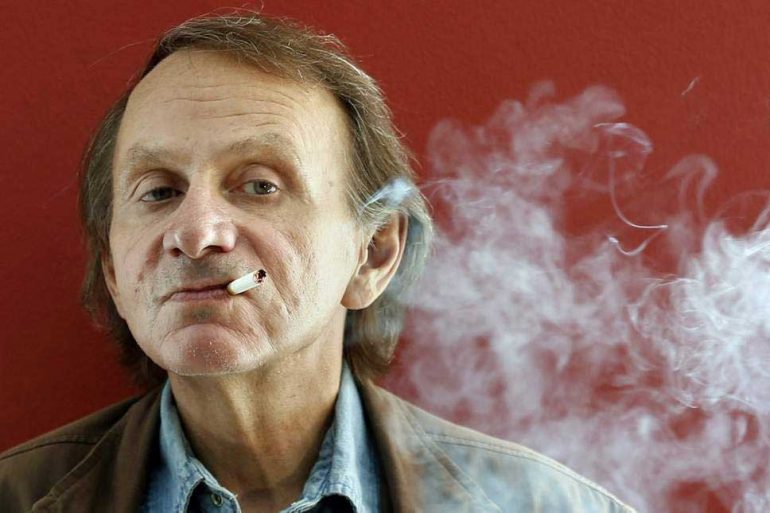«Una vez más, el autor nos fracturará. Será apreciado o aborrecido, pero no dejará indiferente a nadie»
Los personajes masculinos houellebecquianos que conocimos en Las partículas elementales o El mapa y el territorio y, más recientemente, en Sumisión nunca son iguales pero, sin lugar a dudas todos son hermanos en el desencanto, la neurastenia, incluso depresivos totales; con los sueños y los deseos aniquilados por el triunfo del liberalismo económico, la quiebra del amor eternamente frustrada; continuamente estrellándose contra el silencio de Dios, y sin encontrar alguna razón para seguir viviendo o alguna secreta promesa de redención o modesto consuelo. Una metáfora, por cierto, aplicable a Europa, que primero fue un continente con futuro, para convertirse, poco a poco, en un territorio encaminado a la deriva y, en la actualidad avanzar hacia la decadencia. Florent-Claude Labrouste es, en Serotonina, el último avatar de estos antihéroes y el autor le ha convertido en su portavoz, en el heraldo de su visión de cucaracha kafkiana mundial.

Con derecho a diseccionar y analizar cuanto le rodea, se ha encargado de denunciar el turismo sexual, la corrupción que el poder y el dinero provocan en el ser humano, nuestra incapacidad de amar… y ahora se ocupa de Europa. Para ello se sirve de un paria que odia su nombre —no es para menos, llamándose Florent-Claude—, de cuarenta y seis años, que toma un nuevo serotoninérgico que le provoca náuseas e impotencia. Un millonario que trabaja para el Ministerio de Agricultura francés y que arranca su travesía en Almería, continúa en París para dar con sus huesos en una Normandía plagada por los disturbios de los agricultores (anticipación de los actuales chalecos amarillos). Allá donde vaya, no sólo su vida se hunde sino que comprueba que el amor es una invención, un «sentimiento burgués», que el sexo está sobrevalorado, que el viejo continente se va a pique y que su propia vida se hunde cuando hasta las ratas de su imaginación han saltado del barco de sus esperanzas. Con la cultura ocurre lo mismo. Ya no puede ni aferrarse en medio del océano de mierda a la tabla de Proust o Mann. No obstante, a medida que la mirada del escritor se hace más profunda, se convierte en humana. Su cinismo provocador e ilimitado, mezclado con ira mordaz, se completa con una especie de empatía subrepticiamente tierna.
«Así que aquí estoy solo en la tierra, sin tener un hermano, ni un vecino, ningún amigo, ninguna sociedad que no sea yo», tomará prestado de Rousseau, para evocar su propia soledad. Dibujará también a Lamartine («¿Pero por qué me arrastra a estas escenas pasadas? […] Quiero soñar y no llorar, nos recordará a medida que despliega el hilo de su vida y la secuencia de circunstancias que lo llevaron al estado en el que se encuentra, es decir, “Más allá de las lágrimas”, en la etapa en la que el anciano animal, magullado y herido de muerte, busca refugio para acabar con su vida»). Todo lo dicho, no obsta para que el autor ataque a diestro y siniestro cuanto le rodea. De los holandeses dirá que son «una raza de comerciantes y oportunistas multilingües», los ingleses (aún europeos) «casi tan racistas como los japoneses». No será menos hiriente con las clases parisinas fáciles, tontorronas y ecoresponsables. Es la ley de la farsa houellebecquiana, tan próxima a Beckett.
Filosofará al tiempo que blasfemará, mientras rememora sus relaciones sentimentales, marcadas por la catástrofe… como le ocurrió con su novia danesa que trabajaba un bufete de abogados, o aquella aspirante a actriz que terminó leyendo textos de Blanchot en la radio, o la actual amante japonesa con la que ya ni se acuesta pero ha grabado escabrosos vídeos pornográficos. Nuestro protagonista dejará el trabajo y se dedicará a despotricar del logos y la nada. Hasta que se encuentra con un amigo aristócrata cuya vida parecía perfecta y que le enseña a manejar un fusil: así llega a acunar un proyecto disparatado, en la cúspide de su malestar —¿bajada del estado de ánimo, hipertimia… lucidez?—, aunque nunca será capaz de concretarlo. Lo que arruina las tradiciones cotidianas y la identidad francesa en la era Macron, está provocado por el dominio crematístico y el ultraliberalismo. En respuesta a ese escenario, el protagonista planifica su propia desaparición. Y hasta aquí puedo contar.
Una vez más, el autor nos fracturará. Será apreciado o aborrecido, pero no dejará indiferente a nadie. Especialmente porque su náusea es de otra clase que la de Sartre.
Este último juzgó desde la altura de su derecho a «los otros». Houellebecq, en cambio, es uno de ellos. Y eso es lo que te molesta. Su manera de transformar la ficción en el más bello de los juegos de masacres, cuya gratuidad no es lo menos atractivo, es preocupante. Y maravilloso.