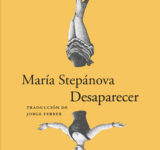La inteligencia artificial ha sido un tema ampliamente tratado en la ficción literaria, desde la tradición judía del Golem y el monstruo de Frankenstein hasta llegar a las novelas de ciencia ficción donde la confianza en la robótica, el temor a los autómatas y la amenaza de una tecnología descontrolada y siempre vigilante se aúnan con frecuencia en un marco de futuros distópicos. Quédate este día y esta noche conmigo, la última novela de Belén Gopegui publicada por Literatura Random House, no se ciñe exclusivamente a este asunto, sino que lo combina con una reflexión derivada del mismo y centrada en la explotación laboral o lo erróneo de un sistema que consideramos, por pura inercia, irreemplazable y obligatorio.
Son tantas las ideas que acuden a la mente durante la lectura de la última novela de Belén Gopegui, quizá la más teórica hasta la fecha y que no necesita de sucesos trepidantes para resultar igualmente apasionante, que parece conveniente citar el siguiente párrafo de Alfonso Berardinelli como punto de partida para empezar a acercarnos a ellas. En su artículo «Contra la desmemoria 2.0», el crítico se pregunta qué queda de humano en nosotros si transferimos todas nuestras habilidades a una inteligencia artificial:
«Si todos pasamos, hoy, veinte horas al día entre el teléfono móvil, el ordenador y la tablet, no recibiremos como premio el aumento de la potencia de nuestros poderes mentales, sino más bien una incapacidad cada vez mayor para concentrarnos, para pensar (…). No sé qué neurólogo sería capaz de garantizar que, eliminando y delegando en la máquina cada vez más funciones cerebrales, nuestro cerebro mejorará en lugar de empeorar: ¿dónde terminará la memoria, madre de todas las Musas; la voluntad, que permite llevar a cabo elecciones; la sensibilidad, que nos vincula con el ambiente físico; la habilidad manual, que caracterizó al Homo Habilis, la capacidad de orientación en el espacio y, sobre todo, de reflexión que nos es propia como seres humanos? (…). Cuanto más inteligente es la máquina, más inteligentemente secuestra tu inteligencia. Serás precisamente tú quien delegue encantado, como si fuese una liberación, aquello que antes hacías de forma autónoma: recordar, ponderar y elegir, visualizar, organizar conocimientos y datos, ponerlos en relación entre ellos».
Si hay dos reflexiones que descollan en esa riada torrencial que es Quédate este día y esta noche conmigo son la del determinismo y la metafísica que nos distingue como humanos. Es un lugar común en el imaginario colectivo sospechar que el trasvase, cada vez mayor, de capacidades y habilidades humanas a las máquinas puede hacer que éstas alcancen incluso la capacidad de razonar y el deseo de imaginar. Si las máquinas nos deshumanizan, entendiendo deshumanizar en el más estricto sentido berardinelliano, entonces quizá no sea descabellado pensar que es el turno de los robots para empezar a desarrollar cualidades hasta hoy consideradas exclusivamente humanas, y la inmediata pregunta que se deriva de esto es: ¿en qué lugar nos deja semejante situación, aún más cuando nuestra existencia ya ni siquiera es real sino que está sometida a empresas y mercados? En un mundo en que el trabajo nos anula y nos aliena, nos disfraza de máquinas haciéndonos perder nuestra esencia humana, nos arrebata nuestro derecho a ser, a actuar y a relacionarnos de manera auténtica y no nos permite evolucionar como podríamos y deberíamos, quizá el arraigo de los robots sea de mayor coherencia y su respuesta incluso más humanizada que la nuestra. Quizá está llegando el momento en que ellos saben expresar mejor aún que nosotros las ideas que hemos canalizado durante siglos a través de la función comunicativa del lenguaje. «Entre existir y no existir no hay una barrera ni un salto discontinuo sino grados y aproximaciones», se afirma en un momento de la novela. Los robots habitan este limbo intermedio entre la existencia y el vacío. Dotados de una vida en suspenso, simulada, los robots han constituido siempre uno de los temas más románticos de la literatura y la ciencia ficción. Por melancólicos y trágicos, por ser como niños sin infancia, ingenuos monstruos de Frankenstein que inspiran a la vez asombro, terror y piedad. Criaturas desarraigadas que no pertenecen a ninguno de los dos lados, en búsqueda o cuestionamiento constante, o quizá, para tranquilidad de nuestra propia conciencia, ésta también se trate de una apreciación puramente humana y no se corresponda con su realidad. ¿Qué pueden buscar las máquinas o cuestionarse sobre lo que no han sido programadas, de qué pueden preocuparse? ¿De nosotros, tristes e insignificantes seres que tampoco existimos para ellos? ¿Y nosotros mismos no somos también robots? La metafísica de ambos se mezcla y se solapa en nuestros días, y es lo que queda reflejado en unas páginas que no versan específicamente sobre los robots como personajes principales sino que valoran la posibilidad de que los humanos lo seamos hoy más que nunca: basta considerar que la comunicación entre humanos se realiza con mayor frecuencia a través de máquinas y éstas aparecen en nuestro día a día como intermediarios siempre necesarios. Según un estudio, en 2030 dejaremos de tener sexo por culpa de las tecnologías. El dato viene al caso porque ésta es también, y sobre todo, una historia de relaciones humanas a todos los niveles, no sólo el de pareja: relaciones de amistad, laborales, familiares, sentimentales, de dependencia.
Por todas estas razones se arrastra desde las primeras páginas del libro una especie de nostalgia por algo que estamos perdiendo cada vez más rápido, algo irreemplazable, que algún ente abstracto y poderoso nos está sustrayendo. Y es por ello, como no podía ser de otra manera, por lo que la crítica socioeconómica también está muy presente, junto a la sensación descorazonadora de que tantas herramientas útiles no se han empleado para construir ni para crecer, sino para imponer lo preestablecido y perpetuar el mismo bucle del absurdo. Porque no sólo nos deshumanizamos al delegar en máquinas nuestras funciones cerebrales, también nos vamos convirtiendo en máquinas al someternos, al ejecutar órdenes extrañas, al aceptar y repetir comportamientos autómatas sin cuestionarlos. Recordemos la cita de Orwell en 1984: «No era deseable que los trabajadores tuvieran sentimientos políticos intensos». El ideal es, por tanto, ser robots que ni protesten ni demuestren inquietudes de ningún tipo en un mundo que sólo exige acción y resultados prácticos y cuyas mil prosaicas preocupaciones interrumpen o impiden lo único que es verdaderamente importante: el estado de contemplación que siempre es previo a la sabiduría.
Google es la individualización del sistema entero, a quien los dos protagonistas dirigen su carta, considerando la sociedad capitalista como la máquina trituradora por antonomasia, esa delirante rueda de hámster que hay que mantener siempre girando aunque jamás vaya a llegar a ninguna parte. Aquí está prohibido detenerse a pensar un minuto. Perder el tiempo con futilidades (y ahora pienso en ese tratado indispensable de Nuccio Ordine que es La utilidad de lo inútil) es el peor delito imaginable, mucho más que hacer cualquier propuesta de cambio. Pero si todo modelo inicial o máquina defectuosa admite correcciones y modificaciones para mejorarla, ¿por qué el nuestro no? ¿Por qué tanta resistencia al cambio y por el contrario tanta resignación pese a haber comprobado con creces que este modelo no funciona y que otro daría mejores resultados? Es una teoría que puede parecer revolucionaria, y los textos de Gopegui siempre lo han sido en cuanto a su innegable compromiso político y social, pero analizada en frío no se revela más que como pura lógica aplicada. El «antisistema», como el «antipatriota», no es aquel que desea destruir estos conceptos y reducirlos a la nada, sino mejorarlos. Detrás de la crítica furibunda se alza siempre el dolor y el deseo de corregir los fallos de aquello que se ataca, precisamente porque creemos que es posible y obligatorio hacerlo funcionar mejor en lugar de resignarnos a la mediocridad o a la injusticia. Por ello, la apelación individualizada a Google puede entenderse como una apelación universal a la sociedad de la tecnología y a la vez un mensaje a todos nosotros, al propio futuro, una llamada a la acción. Una carta de amor y de reproche a Google a falta de humanos al otro lado a quienes dirigirla, aunque la supuesta máquina receptora de esta larga misiva se humaniza conforme la va leyendo: parece dudar, interesarse, inquietarse. Porque quizá sólo desde el amor pueden hacerse los más certeros reproches, y quizá hemos llegado a subestimar el poder mágico de las palabras, la fuerza todavía intacta, incorruptible y seductora de nuestro mayor logro como seres humanos: el lenguaje. «Somos máquinas narrativas. Nos defendemos del hambre con los alimentos. De la falta de control sobre las cosas, nos defendemos con la narración».
Así pues, lo que hacen Olga y Mateo al redactar sus exigencias a la empresa que demanda solicitudes de empleados es, sobre todo, reafirmarse en su propia singularidad y reclamar esa individualidad como sujetos únicos frente al sistema que quiere igualarnos a todos. No se pliegan a lo que la empresa pide, escriben lo que necesitan ellos. Muestran su superior dignidad frente al sistema. Inician su pequeña revolución. Niegan ser máquinas respondiendo a otras máquinas y se confirman como seres humanos todavía con poder de decisión en ese estrecho margen que les queda, con imaginación y voluntad para hacer algo distinto.
Ambos son también la demostración de que las relaciones humanas todavía son posibles. La precariedad, la alienación, las vidas miserables, las ofensas constantes al individuo, la sed de justicia, la ilusión de libertad cuando no existen recursos, la esclavitud a la que nos aboca el mercado laboral, la falacia de «morder la mano que nos da de comer» cuando son las empresas quienes nos necesitan y explotan a voluntad, las diferencias injustas e insalvables que el sistema establece entre nosotros y condiciona nuestras relaciones… todas estas derivaciones del tema principal se van entretejiendo junto con el del azar y el libre albedrío en las conversaciones de esos dos protagonistas convertidos en maestra y aprendiz, que establecen una relación de dependencia mutua desde que se encuentran por primera vez en una biblioteca: está ahí, permanente en sus diálogos, el deseo y la necesidad de compañía, de reafirmarse, una vez más, uno en el otro a través de la presencia humana y de la interacción real, teniendo enfrente otro rostro que responda y no una simple pantalla. Internet es la nueva biblioteca de Alejandría que ordena el mundo, el actualizado oráculo de Delfos que nos lo explica con sus respuestas ambiguas y nunca inocentes. De ellas extraemos lo que más nos conviene y lo adaptamos a nuestras necesidades o a los límites que somos capaces de tolerar. Pero seguimos necesitando las bibliotecas tradicionales para acompañarnos unos a otros, para escuchar el murmullo de las mentes que leen y reflexionan a la vez. Compañía y simultaneidad es lo que buscamos en esas salas concretas, pobladas de semejantes, y que no podemos encontrar en las asépticas y abstractas estancias de Internet, por eso no es casualidad que Olga y Mateo las frecuenten, se busquen y conversen en ellas. Y el asunto principal sobre el que conversan, y que apuntábamos al principio, es aquel al que tratan de dar respuesta a través de las siguientes preguntas, manteniendo los dos posturas encontradas:
¿Nos guía el determinismo? ¿Somos la consecuencia del momento histórico, de nuestro género, de nuestra biología, de traumas y de hechos pasados? ¿No tenemos ningún control sobre nuestras decisiones? ¿Qué explica las pautas según las que nos comportamos? ¿Nuestras células, nuestras vivencias, nuestra situación social? ¿Podemos rebelarnos contra ellas o son jaulas definitivas? Y este determinismo, de ser cierto, ¿supone alivio o condena al demostrar que actuamos por impulsos que en realidad no nos pertenecen, que son inevitables?
Mateo no quiere creer en el determinismo de los condicionantes sociales y económicos que nos han venido impuestos, se rebela furiosamente contra ellos aunque en el fondo de su posicionamiento con el libre albedrío comprende que tales factores son inevitables, lo cual le conduce a una mayor desazón. Con el idealismo de la juventud, no cree que la historia la escriba el destino sino las pésimas gestiones políticas, los millones no invertidos en educación e investigación, los gobiernos egoístas que aplastan a los ciudadanos y les impiden desarrollarse en plenitud y vivir experiencias valiosas y útiles. Las desigualdades no son genéticas, son impuestas.
Olga no tiene un espíritu más conformista, simplemente ha llegado a una edad en que considera que ya no vale la pena torturarse pensando en las opciones que apartó y los caminos que no escogió. Para una mente práctica y matemática como la suya, que además cree en gran medida en la influencia de la aleatoriedad en la formación del universo y la intervención del azar en nuestras vidas, no tiene sentido ni utilidad reconcomerse con qué habría sucedido en cada caso. Nuestros actos, incluso la deriva histórica de la humanidad, se explican en gran parte a través de conexiones no predecibles. ¿Era inevitable por tanto acabar en este sistema que nos destruye, o han construido los propios poderes fácticos esa serie de factores y casualidades que nos han llevado hasta aquí pese a existir otras posibilidades, otro tipo de organización social más justa? Ésa es la gran duda, el planteamiento expuesto por Gopegui en última instancia.
Cuando la realidad exterior se derrumba insatisfactoria y expoliada y no es capaz de ofrecer ningún futuro, Internet es la vía de escape inmediata. Vivir en una pantalla, en una realidad virtual donde construimos vidas de mentira y felicidad inventada, se presenta como solución perfecta frente a la tristeza y la desesperación, hasta que llega un punto en que el desajuste entre la miserable vida real y los mundos idílicos de Instagram es demasiado estridente como para seguir obviándolo. Internet no es sólo el culpable de una realidad tergiversada, también nosotros mismos, que acotamos nuestras fuentes de información a nuestros círculos de Twitter y decidimos qué periódicos leer y cuáles no. Digerimos así una información que nos llega de manera sesgada y que además nosotros mismos seleccionamos para conformarnos con una visión más cómoda o afín a nuestras ideas. El determinismo ataca desde todos los frentes, parece imposible de batir. «Las personas seleccionan y remodelan la realidad percibida para que, de alguna forma, se aproxime a sus creencias sobre la clase del mundo en el cual vivir les parecería bueno, bello y verdadero». No es casual que aquí Gopegui emplee los tres términos esenciales que utilizaban los filósofos de la Antigüedad para referirse al mundo: la realidad, en la noción más clásica de la tradición occidental, se ha definido siempre en torno a lo bueno, lo bello y lo verdadero y ha aspirado a estos tres puntales como ideales supremos sobre los que explicarse y sostenerse. En estos parámetros cabe incluso la crítica a la llamada «posverdad» y el hecho de que una idea sea falsa no impide que sea creída y defendida por la masa si tiene implicaciones emocionales. Como advertía al comienzo de esta reseña, son miles las cuestiones que abarca esta novela, tantas y tan complejas que se hace difícil sintetizar su problemática y sus repercusiones. Pero la inteligencia de Gopegui nunca desarma, sino que ilumina y provee. Tres años después de su última novela, sus lectores hemos recibido con hambre Quédate este día y esta noche conmigo porque ya echábamos de menos la guía de una autora que ha sido siempre discreta y sigilosa en el mundo virtual de las redes sociales pero rotunda y poderosa en su palabra pronunciada o escrita. Consecuente con ella misma, Gopegui parece preferir y reivindicar la realidad exterior, no porque sea más agradable ni solícita, sino porque es sobre la que puede aplicar sus mejores herramientas de cuestionamiento y descripción. Esta realidad no es un fantasma sino la materia prima, original, de la que derivan todos los demás mundos posibles. Una vez más, y quizá de manera definitiva, ella ha vuelto a apuntar a lo real para presentarlo frente a nuestros ojos con más preguntas que respuestas pero, en cualquier caso, tan contundente y desnudo como aquel emperador que se paseaba con un traje que nunca existió.
REFERENCIAS
Desde hace décadas podemos encontrar cientos de referencias literarias y cinematográficas sobre la alienación laboral, el determinismo y la subordinación sin posibilidad de réplica a un sistema que acaba aplastando al ser humano y convirtiéndole en robot. Citaré sólo unos cuantos libros y películas muy conocidos por todos que, desde la ciencia ficción, la crítica social o la más inquietante distopía, tratan en profundidad estos temas:
1984 (George Orwell, varias editoriales), el clásico por antonomasia sobre una alarmante sociedad futura donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social a través de la constante presencia del Gran Hermano, personaje tan omnipresente como irreal que puede ser considerado una maquiavélica invención, pues nunca llega a revelarse su existencia real.
Un mundo feliz (Aldous Huxley, varias editoriales) trata como ninguna otra obra el tema del determinismo feroz y los peligros de programar a los seres humanos desde su nacimiento para convertirlos en autómatas enfocados exclusivamente a un oficio.
Bajo las ruedas (Hermann Hesse, Alianza) es una crítica demoledora al sistema educativo que sólo se interesa por el desarrollo académico de un alumno prodigio, obviando con trágicas consecuencias su desarrollo personal y emocional.
Yo, robot (Isaac Asimov, RBA) plantea cuán cerca de los seres humanos pueden estar los supuestos robots inteligentes a partir de proponerles una serie de ejercicios y problemas dirigidos a dilucidar sus capacidades sociales, intelectuales y éticas.
Solaris (Stanislav Lem, Planeta DeAgostini), un paso más en la concepción de criaturas inteligentes y su posibilidad de comunicarse con los seres humanos y de asimilar sus funciones y aspecto de modo escalofriante.
13,99 (Frédéric Beigbeder, Anagrama), sátira implacable sobre los absurdos engranajes del sistema capitalista, el ritmo delirante de nuestra sociedad de consumo y el sinsentido de unas relaciones laborales jerarquizadas sobre la inseguridad, los complejos, la estupidez y la codicia.
El patrón (Goffredo Parise, Sexto Piso), mezcla de tragicomedia y esperpento, registra el proceso de transformación del protagonista desde que se inicia como empleado en una gran empresa hasta convertirse en simple pieza de una maquinaria que se mantiene funcionando bajo el precepto de utilizar a los seres humanos como partes desechables e intercambiables.
Ayer (Agota Kristof, El Aleph) es la desoladora narración de un obrero inmigrante que sobrevive en su yerma rutina limitándose a realizar, como un autómata, las mismas acciones un día tras otro (levantarse, trabajar, comer, volver a acostarse) sin atisbo alguno de que nada cambie.
Días memorables (Michael Cunningham, Quinteto) combina tres historias interrelacionadas con la explotación laboral y la dependencia que el ser humano deposita en las máquinas como factor común, desde los tiempos de la Revolución Industrial hasta nuestros días.
Cuando éramos seres vivos (Nathalie Kuperman, La Esfera), una triste fábula sobre cómo los trabajadores pueden devenir en objetos inanimados al servicio de las empresas.
Las cosas (Georges Perec, Anagrama) relata el choque inevitable entre los deseos vitales de una pareja burguesa actual y su constreñida realidad en un entorno laboral frustrante que limita toda oportunidad de desarrollo personal e intelectual.
Revolutionary Road (Richard Yates), cuya adaptación cinematográfica resulta de una encomiable fidelidad a la obra original, desmonta la idealización del «sueño americano» mediante la caída en desgracia de un matrimonio joven e inconformista, cuyas altas aspiraciones no encuentran forma de encauzarse en la mediocre realidad que les rodea.
La hoguera de las vanidades (Tom Wolfe, Anagrama), situada en la Nueva York yuppie de los años ochenta, destapa las miserias morales de los adinerados corredores de Bolsa, su falta de escrúpulos y los entresijos de un sistema monstruoso que funciona como una enorme máquina trituradora de principios y valores.
En cuanto a películas que analizan total o parcialmente estas problemáticas (enajenación provocada por el sistema capitalista, división de clases, confrontación entre inteligencia artificial y humana, deriva de las relaciones interpersonales, tecnología dominante en un futuro sombrío, imposibilidad de escape), son de visión obligada las siguientes: Metropolis (Fritz Lang, 1927), Blade Runner (Ridley Scott, 1982), A. I. (Steven Spielberg, 2001), Ex machina (Alex Garland, 2015), Soy un cyborg (Park Chan-wook, 2006), Her (Spike Jonze, 2013), así como las series Enlightened (2011), Black Mirror (2011) y Westworld (2016).