Angelika Schrobsdorff
Después del extraordinario éxito de Tú no eres como otras madres, Angelika Schrobdorff vuelva a las librerías con otra novela de tintes autobiográficos, de la mano de otra cuidada coedición de Periférica & Errata naturae. Es esta la historia de una mujer que pierde su candidez, su inocencia, y se entrega a la furia de vivir sin ninguna preocupación moral, para ahuyentar los miedos que la acechan desde muy niña. Los hombres, los distintos hombres que pasan por su vida son tan sólo el medio para evadirse de la dura realidad, de la persecución y del hambre en el entorno de la Segunda Guerra Mundial.
Eveline es una víctima «culpable» de la Alemania derrotada, una joven perdida tanto en las calles arrasadas por los bombardeos como en los salones de baile y las villas de lujo. Y, por otro lado, los hombres siempre ocupan una posición de poder (y la ejercen), y van convirtiéndose, gradualmente, en su único universo.
«Me interesaban mucho más los soldados alemanes. No porque fuesen hombres, sino porque venían de mi patria. Sentía añoranza. Mi más ferviente deseo era conocer a uno de aquellos alemanes y hablar con él en mi propia lengua.»
«El hombre que acababa de entrar, con su elegante uniforme azul oscuro, me recordaba a mi padre de forma casi dolorosa.»
«Durante años había echado de menos la agitación que precede a todas las fiestas. Ahora volvía a sentirlo de nuevo, y casi llegué a olvidar que no se trataba de nuestra casa, que no eran nuestros invitados.»
el capitán de corbeta alemán
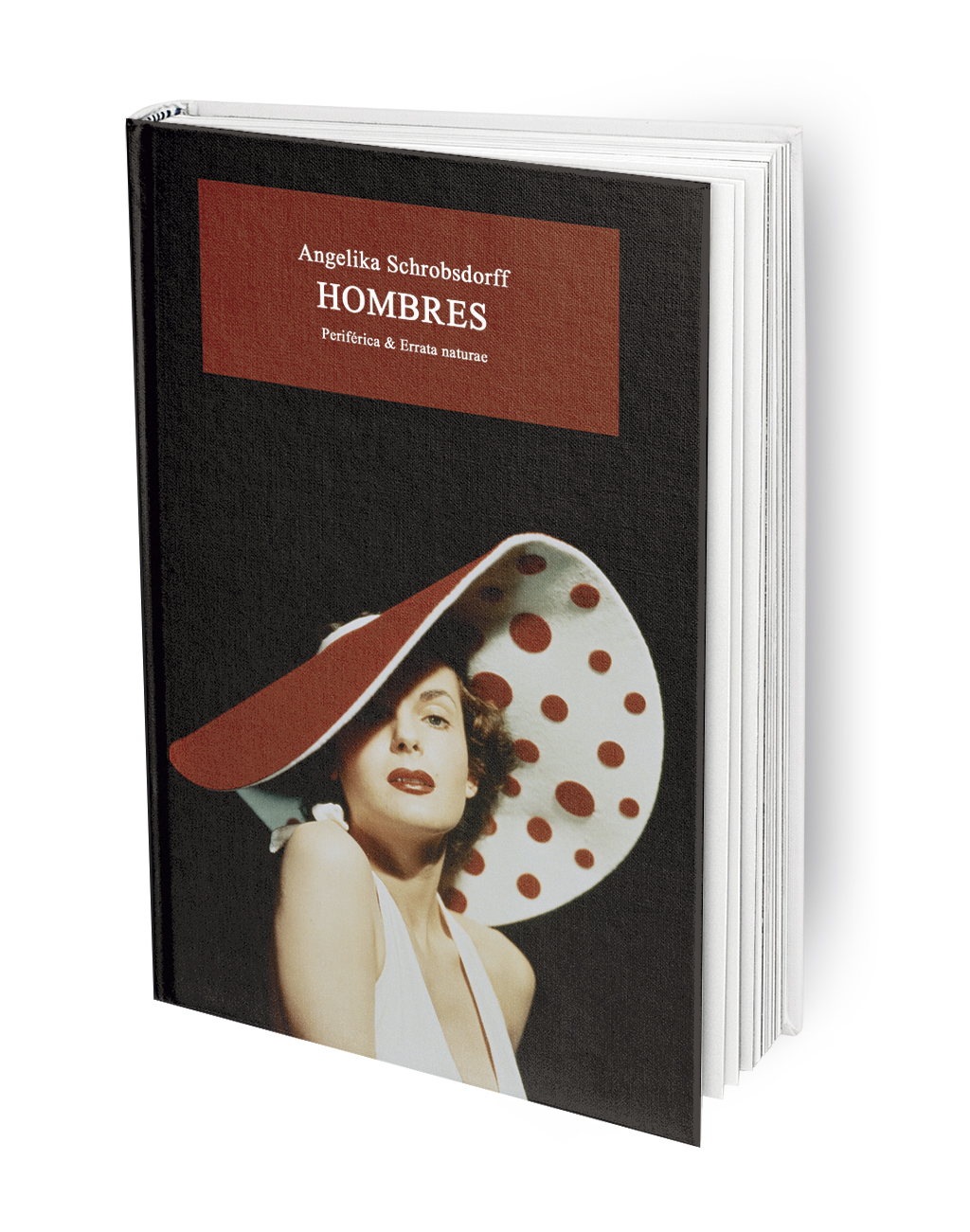
Cuando yo tenía catorce años, mi madre solía asegurar que era muy inmadura para mi edad. Y no sólo físicamente.
Esta afirmación me ofendía muchísimo, sobre todo cuando la exteriorizaba ante terceros. Pero mi madre parecía alegrarse, e incluso estar orgullosa de ello. Sólo mucho más tarde comprendí sus razones. Temía lo que podría ocurrir cuando fuese mayor.
Yo no podía más de impaciencia por llegar a desarrollarme. Mis piernas y brazos, largos y delgados; mis estrechas caderas y mi delgadísimo cuello me hacían desgraciada. Llena de amargura, me ponía ante el espejo y me comparaba con mis compañeras de colegio, todas parecían ya encantadoras jovencitas.
Me indignaban mis rígidos vestidos, que me llegaban hasta las huesudas rodillas y ocultaban el poco pecho que empezaba a tener. Me indignaba, pero no me atrevía a llevar chalecos de lana ajustados. Temía las sonrisas de las personas mayores y los murmullos de las de mi edad. Por esta razón cuidaba de mi pecho como de un tesoro oculto.
Asistía a un severo colegio católico femenino. Llevaba un uniforme negro muy poco favorecedor y medias negras y largas. Mi pelo, que rizaba todas las noches con gran esmero, debía llevarlo recogido durante las horas de clase.
Una vez se me desprendió un ricito y me cayó sobre la frente; por su culpa tuve que escuchar un sermón sobre los peligros de la vanidad. Lo escuché en silencio, deseando en mi fuero interno llegar a conocer aquellos peligros lo antes posible.
Mis compañeras cuchicheaban alguna vez en mi presencia sobre el periodo. Yo no tenía ni idea de qué era aquello y me rompía la cabeza tratando de averiguarlo. Ante las otras chicas fingía, por supuesto, estar al corriente. De ahí que muchas veces me viese en grandes apuros, pues me hacían preguntas que en mi desconocimiento no podía contestar. Al final me decidí y le pregunté a mi madre qué significaba la misteriosa palabra. Se vio obligada a darme una explicación. Lo que dijo fue tan poco claro que únicamente entendí que todavía no era una mujer, sino sólo una niña. Esto volvió a entristecerme mucho y aguardé con desesperación la llegada del gran acontecimiento que habría de convertirme en una mujer completa.
Por entonces vivíamos en Sofía. Mi madre era judía, y en 1939 había emigrado de Alemania a Bulgaria con mi hermanastra Bettina y conmigo. Bettina se había casado con un búlgaro. Yo vivía con mi madre en un pequeño y poco simpático apartamento que no me gustaba nada. Llevábamos una vida muy retirada, con pocas amistades y ninguna vida social. Desde que las tropas alemanas habían ocupado el país debíamos extremar las precauciones y no llamar la atención por causa alguna. Mi madre me lo repetía insistentemente.
Por esta razón, yo casi no tenía trato con jóvenes de mi edad.
Tampoco lo echaba mucho de menos. Con las chicas no me llevaba muy bien y los chicos no me interesaban. Me parecían ridículos con sus movimientos desgarbados y la pelusilla de sus incipientes bigotes.
Me interesaban mucho más los soldados alemanes. No porque fuesen hombres, sino porque venían de mi patria. Sentía añoranza. Mi más ferviente deseo era conocer a uno de aquellos alemanes y hablar con él en mi propia lengua.
Seguro que entre ellos habría alguno que, como yo, fuese de Berlín y conociese Grunewald, el Avus, Wannsee, el Zoológico…
Pero mi deseo parecía imposible de cumplir. Mi madre no quería saber nada de esto. Decía que en nuestra situación era demasiado peligroso. Yo quería a mi madre y no pretendía aumentar sus preocupaciones. Acallé mis deseos y admiré a los alemanes desde lejos.
Por aquella época, mi madre conoció a una joven berlinesa que se había trasladado a Sofía con su marido. Renate Schröder se convirtió enseguida para mí en el prototipo de la mujer ideal. Tenía casi treinta años, era esbelta, rubia, de largas piernas y ojos azules. Yo la adoraba y me sentía dichosa de que cada vez fuese más y más amiga de mi madre. Nos invitaba con frecuencia a su casa. Aquellos momentos mitigaban un poco mis añoranzas por la patria.
La casa en la que vivía era espaciosa y alegre. Tenía más y mejores muebles que la nuestra, y todas las habitaciones estaban decoradas con alfombras multicolores. No había nada gris, nada triste. Y siempre había cosas agradables para comer o beber. Además, tenían un gramófono con muchos discos. Yo no necesitaba nada más, hasta el día en que el capitán de corbeta Wahl entró en la habitación y, con ello, en mi vida.
Todavía recuerdo que estaba inclinada ante el gramófono y que me disponía a cambiar el disco. Cuando entró el capitán de corbeta Wahl me quedé inmóvil, con el disco a media altura. Así lo mantuve durante varios segundos. El hombre que acababa de entrar, con su elegante uniforme azul oscuro, me recordaba a mi padre de forma casi dolorosa. Era de imponente estatura, solemne, varonil. Tenía un rostro bien formado y amable, ojos azules y un pelo rubio ceniciento. Su leve y distinguida sonrisa era la de papá, así como su mirada tranquila y lejana.
Amaba a mi padre con infinita veneración y sufría con su ausencia. Fue esta semejanza física entre él y el capitán de corbeta Wahl la que me afectó tanto en un primer instante. No me moví, no dije nada y confié en que se olvidarían de mi presencia. Así sucedió mientras el capitán de corbeta saludaba a Renate y era presentado a mi madre. Pero luego ya no se pudo aplazar el gran momento. Dijeron mi nombre.
Me levanté y me dirigí hacia el oficial alemán con paso vacilante. Temía que oyese el furioso latir de mi corazón, pues yo sí lo oía. Le di la mano, pero no hice genuflexión alguna. Por primera vez en mi vida no quería ser considerada una niña. Me apretó la mano con fuerza, y durante un momento la expresión de su rostro pareció de asombro. Luego sonrió y dijo que se alegraba de conocer en Sofía a una alemanita tan encantadora.
Me senté al lado de mi madre y permanecí así, inmóvil y callada, con las manos en el regazo, con los pies modosamente colocados uno junto al otro. Miraba con fijeza al capitán de corbeta, hasta que mi madre me hizo una seña desesperada. Entonces dirigí la mirada hacia otro lugar y sólo escuché su voz.
— ¿Y qué tal te va en Sofía, Eveline? —me preguntó de repente el oficial.
Si mi madre no hubiese estado presente me habría atrevido a decir la verdad. Como sí lo estaba, no quise inquietarlo.
—Muy bien —mentí.
—Irás, indudablemente, al colegio alemán.
—Al colegio alemán católico —precisé, y me di cuenta demasiado tarde de que no debería haberlo dicho. Asustada, pensé que ahora me preguntaría por qué no iba al colegio alemán verdadero: al nacionalsocialista. Pero la pregunta no llegó y yo percibí cómo mi madre respiraba con mayor tranquilidad.
—Seguro que tienes muchas amigas —continuó. Yo ya conocía esta frase y la odiaba. Todas las personas mayores se creen obligadas a utilizarla en sus conversaciones con las chicas jóvenes.
—No —respondí—. No tengo ninguna amiga.
Me contempló pensativo. Temí que utilizase alguna otra expresión infantil. Pero, en cambio, escuché palabras que me volvieron loca de alegría. Dijo:
—Entonces seremos amigos nosotros. ¿De acuerdo?
—Sí, sí… —murmuré. Luego me puse rápidamente en pie y salí corriendo de la habitación.

Desde aquel día no viví más que para mis sueños y fantasías. Pues como, pese a todos mis esfuerzos, no conseguía ver al capitán de corbeta Wahl más que de tarde en tarde, estaba obligada a vivir con él en un mundo de ensueño. En este mundo irreal sucedían las cosas más insospechadas. Una vez era yo quien lo salvaba de la muerte, otra vez era él quien arriesgaba su vida por mí; yo vivía en su casa o viajábamos juntos alrededor del mundo. A veces, cuando me encontraba muy baja de moral, me lo imaginaba arrodillado ante mi lecho de muerte, tomándome en sus brazos, sollozando. Pero el más bello de todos los sueños era, sin duda alguna, el de nuestro regreso a Alemania y el reencuentro con mi padre. Me imaginaba cómo se estrechaban la mano esos dos hombres, grandes y fuertes, y cómo sus miradas, dulces y protectoras, se posaban sobre mí.
Eran sueños infantiles en los que yo seguía siendo una niña. En ellos llevaba preciosos vestidos, medias de seda y costosas joyas, pero físicamente me seguía viendo como era en realidad. Mis fantasías estaban libres de todo erotismo. Aquél era un aspecto que permanecía para mí envuelto en la más espesa de las nieblas, sin que me fuese posible penetrarla. Bien es cierto que procuraba agradar al capitán de corbeta, despertar su interés y presentarme ante él lo más guapa posible. Pero todo esto lo hacía inconscientemente, sin fin ni propósito alguno.
Mi madre estaba harta. Me tachaba de soñadora y de exaltada. Yo sabía que tenía razón, pero seguía con mis fantasías. En el colegio me había quedado definitivamente atrás. En casa iba de una habitación a otra como sonámbula. No hacía nada, no me ocupaba de nada, no me interesaba nada. Cuando nos invitaba Renate Schröder me quedaba asomada, anhelante, a la ventana, mirando la calle y rogando que apareciese el capitán de corbeta Wahl. Una o dos veces sucedió así. Pero en mi estado de total excitación saqué poco de aquellas visitas.
Durante los meses de verano mejoró algo la situación, pues veía casi diariamente al capitán de corbeta Wahl. Frecuentábamos la misma piscina. Creo que nunca he sentido tanta ternura por sitio alguno como por aquel establecimiento de baños, sucio y destartalado. Por primera vez estaba agradecida al calor abrasador, que convertía la ciudad, día tras día, en un verdadero infierno y nos obligaba a sumergirnos en el agua sucia de aquella piscina.
El capitán de corbeta Wahl venía durante el descanso del mediodía, a la una en punto. Media hora antes me quitaba los rulos del pelo y pasaba el resto del tiempo ocupada en peinarme. Mi madre elevaba la mirada al cielo y movía la cabeza. Poco antes de la una me encontraba siempre sentada sobre el albornoz, con el pelo artificiosamente rizado y el cuello tenso y al acecho. Lo veía enseguida entre la multitud. Un hombre de unos cuarenta y tantos años, con un poco favorecedor calzón de baño militar y una ligera adiposidad en la cintura. Pero, no obstante, un hombre que para mí era un ser superior.
Él conocía ya el lugar en que solíamos sentarnos y se dirigía siempre allí. Se había acostumbrado a saludarme a la llegada, así como a despedirse, dándome un leve beso en la frente. Yo temblaba siempre de miedo de que pudiese olvidarlo y de alegría cuando no lo olvidaba. Pero nunca lo hizo. En la hora escasa que pasaba en el establecimiento de baños se ocupaba constantemente de mí. A veces me olvidaba de que era un ser superior y lo consideraba un compañero alegre y descuidado. Entonces correteábamos por la piscina, nos empujábamos mutuamente al agua o saltábamos dándonos la mano desde el trampolín. En esos momentos se convertía para mí en el padre, en el hermano mayor, en el pariente masculino que yo tanto echaba de menos.
A primeros de septiembre se cerró el establecimiento de baños, pese a continuar el calor sofocante y pegajoso. En esa fecha comenzaba el otoño para los búlgaros, y quien se bañase en otoño ponía en peligro su salud. Para mí, aquel primero de septiembre fue un día de luto. No podía figurarme cómo habría de continuar mi vida privada en la hora de una a dos. No podía figurarme cómo soportaría el no ver diariamente al capitán de corbeta Wahl. Pude comprobar que la vida continuaba y que yo podía soportarlo, aunque no sin resistencia. Lloré y rabié. No comí ni dormí. Representé el papel de la apatía, del cansancio de la vida, de la resignación. Mi madre se puso nerviosa y me ordenó a gritos que me dejase de tanto teatro. No tuve más remedio que obedecer. Comenzó de nuevo el odiado colegio. El levantarse a las siete de la mañana, el acostarse a las nueve de la noche. Volví otra vez a refugiarme en mis fantasías.
Aún recuerdo que era sábado.
A primera hora de la tarde llamó Renate Schröder a mi madre y le dijo que por la noche tenía una gran reunión y que ella sola no podía con todos los preparativos. Mi madre respondió que pasaría por su casa para ayudarla. Me permitió ir con ella. Me alegré tanto de aquella inesperada distracción que ni siquiera pensé en cambiarme de ropa. Troté junto a mi madre vestida con mi cerrado y negro uniforme del colegio y con mis negras y largas piernas de avestruz.
Para mí aquélla fue una tarde plena de acontecimientos. Preparamos una cena fría. Mezclamos un ponche, así como diversos cócteles, movimos los muebles, dispusimos las flores en los jarrones. Yo estaba muy impresionada. Recordaba otras épocas que habían quedado ya muy atrás. Recordaba reuniones en nuestra casa de Berlín; a mi madre vestida con un escotado traje de noche; recordaba sus bellos ojos resplandecientes; las velas chisporroteantes, las esbeltas copas de champán; las macedonias dispuestas en piñas vaciadas. Mi hermanastra y yo solíamos escondernos en lo alto de la escalera ataviadas con nuestros camisones para seguir el desarrollo de los preparativos.
Durante años había echado de menos la agitación que precede a todas las fiestas. Ahora volvía a sentirlo de nuevo, y casi llegué a olvidar que no se trataba de nuestra casa, que no eran nuestros invitados. Corría por las habitaciones colocando aquí un jarrón con flores, arreglando allí los ceniceros. Me preocupaba de que el champán estuviese suficientemente frío y de que la fruta estuviese bien lavada. Entre tanto no dejaba de dirigir furtivas miradas al reloj, y cuanto más se acercaba la aguja a las ocho, tanto más nerviosa me sentía.
Ayudé a Renate a vestirse. Admiré su finísima ropa interior, su traje de noche, ajustado y brillante, sus sandalias, altas y plateadas. Contemplé pensativa cómo se pintaba las pestañas, los párpados y los labios. La encontraba increíblemente hermosa y deseé con ardor parecerme a ella. Cuando contemplé en el espejo mi figura delgada y negra junto a la suya me puse triste.
— ¿Crees que algún día seré un poco bonita? —le pregunté.
Se volvió hacia mí y me sonrió.
— ¡Serás una belleza, Eveline! Tienes los ojos más maravillosos que haya visto nunca.
No creí en sus palabras. Sólo pretendía consolarme. Mis ojos eran de color marrón. A veces tenían brillos verdes. Además eran rasgados. Eso era todo. Nunca les había prestado demasiada atención.
—Tu amigo viene también esta noche —dijo Renate.
Sabía a quién se refería. Sin embargo, pregunté:
— ¿El capitán de corbeta Wahl? —Se me hizo un nudo en el estómago.
Hombres, Angélica Schrobsdorff, Periférica/Errata naturae, traducción de Joaquín de Aguilera, 576 pp., 24,50 €

















