Javier Sádaba ha llegado a ese estado de la materia en el que hace —y sobre todo escribe— lo que le da la real gana, en tanto que se lo ha ganado por derecho propio, puesto que es uno de nuestros más estimulantes intelectuales vivos. Durante décadas fue el filósofo de «cabecera» de todo programa, periódico o revista de prestigio que se tuviera por tal y, desde su cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid hizo lo mismo, a tenor de lo que cuentan quienes fueron sus alumnos.
Estas Memorias desvergonzadas son una continuación de la travesura intelectual llena de humor y bonvivantismo en la que ha convertido el núcleo de su existencia. El apuesto caballero que enseñó a media España quién era Wittgenstein o que asistió a conferencias de Ratzinger en la Universidad de Tubinga, y que conoció a Chomsky en persona, nos regala todo un itinerario vital, profesional y sobre todo intelectual de lo que ha sido su vida hasta este momento.
Soy de las que recuerdan dónde estaban y qué hacían la tarde del 23 de febrero de 1981, de las que vivieron el bulle-bulle de la llamada movida madrileña, y de las que se compraron el libro Saber vivir de Javier Sádaba. Ocurre, al leer este libro (y lo cito a ejemplo de experiencia lectora), lo mismo que entonces: que aparte de estar o no de acuerdo con la totalidad, la mitad o un cuarto de lo que defiende, no puedo dejar de atender a lo que postula, sobre todo por la autenticidad con que está dicho, y la autenticidad es —siempre lo ha sido— un valor en crisis. A Sádaba se puede acudir como a un reducto imbatible, como a un maestro impagable, como a un amigo con inquietudes lúdicas, las más difíciles de compartir. Sigue hablando, o escribiendo-hablando, desde las mismas entrañas del cerebro, y del corazón, porque no creo que se pueda decir nada más hermoso a una mujer que lo que le dijo a la suya antes de su fallecimiento. Y supongo que muy pocos harían lo mismo que él con respecto a los amigos que no le llamaron para transmitirle sus condolencias o interesarse por su estado en esos días de amargura. Así pues lo veo con un cráneo en una mano (al estilo del príncipe de Dinamarca) y un corazón en la otra.
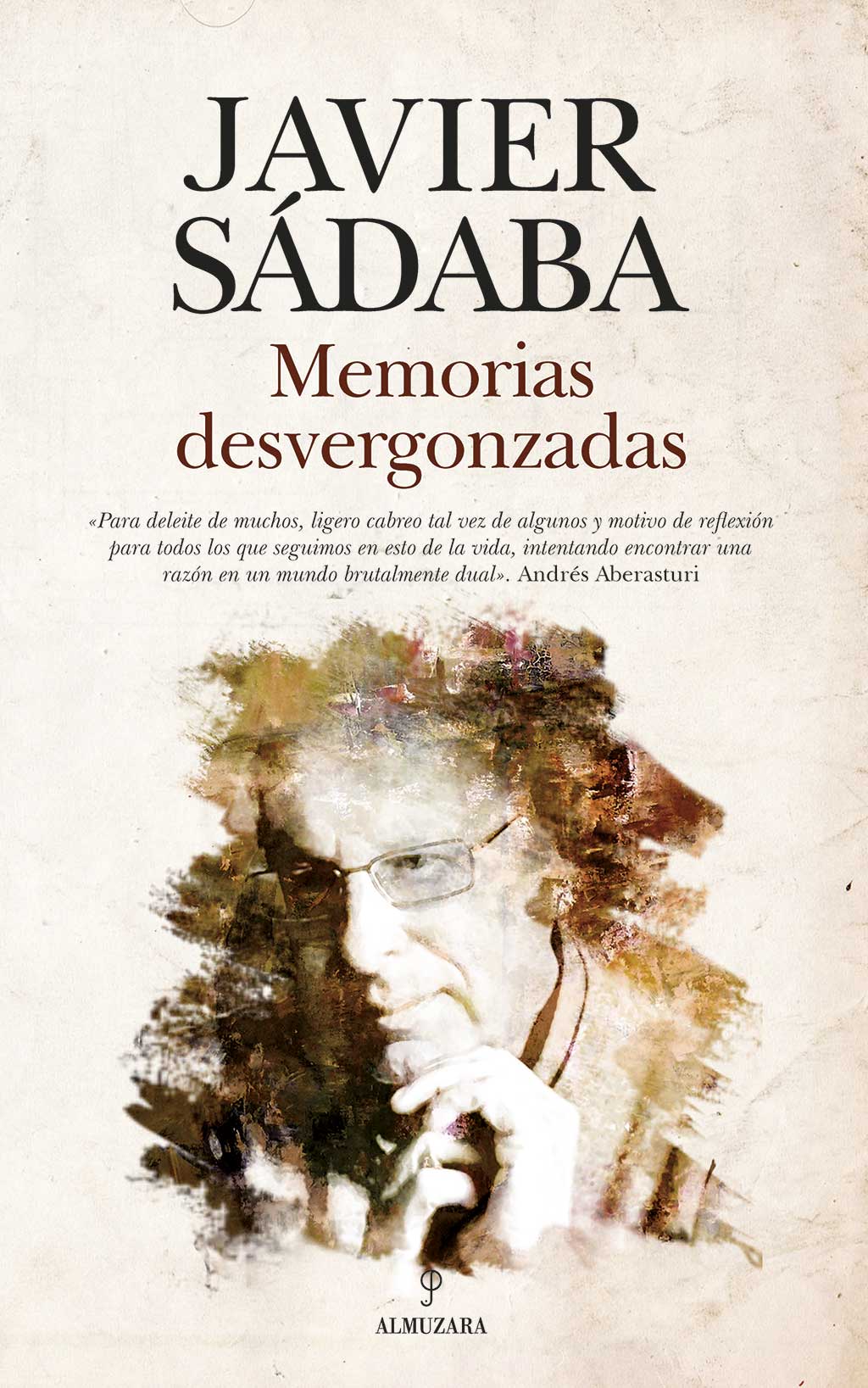
Aparte del periplo vital y profesional, descrito con la confianza y la naturalidad del que departe con un amigo en la mesa de un café, le agradezco el anecdotario —Solana, los Gabilondo, Carmen Diaz de Rivera, el padre Llanos, Umbral—, propio de quien sabe bajarse del pedestal haciendo una pirueta. Impagable la escena del centro de salud con la doctora guineana; uno se convence de que, como él piensa, habría sido un buen actor cómico, o un buen mago. Como también arguye, el humor es algo imprescindible que nos distingue y nos salva.
Periplo vital y profesional, sí, incardinado en el progreso de unos años clave; también intrahistoria, pintura sociocultural y nombres, muchos nombres, algunos que no son muy recordados y merecen serlo, y otros como Chomsky —lo repito, porque muy pocos han tenido el privilegio de conocerle—, aún vivo y en la cresta de la ola. También recuerdos, que algunos compartimos (los practicantes de antaño, por ejemplo) y a otros, más jóvenes, les parecerán de película; un repaso a sus intereses como filósofo y educador, desde la filosofía de la religión a la biogenética; y a sus incitaciones como hombre del siglo XX-XXI que reflexiona sobre asuntos espinosos: razón versus fe; dignidad y tolerancia; derechos en cuestión, lo que es o no España, etc. Desde una posición de izquierda, pero ante todo desde una posición personal, a la que importa poco no cuadrar con presupuestos de libro de lo que ha de ser o no alguien de izquierdas: aplaudo, en ese sentido, sus lúcidos ataques a lo políticamente correcto como neopuritanismo, ¡y sobre todo su defensa de la zarzuela! Un recorrido final a través de su obra más destacada, o que más destaca, cierra un libro que se lee con fluidez a pesar de su exigencia cultural, que la tiene, y su exigencia de reflexión por parte del que se asome en serio a las páginas, como no debería ser de otro modo; un interlocutor que, ya digo, coincidirá con el lector en todo, buena parte o poco, porque Sádaba no es de términos medios; lo que sucede es que el desacuerdo tenderá a teñirse de azul, en el sentido con que lo concibe Goethe. Si además sirve para que el lector que no lo conozca, se interese por Wittgenstein, este libro merece ser muy divulgado. Amar a Sádaba ya es una cuestión de fe, que se reserva quien esto escribe.













