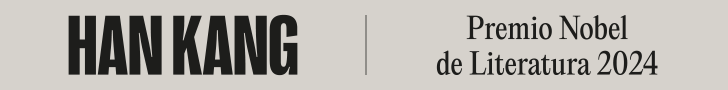Clara Usón (Barcelona, 1961) es una novelista de fuste; como dijo de ella la malograda Ana María Moix, es «una de las grandes escritoras europeas de nuestro tiempo». En 1998 obtuvo el Premio Femenino Lumen con su primera obra, Las noches de San Juan, en 2009 el Premio Biblioteca Breve por Corazón de napalm, y en 2012 el Premio de la Crítica, el Premi Ciutat de Barcelona y el Premio de la Cultura Mediterránea por La hija del Este. Pocas veces, nos parece, unos galardones han sido otorgados tan merecidamente.
Su obra más reciente, El asesino tímido, gira en torno a la figura de Sandra Mozarovski, una actriz del cine de destape, cuya extraña muerte en los años setenta del pasado siglo conmocionó a la sociedad española —¿suicidio?, ¿asesinato?—. Cesare Pavese, uno de los referentes de la protagonista de este libro, que no es otra que su autora, dejó escrito que «los suicidios son homicidios tímidos»; para Clara Usón, por el contrario, «el suicida busca la muerte, actúa con premeditación y alevosía y es por tanto un asesino, un asesino medroso quizá, un asesino tímido» (pp. 34-35). En cualquier caso, Clara Usón recoge un comentario de Andrew Morton, autor de Ladies of Spain: «Hubo siniestras insinuaciones de que su aparente suicidio —lo único que se sabe a ciencia cierta es que se cayó del balcón de su casa mientras regaba las plantas— fue obra de personas que temían que la joven pudiera poner en un aprieto a la Casa Real» (p. 175). Y Pablo Blas, en su novela Escrito en un libro, según la autora, «especula con la posibilidad de que los servicios secretos estuvieran implicados en la muerte de la actriz, a quien habrían amedrentado para acallarla y hacerla abortar» (p. 178).
Pero la desgraciada muchacha es sólo el pretexto para relatarnos el proceso de autodestrucción sufrido por la autora, un testimonio trufado de referencias a Ludwig Wittgenstein —«El infierno no son los demás, el infierno es uno mismo»—, Bertand Russell, Albert Camus y el citado Pavese. El libro levanta acta de unos años en que España pasó de una dictadura a un régimen de libertades democráticas formales —«Hay que haber nacido en una dictadura para creer que tomar drogas es revolucionario» (p. 153)—, y de refilón esboza el retrato de algunos de sus protagonistas más destacados.
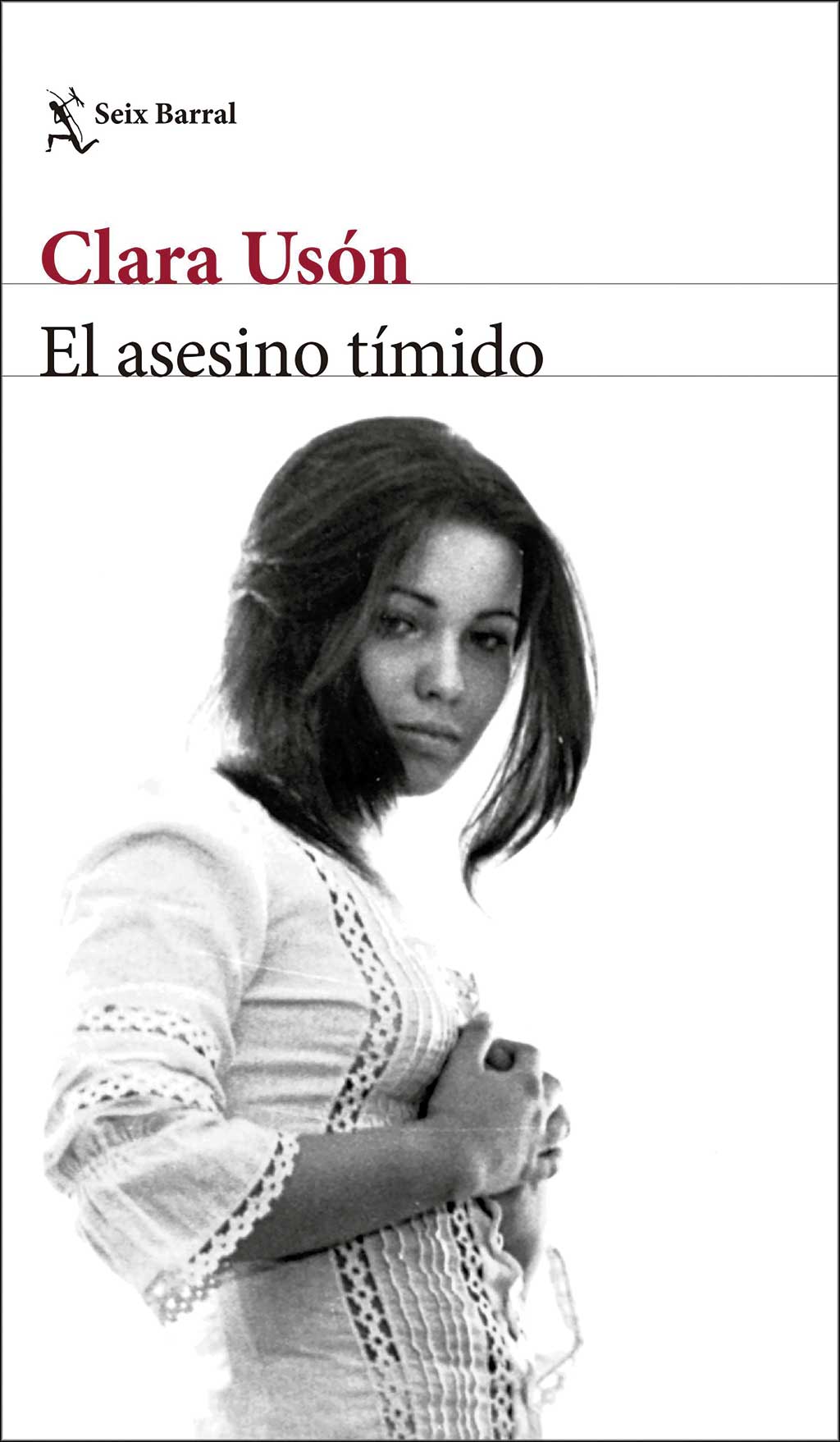
Así, el que la autora nos ofrece del hoy Rey Emérito es contundente: «Sabíamos, aunque no hubiera sido publicado en ninguna parte, que mató a su hermano. Sucedió en Estoril, en Villa Giralda, donde residía Juan de Borbón, el rey exiliado, con su familia, durante la Semana Santa de 1956. Los dos hermanos jugaban con una pistola y una bala que disparó por accidente el príncipe Juan Carlos se alojó en la cabeza del pequeño Alfonso (…). El dictador Oliveira Salazar intervino, a petición de Franco, para evitar que se investigara el suceso (…). Un disparo accidental de un adulto —y un adulto con adiestramiento militar, experto en manipular armas de fuego, como era Juan Carlos— sobre un niño, con resultado de muerte, bajo el Código Penal que yo estudié constituía un delito de homicidio, imprudente sin duda, no querido, pero homicidio, que debía ser sometido a juicio y comportaba pena de prisión no desdeñable (…) pero como futuro rey de España, el cadete Borbón era impune, inviolable, estaba por encima del bien y del mal, flotando entre las nubes» (pp. 83-85).
La autora escribe que «una maldición pesaba sobre la dinastía borbónica: los militares los echaban, pero eran también los militares quienes los reponían en el trono» (p. 85). O para decirlo de otro modo: los Borbones, vivos o muertos, regresan siempre a España.
«En 1966 —nos explica Clara Usón— el príncipe Juan Carlos declaró solemnemente a la revista norteamericana Time: “Nunca aceptaré la corona mientras mi padre siga vivo”. En 1969 el general Franco le nombró su sucesor a título de rey y Juan Carlos aceptó feliz el nombramiento (…). En prueba de su cólera y de su desaprobación, como jefe de la Casa de Borbón, don Juan retiró a su hijo el título de príncipe de Asturias. ¿Cómo puede ser rey in pectore un príncipe que ya no lo es? Franco lo solucionó inventándose un título para él: Juan Carlos pasó a ser príncipe de España» (p. 87). La conclusión es clara, aunque a los monárquicos de placenta previa les encabrone:
«Franco no restauró la monarquía borbónica, creó una nueva monarquía que descendía de él, de Franco, y del mismo modo que nombró sucesor a Juan Carlos, podría haber designado rey a su chófer, o a su peluquero, o a su hijo, de haberlo tenido, y nadie en España habría rechistado» (pp. 87-88).
Pero en cualquier caso, ninguna monarquía, sea borbónica o de nuevo cuño, es un sistema político plenamente democrático, porque los cargos públicos —y el del Jefe de Estado es el primero de todos ellos—, a diferencia de las fincas de papá, no pueden ser hereditarios por derecho de sangre, y sí electivos en razón de los méritos de cada ciudadano: la razón frente al azar.
Sobre estos dos momentos estelares en la vida del Emérito, la autora concluye: «Un rey que mató a su hermano y traicionó a su padre hace pensar en grandes personajes de Shakespeare como Macbeth o Ricardo III, pero si Juan Carlos recuerda a algún personaje literario es a Tancredi Falconeri, el sobrino del Gatopardo, el joven y atractivo y arruinado aristócrata que abandona a los suyos para aliarse con Garibaldi, porque ha comprendido que el viejo sistema no puede mantenerse y hay que cambiarlo todo para que nada cambie» (p. 89). Y añade: «¡Qué milagro el español, ministros de Franco que habían sofocado manifestaciones con balas, súbitamente transformados en adalides de la democracia!» (p. 143).
La autora alude también a la supuesta relación íntima de Sandra Mozarovski, su alter ego novelesco, con el rey Juan Carlos I, y cita a Morton —«Entre otras supuestas amantes reales se habló de la cantante italiana Raffaella Carrà y la jovencísima actriz Sandra Mozarovski—, y también a Rebeca Quintans, autora de Juan Carlos I. Una biografía sin silencios—. En aquella época el monarca con frecuencia elegía a las chicas que le gustaban en la tele y hacía que sus colaboradores se las trajeran. Sandra no fue la única: Sara Montiel, Raffaella Carrà, Nadiuska y Bárbara Rey también fueron citadas a presencia regia, con fines poco nobles» (p. 82). Si ello fuese cierto, los monárquicos de toda la vida podrían estar tranquilos: el Emérito habría conservado las mejores tradiciones de la Institución, como el otrora conocido como derecho de pernada.
La autora sabe de lo que escribe: es sobrina nieta de un personaje singular, Eugenio Vegas Latapie, antifranquista notorio, y tan monárquico que el rey a su lado podía parecer tibio, casi sospechoso de republicanismo, y que acompañó a la reina, doña Victoria Eugenia, cuando esta abandonó España en abril del 31; «el rey Alfonso XIII, su marido, había tomado las de Villadiego en cuanto perdió el trono, dejando a su familia atrás» (pp. 67-68). Cuando los padres de la autora se casaron, Vegas les obsequió con una fotografía, dedicada, eso sí, de don Juan y doña María de Borbón. La autora se lamenta, creemos que con razón: «Ese regalo de bodas ufanaba a mi madre mientras fue monárquica y yo nunca entendí su entusiasmo, una vajilla, una cubertería, un tocadiscos, o incluso una radio, un juego de té o de café, son de agradecer, pero una foto de un par de desconocidos…» (pp. 70-71).
Algunos pequeños errores: don Juan Carlos no nació en 1935, sino el 5 de enero de 1938; la Constitución que nos rige no fue aprobada en junio de 1977 —fecha en que se celebraron las primeras elecciones democráticas después de cuarenta años de dictadura—, sino en diciembre de 1978.
En cualquier caso, este es un libro que atrapa al lector; merece ser leído.