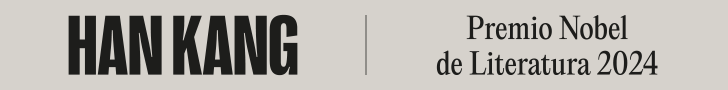«Nuestra visión del capitalismo tiene hoy mucho más que ver con el «pensamiento mágico» que con el uso de la razón».
«Después del famoso “(no) rescate” al sector bancario, hemos contribuido, sin pretenderlo, a consolidar una nueva plutocracia, que empieza a darse cuenta de que puede comportarse de forma más impúdica e irresponsable que antes, sin tener que temer el estallido social».
«La tecnología no ha servido para liberarnos de responsabilidades farragosas como esperábamos (…), sino que más bien ha provocado que trabajemos aún más, y que se consoliden unos perfiles de trabajadores que efectúan tareas “que, en su fuero interno, piensan que no haría falta realizar”».
«El individuo, convertido en marca comercial, según la filosofía difundida por muchas escuelas de negocios, debe presentarse ante el mundo (o, al menos, ante sus empleadores o clientes) como rentable».
«No es de extrañar que algunas entidades bancarias hayan decidido “limpiar” su imagen, deteriorada tras los diversos abusos especulativos y los “rescates”, produciendo contenidos audiovisuales que son pequeñas sesiones de terapia colectiva, presentados en un lenguaje infantilizado por encarnaciones públicas de triunfadores».
El capitalismo de la era «fordista» se presentó ante la opinión pública como una fantasía prometeica, que permitiría disfrutar de una vida digna incluso a los más desfavorecidos. Pero, como bien apunta la economista italiana Loretta Napoleoni, «en cincuenta años, menos que la vida de una generación, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla». Los bajos salarios, la política de endeudamiento, el surgimiento de una nueva plutocracia con privilegios casi medievales, la renuncia imparable a los derechos laborales adquiridos en la lucha obrera o la devastación de los recursos naturales son algunos de los síntomas preocupantes de la desmesura capitalista. Pese a que la ideología neoliberal ha desballestado con eficacia el viejo discurso de la lucha de clases, una serie de autores contemporáneos han recuperado las ganas de polemizar (y también la voluntad activista) en diversos ensayos que han inundado en los últimos tiempos las librerías, y que coinciden en la necesidad de repensar todo lo que ya dimos por sentado.
Vivimos, como escribió Charles Dickens al inicio de Historia de dos ciudades, el mejor y el peor de los tiempos, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Nuestra época está llena de dolorosos contrastes: de abundancia (a menudo obscena) y alarmante precariedad, de nuevos superricos y expulsados del estado de bienestar, de hedonismo y desesperación, de extenuante cultura del ocio y permanente escasez de tiempo y medios para disfrutarlo, de inseguridad laboral y progresivo endeudamiento…

Y nos guste o no, parece que estamos obligados a continuar así por tiempo indefinido, porque como ya anunció Margaret Thatcher, sencillamente «no hay alternativa». Pero, ¿de verdad no la hay? El recientemente desaparecido crítico cultural británico Mark Fisher, en su imprescindible ensayo «de agitación» Realismo capitalista (Caja Negra, 2016), cita al influyente teórico marxista estadounidense Fredric Jameson para rubricar esta desasosegante sensación de transitar por una calle de dirección única: «Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo».
Capitalismo «mágico»
Con la caída de los regímenes comunistas, la (presunta) consolidación del estado del bienestar y el (también presunto) afianzamiento de la «extraña pareja» formada por democracia y capitalismo, este último se ha convertido prácticamente en el único modo de concebir la existencia en las llamadas sociedades desarrolladas. Pero más allá de los argumentos que puedan esgrimirse para ello, nuestra visión del capitalismo tiene hoy mucho más que ver con el «pensamiento mágico» que con el uso de la razón. Como afirma Fisher, «el hecho de que el capitalismo haya colonizado la vida onírica de la población se da por sentado con tanta fuerza que ni merece comentario»; y añade: «sin dosis iguales de delirio y confianza ciega, el capitalismo no podría funcionar».
Lo cierto es que incluso cuando llegó la crisis del 2008, la opinión pública siguió sin cuestionar de modo contundente el sistema. Muchos admitían que éste se había mostrado imperfecto, defectuoso, pero aún existía la secreta convicción de que algún milagro (la vieja idea del laissez faire o lo que el expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan llamó «la magia de los mercados») haría que todo funcionara de nuevo.
El milagro, o el gran truco de magia, fue –como informa el economista Joseph Stiglitz, en La gran brecha (Taurus, 2015)– que «socializamos las pérdidas pero dejamos que los bancos privatizaran los beneficios, fuimos generosos con los abusadores pero hicimos poco para ayudar a las víctimas que estaban perdiendo sus hogares y sus puestos de trabajo».
La «gran burbuja»
Tradicionalmente, los sectores empresarial y bancario han sido hostiles a la injerencia de los gobiernos, pero –como bien explica el investigador Manuel Castells en el prólogo del libro colectivo Otra economía posible (Alianza editorial, 2017)– ahora saben que cuentan con ellos «como garantes del último recurso». Después del famoso «(no) rescate» al sector bancario, hemos contribuido, sin pretenderlo, a consolidar una nueva plutocracia, que empieza a darse cuenta de que puede comportarse de forma más impúdica e irresponsable que antes, sin tener que temer el estallido social.
El nuevo modelo de funcionamiento es lo que el magnate George Soros, en El nuevo paradigma de los mercados financieros. Para entender la crisis económica actual (Taurus, 2008), llamó hace una década la «superburbuja» (que va más allá de los estragos de la burbuja inmobiliaria); un sistema económico que es, más bien, un sistema de creencias; el globo hinchado provocado por «la confianza excesiva en el mecanismo de mercado». Sin embargo, hay motivos para creer que esta vez la burbuja no forma parte del ciclo «euforia-depresión» que ha caracterizado durante años el funcionamiento del capitalismo. El ensayista Corsino Vela, en Capitalismo terminal.
Anotaciones a la sociedad implosiva (Traficantes de sueños, 2018), apunta que la crisis actual tiene un carácter estructural, provocado por el exagerado crecimiento del capital financiero, que ha llegado a estrangular la «economía real» y el «capital productivo». En cualquier caso, mientras la burbuja aumenta, las clases medias se desmoronan, pero lo hacen en un revelador silencio, con un asumido complejo de culpa, porque el capitalismo les enseñó que ellos eran los verdaderos «dueños» de sus vidas, así que eso les convierte también en teóricos «responsables» de sus fracasos. Su reacción de metabolizar la culpa se opone al vaticinio irónico de J. G. Ballard, que, en la novela distópica Milenio negro (Minotauro, 2004), describió una virulenta revolución de las clases medias que no parece estar por llegar.
Problemas en el paraíso
La sensación colectiva de que todo va de mal en peor es sin embargo cuestionada por buena parte del establishment. ¿No estaremos exagerando? ¿No será nuestra desazón una confirmación de que nos hemos convertido en «niños mimados» del capitalismo?
En Problemas en el paraíso (Anagrama, 2016), Slavoj Žižek recoge las aportaciones de los llamados «racionalistas» como Steven Pinker, que insisten en que, lo creamos o no, estamos viviendo la mejor época de la historia de la humanidad. Žižek responde con ironía: «Sí, hoy en día sin duda vivimos mejor de lo que vivían hace diez mil años nuestros antepasados de la Edad de Piedra», sin embargo existen inquietantes contradicciones en nuestro mundo que no hay que dejar de señalar. Una de las más llamativas es «la extrañísima coexistencia de un trabajo intenso con la amenaza de desempleo: cuanto más intensamente trabajan los que tienen empleo, más se generaliza la amenaza del paro». Releyendo libremente a Karl Marx y Fredric Jameson, Žižek concluye que «es el mismísimo éxito del capitalismo (el aumento de la productividad, etc.) lo que produce el desempleo». Así pues, el desempleado pasa de ser un miembro ocasional de lo que el pensador esloveno llama «el ejército de reserva», a convertirse en un individuo con un estatus casi permanente de precariedad. Es lo mismo que expresa con lucidez apesadumbrada el ya mencionado Fisher: «El periodo de trabajo no alterna con el de ocio, sino con el de desempleo. Lo normal es pasar por una serie anárquica de empleos de corto plazo que hacen imposible planificar el futuro». Incluso para conseguir lo que este último analista denomina un «McEmpleo», aquel que antes se obtenía de modo relativamente fácil tras abandonar los estudios o durante la etapa de aprendizaje, hay que recurrir ahora al endeudamiento, que servirá para sufragar una formación universitaria que tampoco ofrece garantías.
Trabajos «de mierda»
Al mismo tiempo que muchos profesionales que efectúan labores importantes para la sociedad –como los profesionales sanitarios o los profesores– ven precarizados sus puestos de trabajo (con condiciones laborales cada vez más denigrantes, aumento de las actividades burocráticas, jornadas de trabajo extenuantes, etc.), surge una nueva modalidad de empleos (habitualmente, mejor pagados que los anteriores) cuya utilidad parece cuanto menos discutible. Es lo que el provocador antropólogo y activista anarquista norteamericano David Graeber define como «trabajos de mierda»: «consultores de recursos humanos, coordinadores de comunicación, investigadores de relaciones públicas, estrategas financieros, abogados corporativos o el tipo de gente (muy conocida en contextos académicos) que se pasa el tiempo en comités debatiendo el problema del exceso de comités». En su ensayo de reciente aparición, titulado significativamente Trabajos de mierda. Una teoría (Ariel, 2018), explica que la tecnología no ha servido para liberarnos de responsabilidades farragosas como esperábamos (lo que quizá nos habría permitido alcanzar la vieja utopía keynesiana de trabajar quince horas por semana), sino que más bien ha provocado que trabajemos aún más, y que se consoliden unos perfiles de trabajadores que efectúan tareas «que, en su fuero interno, piensan que no haría falta realizar». El capitalismo, obsesionado con la eficiencia, decide, de modo paradójico, burocratizarse, casi al modo estalinista, arrastrando al trabajador a una espiral absurda de tareas kafkianamente improductivas. La apoteosis de este modelo podrían ser los call centers o servicios de atención al cliente, que, en lugar de resolver problemas, con frecuencia someten al cliente a un doloroso aprendizaje del laberinto de protocolos y normas de actuación de la empresa, y también a una amabilidad impostada que, en realidad, esconde una hostilidad velada.
En busca del tiempo perdido
Puede que muchas de las tareas laborales que efectuamos sean en realidad inútiles, pero eso no significa que dejen de surgir y programarse a un ritmo incesante. En la novela antiutópica El círculo (Random House, 2014), que algunos han calificado como el equivalente a Un mundo feliz del siglo XXI, Dave Eggers describe el funcionamiento de una intrigante empresa de nuevas tecnologías que, después de Apple, Google o Facebook, revoluciona los servicios universales de Internet. En esta organización, sus empleados mantienen tal nivel de relación de interdependencia virtual que terminan absorbidos por chats, correos electrónicos y requerimientos informáticos de todo tipo, hasta provocar la práctica eliminación de su «vida real». Es una alegoría de lo que puede sucederle a cualquier ciudadano que siente que su tiempo se escurre por algún agujero negro existencial, mientras trata de atender las peticiones profesionales o personales (o puede que una mezcla de ambas), que llegan a la bandeja de entrada del correo electrónico o en las redes sociales. Fisher llama a todas las tareas asociadas al propio trabajo «metatrabajos», entre los que incluye la formación continua y la autoevaluación, dos de las obsesiones más persistentes del capitalismo contemporáneo. La membrana que hasta ahora separaba de modo seguro el tiempo laboral del personal ha cedido por completo; todo pasa a formar parte de un flujo constante que el crítico cultural y profesor de arte moderno Jonathan Crary ha denominado «temporalidad 24/7»; es decir, 24 horas, siete días por semana: «Es un tiempo de indiferencia, en el cual la fragilidad humana es cada vez más inadecuada y el sueño no es necesario ni inevitable»; un tiempo que «propone como posible e, incluso, normal, la idea de trabajar sin pausa, sin límites», en el que el empleador empieza a parecerse a una versión amable del torturador de Guantánamo que obliga al prisionero a estar en permanente estado de alerta. Es también la «sociedad de alta velocidad» que describe la socióloga australiana Judy Wajcman en Esclavos del tiempo.Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital (Paidós, 2017), marcada por un reguero de pantallas, mensajes de voz y texto, y también por los rápidos medios de transporte y la proliferación geométrica de una cantidad de información abrumadora.

La «compresión espaciotemporal» que se analiza en este libro implica también una nueva lógica de la aceleración de los procesos económicos, mediante las «fuerzas impulsoras» de la globalización y las nuevas tecnologías. Quizá no sepamos muy bien hacia dónde vamos, pero lo cierto es que vamos a todo gas.
La sociedad del rendimiento
La velocidad tiene que ver, claro está, con el rendimiento. No se trata solamente de trabajar mucho, sino de conseguir que ese trabajo sea rentable. También el individuo, convertido en marca comercial, según la filosofía difundida por muchas escuelas de negocios, debe presentarse ante el mundo (o, al menos, ante sus empleadores o clientes) como rentable. Para el investigador y activista alemán Sebastian Friedrich, tal como explica en La sociedad del rendimiento. Cómo el neoliberalismo impregna nuestras vidas (Katakrak, 2018), esta rentabilidad afecta ya a la práctica totalidad de las esferas de la existencia. Debemos ser rentables como estudiantes, trabajadores, deportistas, amantes o padres; incluso debemos ser rentables divirtiéndonos o cultivando una afición.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han incide en el mismo aspecto, en su célebre ensayo La sociedad del cansancio (Herder, 2012), cuando describe el paso de una «sociedad disciplinaria» a una «sociedad de rendimiento», formada por sujetos que ahora son «emprendedores de sí mismos». Para Han, la sociedad disciplinaria –que podríamos identificar con la era industrial– se basaba en el mandato, la ley y la prohibición, mientras que la sociedad de rendimiento está caracterizada por los proyectos, las iniciativas y la motivación. «A la sociedad disciplinaria todavía la rige el no –nos dice Han–. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados».
Capitalismo y salud mental
Paradójicamente, el capitalismo de la era de Internet se ha reinventado asumiendo un lado beatífico, presuntamente desinteresado. Los empresarios como el desaparecido Steve Jobs son vistos, por muchos seguidores «aspiracionales», como artífices semidivinos de un nuevo edén de oportunidades y posibilidades de desarrollo para la humanidad (así lo confirman las diversas biografías de tono casi hagiográfico que aparecieron tras su fallecimiento, aunque las incómodas confesiones de su hija, en un reciente libro de memorias, describen más bien a un dios colérico y caprichoso). Lo explica muy bien el escritor e investigador sobre las implicaciones sociales y políticas de la tecnología Evgeny Mozorov, en La locura del solucionismo tecnológico (Katz, 2016): el lema de Silicon Valley no es ganar dinero, sino fabricar tecnología para que seamos mejores personas (sic). Al menos eso es lo que exponen algunos de los «triunfadores» contemporáneos en las «conferencias-exprés» (una forma de conocimiento de alta velocidad) que ofrece TED, organización sin fines de lucro estadounidense que Mozorov define con retranca como «esa especie de Woodstock de la decadencia intelectual». A medida que el capitalismo se vuelve más y más «duro», difunde con mayor empeño mensajes cercanos a la filosofía «blanda» de autoayuda. No es de extrañar que algunas entidades bancarias hayan decidido «limpiar» su imagen, deteriorada tras los diversos abusos especulativos y los «rescates», produciendo contenidos audiovisuales que son pequeñas sesiones de terapia colectiva, presentados en un lenguaje infantilizado por encarnaciones públicas de triunfadores. En su último libro, Capitalismo Big Tech. ¿Welfare o neofeudalismo digital? (Enclave de libros, 2018), Mozorov desmonta con argumentos la fantasía igualitaria de la era digital. Las nuevas tecnologías han consolidado a un ritmo vertiginoso nuevos monopolios que mercadean sin pudor con nuestros datos, y que disponen de la suficiente información para manipularnos, o al menos para vendernos «placebos» con los que mitigar la desesperanza que nos provoca el actual sistema socioeconómico y su ritmo de producción «estajanovista».
Fisher, por su parte, investiga la relación entre el aumento de las enfermedades mentales y el auge del capitalismo, e identifica una nueva forma de depresión que él denomina «depresión hedónica», especialmente entre los más jóvenes que, abatidos por no conseguir lo que desean (en un mundo que constantemente les recuerda que si no triunfan, es, al fin y al cabo, culpa suya), se dejan llevar por «la lasitud hedónica (o anhedónica): la narcosis suave, la dieta probada del olvido: Playstation, TV y marihuana».
¿Hay esperanza?
El panorama descrito en todos los ensayos comentados puede parecer más bien apocalíptico, pero quizá su intención no sea otra que –al modo de los antiguos textos «de agitación» sesentayochistas, en una versión renovada– tocar la conciencia de un lector adormilado por el ritmo incesante de nuestros tiempos y provocar una reacción. Algunos autores, además de constatar un escenario cuanto menos problemático, se atreven a apuntar algunas vías de solución.
Así lo hace el profesor emérito de filosofía de la universidad de Princeton Harry G. Frankfurt, en Sobre la desigualdad (Paidós, 2016), que, en estos tiempos marcados por extremas diferencias, aboga por reducir «tanto la pobreza como la excesiva opulencia».
El tema es problemático, porque el liberalismo siempre ha combatido la idea de restringir los beneficios, arguyendo que ello «griparía» el desarrollo económico colectivo. Frankfurt no cree en el igualitarismo, sino en una «doctrina de la suficiencia», que tenga como primer objetivo que todo el mundo tenga el dinero necesario para desarrollar una vida digna.

La célebre escritora y activista canadiense Naomi Klein redacta, en la parte final de Decir no no basta: Contra las nuevas políticas del shock. Por el mundo que queremos (Paidós, 2017), un manifiesto titulado «Dar el salto», en el que apuesta por políticas de cuidado mutuo y del planeta. Se trata de reducir el consumo energético y los proyectos «faraónicos» de infraestructuras y fuentes de energía (como los oleoductos, los gaseoductos, el fracking…), para redimensionar nuestras necesidades y tratar de minimizar las consecuencias ecológicas. Su máxima es: «Si no te gustaría tenerlo en el jardín de tu casa, entonces no debe estar en el jardín trasero de nadie». Joseph Stieglitz, por su parte lo tiene claro: para crecer de modo orgánico y combatir lo que denomina el «capitalismo de pacotilla», hay que girar a la izquierda, abogando por un crecimiento sostenible e inclusivo («Un aumento del PIB puede, de hecho, dejar peor parada a la mayor parte de la ciudadanía», recuerda, desmontando así el mito de la felicidad ante el crecimiento perpetuo). Manuel Castells, en Otra economía posible, amplía su análisis a una dimensión más existencial. No se trata de adoptar determinadas medidas económicas sino de fomentar unos valores alternativos, que pongan el valor de la vida por encima del dinero, que fomenten la cooperación en lugar de la competencia y que exijan una responsabilidad social a las grandes corporaciones y una actividad reguladora marcada por la responsabilidad a los gobiernos. ¿Seremos capaces de hacerlo?
Textos (anti)canónicos sobre el capitalismo de hoy
Realismo capitalista, Mark Fisher, (Caja Negra, 2016)
Combinando la crítica cultural (hay aquí referencias a películas como Hijos de los hombres o Heat) con la reflexión filosófica y el discurso activista de izquierdas, el autor abre en canal las tripas del capitalismo en apenas 152 jugosas páginas. Temas como la «marketinización» de la educación, la descentralización de las responsabilidades (que tan bien ejemplifican los call centers) o la capacidad del sistema para metabolizar (y desactivar) las protestas anticapitalistas son abordados en este lúcido ensayo, que Slavoj Žižek ha saludado como «el mejor diagnóstico del dilema que tenemos».
24/7. El capitalismo al asalto del sueño, Jonathan Crary (Ariel, 2015)
Crary parte de las investigaciones científicas para conseguir que los soldados puedan permanecer siete días en estado de alerta, sin necesidad de dormir, para describir un capitalismo «insomne» en el que el mundo laboral arrolla todas las parcelas privadas y en el que estamos invitados a consumir las 24 horas del día. La mirada de este profesor de arte moderno sobre el capitalismo non-stop es, por suerte, gozosamente heterodoxa. Las referencias a filósofos como Gilles Deleuze y Félix Guattari y a creadores de la cultura popular como Philip K. Dick sirven para «despertarnos» del estado de estupefacción en el que nos ha sumido un modelo de consumo y producción que nos arrebató el descanso y la reflexión.
Chavs. La demonización de la clase obrera, Owen Jones (Capitán Swing, 2012)
En poco tiempo, este libro se ha convertido en un texto referencial para comprender cómo los poderosos han conseguido desactivar la lucha de clases, «demonizando» a la clase obrera. La supuesta cultura de la meritocracia nos recuerda que los que están debajo del todo (presentados como «vagos y maleantes» con un gusto estético dudoso) son los verdaderos responsables de su situación. Al mismo tiempo, la clase media se convierte en una suerte de fantasía que se mantiene, ya no por la retribución salarial y el poder adquisitivo, sino por signos culturales externos.
La vigencia de El manifiesto comunista, Slavoj Žižek (Anagrama, 2018)
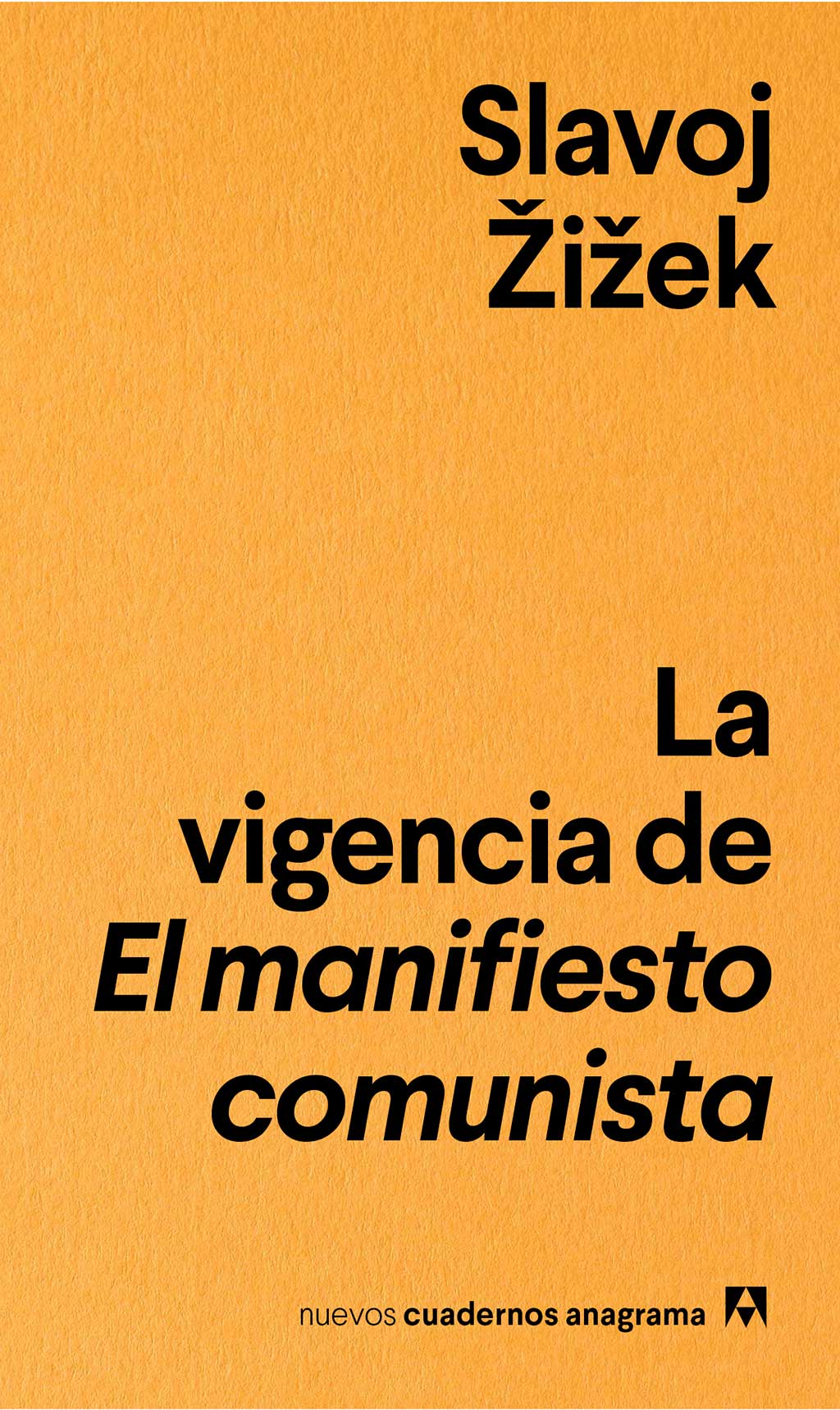
Este ensayo del filósofo esloveno se atreve, en plena era neoliberal, a darle la razón a El manifiesto comunista. El capitalismo afronta lo que podría ser su crisis final, pero de momento no se vislumbra ningún horizonte nuevo que nos permita (re)ilusionarnos. Más allá de testimoniar un problema, que se refleja en la amenaza ecológica o la imposición cultural de la globalización, se hace necesario repetir el gesto fundacional de Marx, pero de una forma completamente nueva.
Trabajos de mierda, David Graeber (Ariel, 2018)
El siempre polémico Graeber nos explicó –en el muy recomendable En deuda. Una historia alternativa de la economía (Ariel, 2014)– cómo los sistemas financieros han conseguido sembrar en el inconsciente colectivo la idea de la devolución de la deuda como un imperativo moral. Ahora regresa a las librerías con una disección, rigurosa y al tiempo hilarante, de lo que él denomina «trabajos de mierda» y que define (provisionalmente) como «una forma de empleo tan carente de sentido, tan innecesaria o tan perniciosa que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, si bien se siente obligado a fingir que no es así».
La trampa de la diversidad: Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora, Daniel Bernabé (Akal, 2018)
El periodista Daniel Bernabé se atreve a cuestionar el papel de unas izquierdas –y pone como ejemplo de ello el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero– que utilizan las causas sociales como el ecologismo, el feminismo o la lucha de derechos y libertades de la comunidad homosexual para encubrir una praxis económica en realidad cercana al ideario neoliberal. La diversidad se convierte entonces en una «trampa» que impone las tesis individuales, también en lo económico, por encima de las colectivas. Un ambicioso ensayo que incita a la reflexión, escrito desde la realidad española contemporánea.