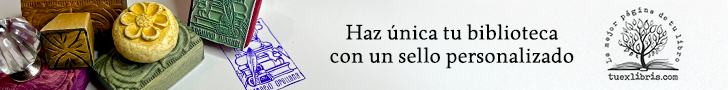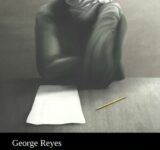El nuevo libro de Ian McEwan es un ejercicio de ciencia ficción que propone si una máquina es capaz de comprender, e incluso juzgar, las decisiones de un ser humano.
Hay un capítulo de la serie Black Mirror donde una chica -que acaba de enviudar- contrata los servicios de una empresa que realiza copias perfectas de personas: son robots diseñados a partir de sus características físicas y de las huellas dejadas en las redes sociales de la persona difunta para que se comporten exactamente igual. Así, un día, la mujer recibe una caja en que el duplicado de su marido, al cabo de unas horas en una bañera y cargándose, se pone en funcionamiento, incluso en el plano sexual. Pues bien, la nueva novela de Ian McEwan, Máquinas como yo, recuerda mucho a esa extraordinaria historia televisiva, titulada Ahora mismo vuelvo, del año 2013.
Como siempre, el autor natural de Aldershot (Reino Unido, 1948), licenciado en Literatura Inglesa en la Universidad de Sussex, multipremiado por su larga trayectoria narrativa y del que la editorial Gatopardo publicó hace unos meses Conversaciones con Ian McEwan –catorce entrevistas de varias etapas–, ambienta todo en su Londres, pero lo curioso es que, con este trasfondo futurista, encaja el argumento en los años ochenta del siglo pasado. Sin embargo, es un Londres distópico, se diría que alternativo, pues a lo largo de las páginas iremos conociendo que, en realidad, Gran Bretaña perdió la Guerra de las Malvinas, por ejemplo. O que el científico Alan Turing, el padre teórico del ordenador y el precursor de la inteligencia artificial, no acabó suicidándose, agobiado por un juicio por ser homosexual. Muy al contrario, en esa realidad paralela ingeniada por McEwan, Turing ha conseguido desarrollar la creación de los primeros seres humanos sintéticos, unos prototipos a los que da el nombre –según su sexo– de Adán y Eva.
De este modo, nos alejamos del Londres convencional, que aparece de continuo a lo largo de la obra de autores como Graham Swift, Martin Amis, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro, Hanif Kureishi o el propio McEvan, divulgados internacionalmente gracias a cierto componente generacional y, en algunos casos, a las adaptaciones cinematográficas de sus novelas. Estos escritores –londinenses de espíritu, pues autor y ciudad se alimentan y se funden en nuestra era moderna–, sin ofrecer una mirada directamente sociológica del Londres que viven ni apuntar razonamientos políticos, muestran en sus escritos, sobre todo, el pálpito de la Historia y su herencia –tópicos, hábitos y tradiciones– a lo largo y ancho de las centenarias calles de la city.

Tal vez lo más parecido a este texto de McEwan sea Inglaterra, Inglaterra, en que Barnes creaba una especie de antiutopía a partir de las aventuras de un magnate, sir Jack Pitman, que se proponía la construcción de su obra magna: una Inglaterra que contuviera todas las cosas que caracterizan a la nación para que, en una especie de parque temático, el visitante obtuviera una visión no sólo de la capital, sino de sus parajes naturales más importantes, incluyendo en ellos el bosque de Sherwood con el mismísimo Robin Hood. El escritor quería, según sus mismas palabras, «contar una historia que incluyera una serie de reflexiones sobre la naturaleza de la identidad británico-inglesa, y los cambios que están teniendo lugar en ella a la vuela del próximo milenio».
Inquietante trío
McEwan, sin salirse del siglo XX, nos habla del presente milenio, en el que la robótica será una presencia cotidiana inevitable. Así lo quiere Charlie, el protagonista, que compra -o más bien despilfarra- todo el dinero que tiene en adquirir uno de los Adanes de la primera hornada, pensados para hacer compañía y ayudar en la casa. El contexto es pequeño y funcional, pues se complementa con la vecina Miranda, que se convierte en pareja de Charlie, a quien ayuda a programar el robot. Es entonces cuando el lector irá conociendo una parte secreta de esta joven, que contrasta con el perfeccionamiento de Adán, que es presentado siempre con cierta ambigüedad, como si tras su material elaborado en una fábrica pudiera en última instancia adoptar juicios y opiniones cercanas a la mentalidad humana.
Lo inquietante es cuando esta situación toma la forma de una relación afectiva casi de tres personas, con el robot poniendo en apuros la relación entre la pareja. «Lo que tenía que decir era lo siguiente: yo lo había comprado, luego era mío. Había decidido compartirlo con Miranda, y nos competía a nosotros, y solo a nosotros, decidir cuándo desactivarlo. Si se resistía, y sobre todo si causaba daños, como había sido el caso la noche anterior, tendría que llevarlo al fabricante para una revisión», se dice bien entrada la novela, en la página 156. Pero ese planteamiento de Charlie no será tan claro, y determinados dilemas se irán colando en esa cotidianidad para sugerir entre líneas asuntos relacionados con nuestra identidad humana o dónde están los límites éticos de la inteligencia artificial.
Incluso el protagonista se encontrará cara a cara con Turing, al que se limita a saludar una noche, mientras Adán se va humanizando cada día que pasa, contándole a Charlie sus pensamientos, a veces convertidos en haikus, y sus lecturas, de las que saca deducciones, como el hecho de sentirse, de verse vivo, o que le sirven para cuestionar a Einstein. Pero es que, realmente, el robot se convertirá en todo un sabio, en un vaticinador que predice un futuro en que los hombres y las mujeres contraigan matrimonios con máquinas, como estuvo insinuando Philip K. Dick, por ejemplo, en obras como la que inspiró la película Blade Runner. «La conectividad será tal que los nodos individuales de lo subjetivo se fusionarán en un océano de pensamiento del que internet es hoy una tosca precursora», proclama Adán, consciente de que la historia del ser humano es sobre todo la de un fracaso tras otro, y en cambio él representa la perfección. Una utopía que, según su dueño –¿también víctima?– enmascara una terrible pesadilla.