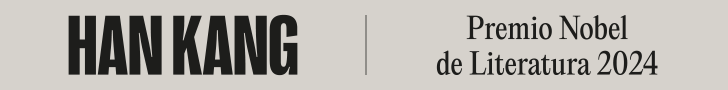Se cumple el 75 aniversario de las bombas caídas en Hiroshima y Nagasaki.
Pasó a principios de este mes de agosto, hace un instante, y está ocurriendo aún: el 6 de agosto de 1945 los Estados Unidos lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima, matando, se calcula, a unas ciento cincuenta mil personas. Pasó en el tiempo que sufrió el Holocausto, continuamente de actualidad; está sucediendo todavía porque hay personas que arrastran en sus cuerpos las consecuencias radioactivas del hongo que se dibujó en el cielo de la ciudad japonesa. Y sin embargo, semejante tragedia se ha enquistado como un episodio histórico de un remoto pasado, sin recibir un trato que haga patente, como en el caso de la aniquilación a los judíos por parte de los nazis, la atrocidad que implica destruir la vida de todo un pueblo en unos segundos.
Sin pretender forzar una odiosa comparación, resulta significativo cómo actúa la hipocresía social en forma de jerarquizar las tragedias colectivas: en este sentido, Occidente ha desatendido el drama de Hiroshima y Nagasaki, poniendo de manifiesto cómo, en este mundo que llaman globalizado, el Lejano Oriente y Occidente aún están separados por un foso sin demasiados puentes. ¿Quién conoce la obra de Tamiki Hara, Yoko Ota, Sankichi Toge, Sadako Kurihara o Shinoe Shoda, según los especialistas en la materia, autores todos ellos que han escrito sobre las víctimas de Hiroshima y Nagasaki? El conocimiento de la literatura nipona capital del siglo XX alcanza, desde luego, a Junichiro Tanizaki y Yasunari Kawabata, y a éstos, gracias a la publicación de Lluvia negra (1966) (Libros del Asteroide, con traducción de Pedro Tena y prólogo de Jorge Volpi, 2007), hubo de añadirse un colega de generación, Masuji Ibuse (1898-1993).
El tiempo vital de Ibuse se encuentra en medio de las dos grandes etapas de las letras japoneses, marcadas por la bomba atómica: la de los autores que vivieron en la edad adulta el desastre sin acabar de transformar lo sucedido en materia narrativa, y la de aquellos que vivieron la posguerra de jóvenes, de espíritu más combativo y politizado, como Yukio Mishima y Kenzaburo Oé. Éste viajó a Hiroshima en 1963 para conocer sobre el terreno los efectos de la destrucción atómica, lo que, aparte de constituir una fuerte experiencia personal, le inspiró su libro Cuadernos de Hiroshima (Anagrama, 2011).

Este es un libro tan duro como necesario. Su origen hay que buscarlo en los artículos que Oé publicó en la prensa japonesa sobre sus visitas a Hiroshima en los años 1963-1965. Habían pasado casi veinte desde la fatal fecha, 6 de agosto de 1945, cuando el bombardero Enola Gay, por orden del presidente Harry Truman, lanzó una bomba atómica sobre la ciudad que mataría y heriría a cientos de miles de civiles (tres días más tarde, otra nave B-29 atacaría Nagasaki). Era el final de la Segunda Guerra Mundial. El inicio de un infierno cuyas consecuencias están muy lejos de cerrarse, por lo que este libro publicado en 1965 sigue estando de actualidad.
Marcado por estos acontecimientos desde la infancia, Oé va a vivir un shock de carácter personal en esa etapa: justo cuando viaja a Hiroshima, nace su hijo con una enfermedad cerebral; el bebé se dirime entre la vida y la muerte en una incubadora, y su padre pisa el territorio donde tal cosa ocurre a diario: gente con cáncer, leucemia o ceguera producto de la radiación atómica; personas que se acaban suicidando para cortar la agonía; ancianos que han perdido a sus hijos y a sus nietos y que existen por inercia. Con individuos así va a entrevistarse Oé en distintos hospitales; los llama moralistas “porque han vivido los días más crueles de la historia de la humanidad”, porque nadie puede tener una experiencia tan abrumadora después de haber sufrido tal cosa.
La dignidad humana
Oé declara que conoció la dignidad humana en Hiroshima –dedica un ensayo a este concepto–, y vuelve a referirse a ella en la entrevista que le hizo un periodista de Le Monde este mismo año y que sirve de epílogo al libro. Este contacto con una realidad grotesca y espeluznante, pero también esperanzadora al ver el coraje de los supervivientes, se volcarán en su propia narrativa: le esperaba la escritura de su obra maestra, Una cuestión personal (1964), inspirado en su bebé, que también iba a sobrevivir.
Oé, y ahora nos referimos a julio del 2007, fue uno de los más críticos con las asombrosas declaraciones del ministro de Defensa japonés, quien defendió el lanzamiento de las bombas en aquel agosto del 45 porque gracias a ellas se puso fin a la Segunda Guerra Mundial.
De este modo, entramos en la segunda premisa, al respecto de la desatención a la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, que aligera de responsabilidad a Occidente: buena parte de la culpa de dicha desatención la tiene la propia política de Japón, que ha censurado la obra de autores críticos con el sistema militarista en otras zonas asiáticas y, al parecer, vive aún de espaldas al medio millón de personas que, a lo largo de las últimas décadas, han padecido todo tipo de secuelas por la radiación nuclear. Y de eso va, tanto del aciago día como de sus consecuencias devastadoras en la salud física y mental de tanta gente, la obra de Ibuse: una novela de apariencia sencilla pero que esconde una estructura compleja, donde se alternan diferentes puntos de vista, se transcriben diarios e informes de aquel agosto, y se presenta un doble planteamiento novelesco: el pasado y el presente, la recreación de lo ocurrido con el gran hongo como paisaje de fondo y el Japón de los años sesenta que recuerda la tragedia mediante el recuerdo de los supervivientes.
Una anécdota, tan pequeña como trascendente, abre el libro: la sobrina del Shigematsu Shizuma, la joven Yasuko, no lo tiene fácil para conseguir novio; se rumorea que padece la enfermedad provocada por la «lluvia negra», es decir, los efectos radioactivos de la bomba atómica. Tal cosa es un peso en la conciencia del tío, que junto a su mujer Shigeko, copia el «Diario del día de la bomba» escrito por su sobrina para donarlo a una biblioteca; en él, se detallan con todo lujo de detalles las impresiones de ver cómo había quedado el suelo y el aire tras lo que, al comienzo, sólo son suposiciones: no puede ser que haya sido una bomba, dice alguien, sería demasiado. Pero lo cierto es que una especie de extraña ceniza impregna la piel de todo el mundo…
Todo lo posterior a ello, lo más monstruoso, lo más escalofriante, es lo que cuenta Ibuse de forma sobria, sin sentimentalismo alguno, pero con un magnífico uso de los datos médicos e históricos con el que repara, con buen tono narrativo, el olvido social al que aludíamos al comienzo. Lo advierte hasta Shochiki, un amigo de Shigematsu, que mientras pesca en la página 29, le dice a su colega: «La gente ha olvidado que Hiroshima y Nagasaki fueron blancos de la bomba atómica; ¡todos lo han olvidado! Han olvidado el fuego infernal que padecimos aquel día; han olvidado esto y todo lo demás, con sus malditos mítines contra la bomba. Qué asco me da oír todo el cacareo y el griterío con el que hablan de ello».