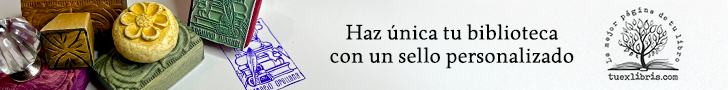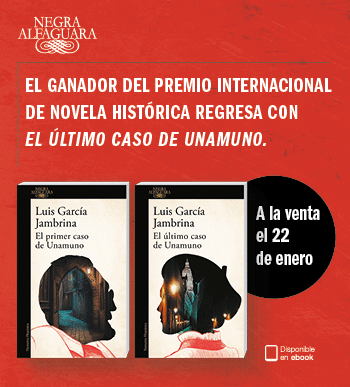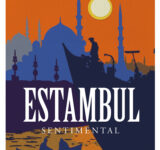Álvaro Bermejo
Ni la Vieja ni la Nueva Normalidad se cuidaron de establecer esa distancia preventiva que debiera mediar entre un smartphone y un buen libro. Cierto, ambos dispositivos son compatibles. Pero mientras Internet se apodera de nuestras mentes, el zapping intelectual acelera la fractura cognitiva. Nicholas Carr vaticina un futuro entrópico. ¿Apunta el sedicente playlist de la Distracción Inducida a la Aniquilación de la Lectura? Ya lo anticipó Sócrates: todo nativo digital es un iletrado potencial.
LIBROS ILEGIBLES, CEREBROS VULNERABLES
A decir verdad, el Tábano de Atenas no clavó su aguijón tan lejos, salvo que proyectemos su zumbido hasta la vigente colmena digital. Es a lo que procede Maryanne Wolf en Cómo aprendemos a leer. Historia y ciencia del cerebro y la lectura (Ediciones B). ¿Por qué el creador de la dialéctica no legó a la posteridad ni una sola obra? Porque consideraba que la palabra escrita devaluaba el oro de la memoria y pervertía la interiorización del conocimiento. Aunque lo hiciera por escrito –en Fedro-, Platón justificaba a su maestro comparando la escritura con las obras artísticas. Suplen lo real por su simulacro y condicionan el proceso reflexivo que conduce a la verdadera sabiduría. ¿Cuál? Esa que no se sustancia en más y más megabits compulsivos, sino en la búsqueda interior de la esencia de la vida y su sentido.
Desde esta perspectiva, la prevención de Sócrates engrana con un creciente desasosiego, no ya ante el paso de la cultura oral a la escrita, sino en todo lo que afecta a la banalización, incluso a la liquidación de ésta, arrasada por ese imperio panóptico donde se alían lo visual y lo virtual.
Ni siquiera los que «todavía» leemos lo hacemos como antes. La aceleración exponencial de nuestro mundo, la hiperconexión multimedia y la distracción perpetua, están modificando nuestros cerebros volviéndolos progresiva e irreversiblemente vulnerables. En un ensayo clarividente –Evolución del Caos (Gedisa), Matthew Crawford vaticina que en una generación perderemos la capacidad de leer un texto en profundidad. Sólo serán capaces de hacerlo las élites culturales. Que serán marginales. Su diagnóstico recuerda el de Farenheit 451, la distópica novela de Ray Bradbury, donde los «hombres libro» supervivientes sufren la persecución de un demiurgo catódico, muy interesado en que en cada domicilio no haya menos de cuatro pantallas.
Bradbury, que escribió su obra inspirado en la Caza de Brujas de la era McCarthy, la presentaba, literalmente, como «una alegoría sobre la forma en que los medios de masas acabarán destruyendo la literatura.»
Si le quedaba por añadir que los secuaces de ese holocausto lector somos nosotros mismos, un tecnólogo disidente, hijo putativo de aquel Montag bradburiano, entonó su mea culpa al constatar que los algoritmos de Silicon Valley estaban mutando sus sueños de trascendencia tecnológica en un Creepy Show demasiado interactivo.
¿NOS VUELVE IDIOTAS INTERNET?
La paráfrasis remite a uno de sus últimos títulos –La pesadilla tecnológica (Martillo de Enoch)-. Pero desde un decenio atrás Nicholas G. Carr venía ejerciendo como tal con títulos tan sugerentes como Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? o Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas –ambos publicados por Taurus-. En un artículo ya mítico –Why is Google Making Us Stupids? (¿Por qué Google nos está volviendo idiotas?)-, Carr cuenta su caída del caballo en ese Camino de Damasco asfaltado por el MIT. La succión de las pantallas había fulminado su capacidad lectora. Las trescientas páginas siguientes, argumentadas con estudios científicos, no dejan lugar a dudas sobre los «daños irreversibles» generados por el bricolaje digital en nuestros cerebros.
Una tesis compartida por Maryanne Wolf, quien llega a afirmar: «La plasticidad de nuestro cerebro lector, reflejo de la era digital, está acelerando la atrofia de nuestros procesos esenciales de pensamiento.»
El hecho de ser un científico no exime a Nicholas G. Carr de esgrimir una pluma digna de Philip K. Dick. Si la Red ha suplantado nuestro hipocampo por el de un androide que sueña con ovejas virtuales, la robotización urbi et obi avanza entre ovaciones planetarias hacia eso que tanto temía Oliver Sacks en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Un software de última generación para reemplazar el ojo clínico de un cirujano, otro para los vehículos que harán innecesario a su conductor. Dentro de nuestras casas el universo de la domótica como la gran panacea parapléjica. Y dentro de nuestros cerebros, ¿qué? Terminales biónicas implantadas por los presbíteros analógicos de la Google Church –la Iglesia de Google-. Hasta sus google books operan como aspersores de nuestros hábitos on-line para venderlos en streaming al mejor postor, mientras nos ofrecen millares libros saturados de cookies –llámalas pirañas- al servicio del mercado.
Dos frases de Carr llevan un gato, o un filósofo, encerrado. «Google desprecia el valor del pensamiento meditativo y solitario» –reza la primera-. Y la segunda: «Cada expansión de nuestra memoria se corresponde con una expansión de nuestra inteligencia.» El filósofo encriptado en el texto no es otro que Sócrates. Su interrelación entre memoria y conocimiento, a favor del pensamiento complejo, resultan perfectamente aplicables al mundo actual.
Si el griego temía abrir las mentes a la lectura, como si fuera una caja de Pandora, ¿de cuál ha salido el tsunami de maravillas que reclama a cada instante nuestra atención, sin otro objeto que generar un fractal paralelo de evasión y distracción?

PULGARCITO, EL INTERNAUTA
Vivimos constantemente conectados a todo sin advertir de qué perversa manera nos vamos desconectando de nosotros mismos. En un cerebro adicto un like genera tanta dopamina como la aparición de Willy Wonka en el de un diabético. Bajo su aparente sofisticación, las nuevas tecnologías excitan día y noche, sin tregua, nuestra parte reptiliana. Y sus síntomas no son inocuos, sino bastante inicuos. Desactivan el disco duro de nuestras sinapsis, nos vuelven más impacientes y menos reflexivos, además de patológicamente incapaces de concentrarnos en nada. Y menos que en nada, en cualquier libro que exceda las pautas de eso que en las librerías se sigue llamando, bien orwellianamente, «escaparate de novedades.»
Escaparse de ese escaparate y leer a Tolstoi, a Proust, a Quevedo o a Cervantes, hoy, comporta una empresa homérica –y no me refiero a Homer Simpson-. David Foster Wallacelo anticipó en La broma Infinita. Debe ser por eso que su amigo, Jonathan Safran Foer, blasona la solapa de Atrapados con un consejo preventivo: «De lectura obligada para todo aquel que tenga un smartphone.»
Toda una generación de nativos digitales va camino de coronarse como la de los nuevos analfabetos funcionales. Internautas con alma de Pulgarcito, a fuerza de luxar sus pulgares cliqueando de aplicación en aplicación –o de abducción en abducción-. La dislocación tiene consecuencias, y alcanza magnitudes pandémicas. Como «Iletrismo» se conoce ya una disfunción vinculada al fracaso escolar y a la primacía de la imagen en el aprendizaje, pero también a las peripatéticas dificultades que encuentra la población adulta –hasta un 40% -, ante cualquier texto que exceda los doscientos caracteres de Twitter.
¿Qué se puede hacer contra eso? Crawford propone defender la página impresa como un escudo contra la succión de la distracción. En la misma línea, Wolf apela a desarrollar un cerebro «bi-lector» susceptible de alternar la «hiperatención» que reclama la Web con la «atención profunda» que merece cualquier buen libro. Carr, como buen profeta, apuesta por el apocalipsis: «Invertir la tendencia dominante es ya tan utópico como revertir el curso de la historia. En unos pocos años la Cultura con mayúsculas pasará a ser un reducto de las nuevas élites contraculturales, que serán antitecnológicas.»