El 11 de mayo se conmemoran los cincuenta años de la muerte del poeta y crítico de arte Juan Eduardo Cirlot, uno de los escritores más peculiares de la literatura española del siglo XX.
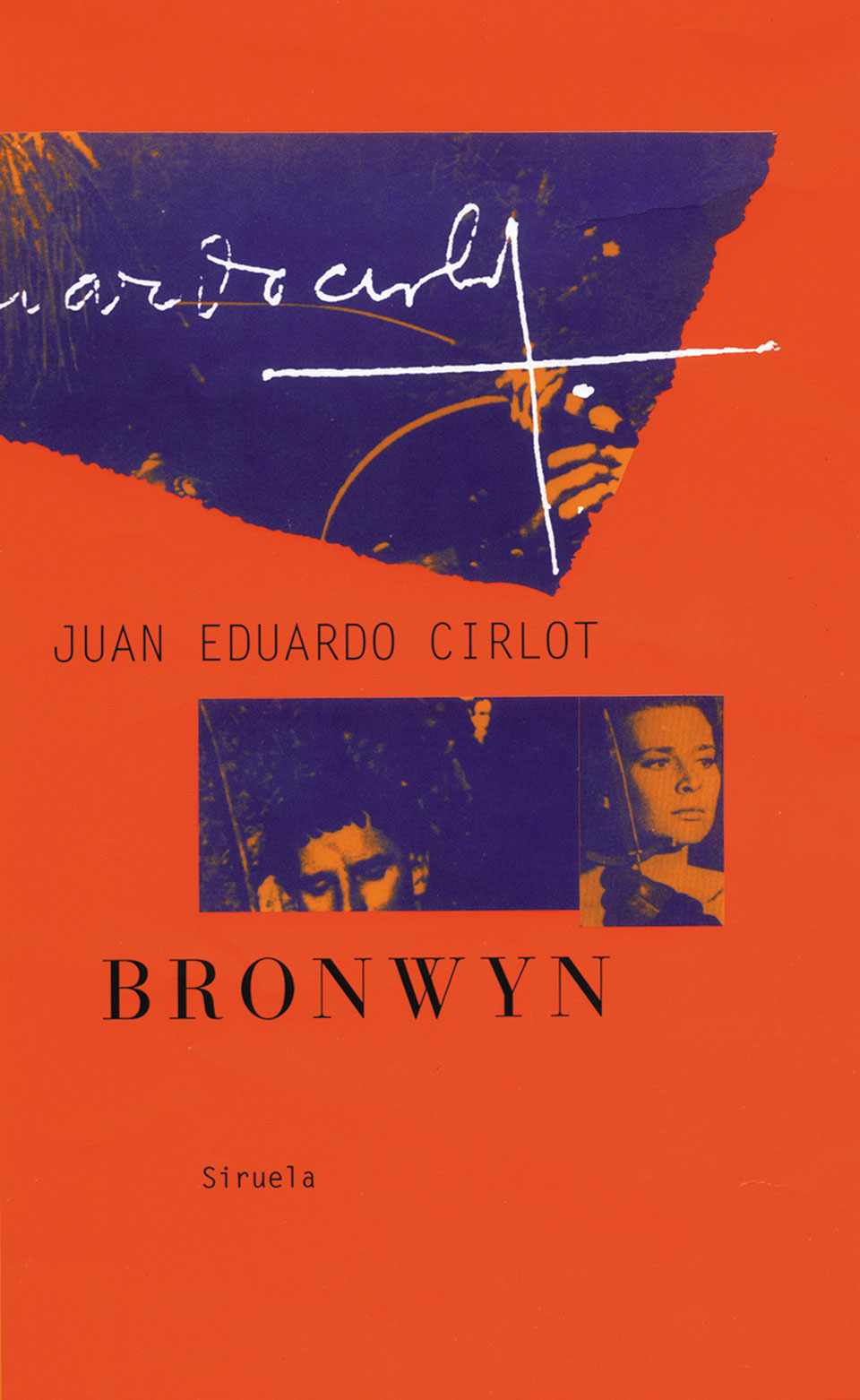
Pocos escritores hay en las letras españolas del siglo XX tan fascinantes, cultos y extraños como Juan Eduardo Cirlot, que en cambio fue relegado a un segundo plano seguramente por su exclusiva manera de ver el mundo y sentir la poesía y el arte en general.
Ante su singular talento —el de un humanista entregado a la cultura universal, además de forma autodidacta—, ya en esta centuria se le empieza a hacer justicia: primero, con la edición de su voluminosa poesía reunida en Bronywn, en el año 2001 —que coincidía con el trabajo de Jaime D. Parra El poeta y sus símbolos. Variaciones sobre Juan Eduardo Cirlot—, y más adelante, con la recuperación de su única novela, Nebiros, escrita en 1950 y censurada por ser considerada «de una moralidad grosera» y «repugnante», y, al fin, con su biografía, Cirlot: ser y no ser de un poeta único (Fundación José Manuel Lara, 2016), de Antonio Rivero Taravillo.
Incluso el propio Cirlot era consciente de semejante ostracismo al confesar, en una carta de 1970 a su amiga la poeta venezolana Jean Aristeguieta, el deseo de que el ciclo poético que constituía su Bronywn«fuera un libro entero, y editado por ti; un libro americano y no español, ya que mi país me oculta y me niega».
Este era uno de los fragmentos inéditos que proporcionaba su hija Victoria Cirlot —profesora universitaria y experta en literatura medieval— en la introducción a aquella edición de la editorial Siruela tan cuidada que se presentó al público hace más de veinte años, con fotografías y reproducciones de algunos textos manuscritos del autor, y completada por diversos artículos sobre ese monumental ciclo poético: dieciséis entregas de Bronwyn escritas entre 1967 y 1972, una obsesión hecha lenguaje que nació de una manera muy especial, tras doce años en los que Cirlot se había concentrado en la crítica de arte (de 1951 hasta su muerte trabajó en la editorial especializada Gustavo Gili).

Pasión por Hamlet
La concepción del libro tiene su propia historia. En 1966, y unos meses después de ver la obra de Franklin Schaffner El señor de la guerra, protagonizada por Charlton Heston y Rosemary Forsyth (para siempre la encarnación del rostro mítico de Bronwyn), Cirlot comenzó a concebir la ilusión de un viaje lírico a su época predilecta, la Edad Media. En este sentido, el cine fue para el escritor catalán un verdadero descubrimiento en su visión del ambiente del siglo XI y una lección de síntesis argumental, como dejó manifestado en su libro El estilo del siglo XX (1953).
Asimismo, la versión rusa de Hamlet, cuya Ofelia muerta en el agua supuso para él un impacto visual frente a la Bronwyn que salía de ella, más su admiración por el Hamlet que dirigió y protagonizó Laurence Olivier —con el que llegó a cartearse—, forjaron la gran aventura lingüística, sentimental, histórica y filosófica de este complejo poema, el cual presenta la poetización de una doncella céltica en Brabante que simboliza la muerte y el amor, el pasado y lo trascendente, la búsqueda del centro y la unidad, y también lo angelical.
Todos estos rasgos oníricos y simbólicos son parte intrínseca de la propia andadura vital de Cirlot, como vio Rivero Taravillo, que siguió con detalle los pasos de la creación literaria de este barcelonés —curiosamente, en 1918, su familia habitó La Pedrera, acabada de construir seis años antes— que tuvo una densa y múltiple formación cultural: tras un brillante inicio musical —el escritor destruyó sus composiciones— y una fuerte influencia vanguardista en sus primeros poemarios, el poeta se entregaría a lo que sería su obra cumbre, el Diccionario de símbolos (1958), «su preferido —según el biógrafo—, por el que no ha recibido una compensación económica acorde con el mucho tiempo dedicado (por no hablar de los gastos en que haya incurrido para hacerse con rara bibliografía, casi toda extranjera)».
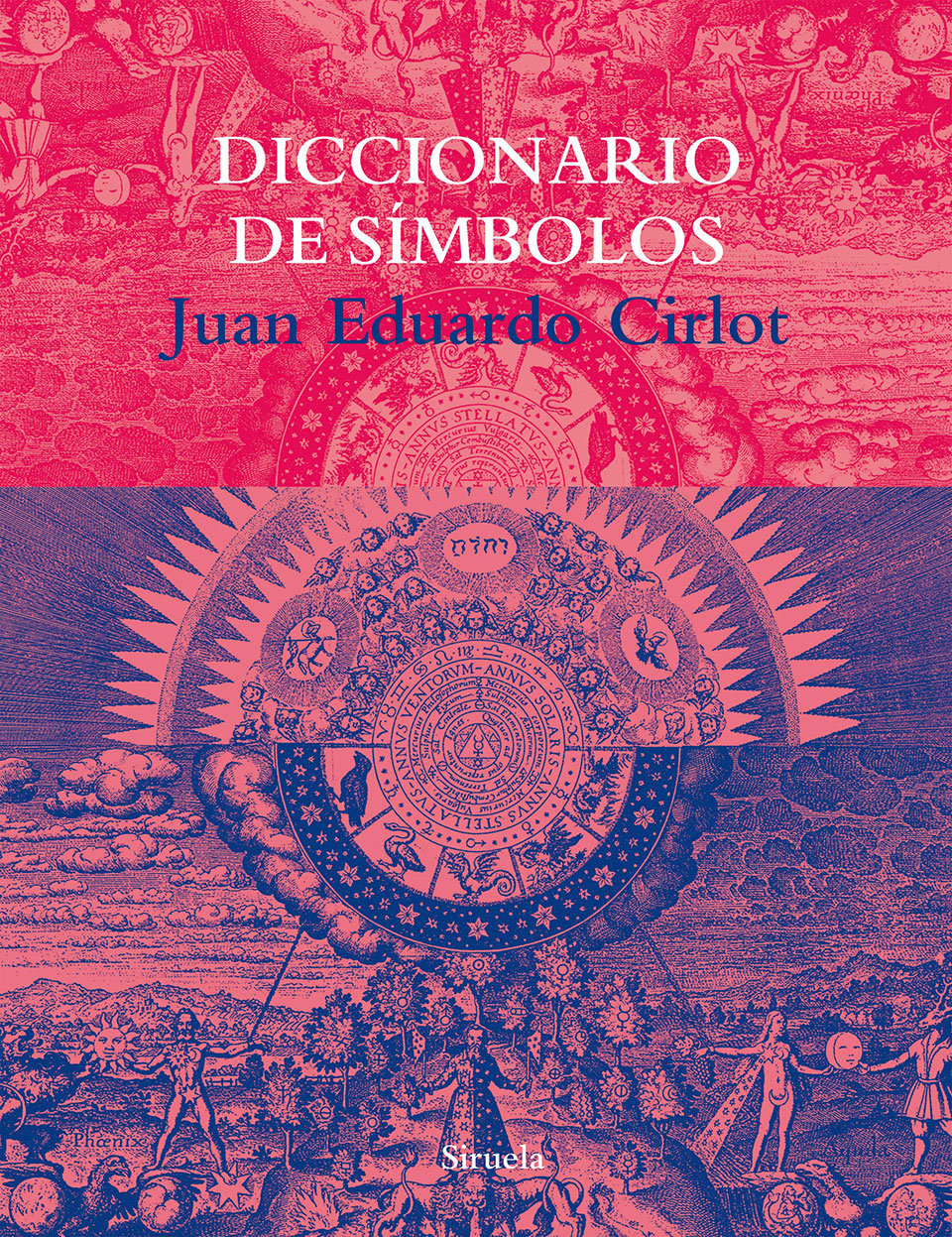
Escritura como laboratorio
El resto de su obra también nacería para y desde lo simbólico. Por supuesto, Bronwyn, laboratorio para componer aliteraciones aprendidas en la literatura escandinava y anglosajona, desarrollar su gusto por la permutación o lanzar ideas cercanas a la cábala, el gnosticismo y el sufismo. Todo a través de una mujer que renace de las aguas y que, en palabras del propio autor, entrevistado en 1968, era «el mito de la amada de otra vida, de la luz ya vivida y perdida».
Cirlot así vivió en un mundo paralelo, el del Medievo, que lo haría tan especial a ojos de otros escritores. El poeta José Corredor-Matheos, en sus memorias Corredor de fondo (Tusquets, 2016), habló de este «extraordinario personaje, de personalidad torturada y poderosa creatividad, que se manifiesta en su poesía y en la peculiar lucidez de su visión del arte. La guerra, sin duda, había tenido consecuencias muy negativas para una persona como él, tan sensible y extremadamente imaginativa». Ciertamente, Cirlot, que venía de una familia de militares y con algún ascendente francmasón, en 1938 intervendría en el frente de Guadarrama y, al decir del biógrafo: «En cierto momento se pasó a los nacionales, y al final de la guerra es internado brevemente en un campo de concentración, del que sale el mismo año 1939 en que acaba la contienda, aunque poco tiempo después es movilizado de nuevo para cumplir el servicio militar en el ejército de Franco».
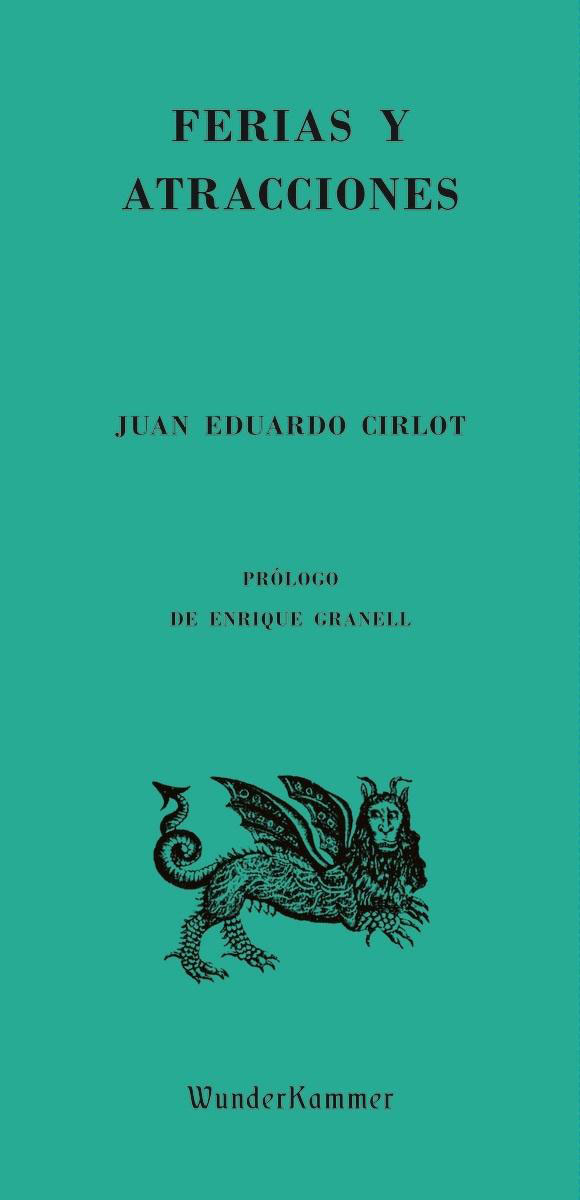
Sin embargo, en palabras de Rivero Taravillo, la guerra «no supuso ningún trauma para Cirlot, quien años después llegaría a hablar con nostalgia, según sus hijas, de lugares en los que había estado durante la contienda». Acaso esto fuera una idealización de aquel entorno que tendría obligatoriamente que encender la inspiración visual y literaria de un Cirlot que adoraba ciertos elementos guerreros: «Es bien sabido —apunta Corredor-Matheos— que Cirlot sentía gran atracción por las espadas antiguas, a las que confería capacidad de defensa simbólica ante enemigos que sólo existían en su mente, pero que podían ser realmente peligrosos».
Toni Montesinos

















