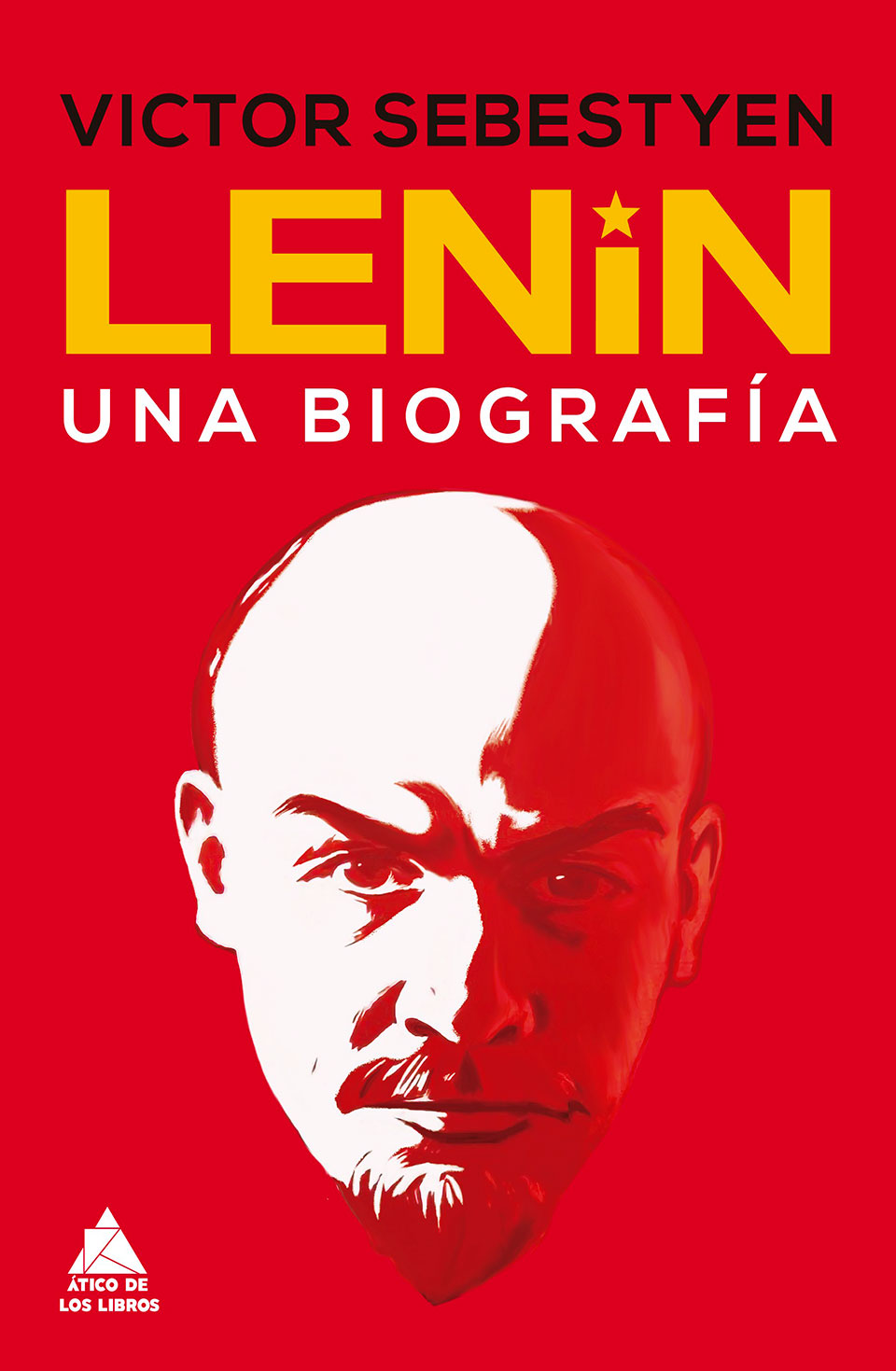Se publican varios libros al hilo de la onomástica de los cien años de la muerte de Lenin, el 21 de enero, uno de ellos el de su propia mujer, con el que se puede conocer a multitud de camaradas y la propaganda obrera, y descubrir al político ruso en la distancia corta. Presentamos las novedades a este respecto y revisamos lo que significó la Revolución rusa de 1917.

Abril de 1917. Europa está librando una guerra fratricida que va a marcar el destino de todo el continente. En uno de sus extremos, la Rusia de los zares agoniza. Es también el año de la Revolución rusa, que ha estallado en febrero, con grandes movilizaciones en la capital, Petrogrado (hoy San Petersburgo). Tales noticias llegan al conocimiento de Vladímir Ilich Uliánov, Lenin, que ante tamañas novedades ya está de regreso a Rusia desde la Suiza en que ha estado viviendo. Para el líder bolchevique no se trataba del primer exilio, pues en el tiempo de sus estudios universitarios lo habían arrestado y enviado tres años a Siberia. Ahora, en ese 1917, el zar abdica, el país se transforma en una república, los exiliados se apresuran a volver y el júbilo se apodera de las clases populares.
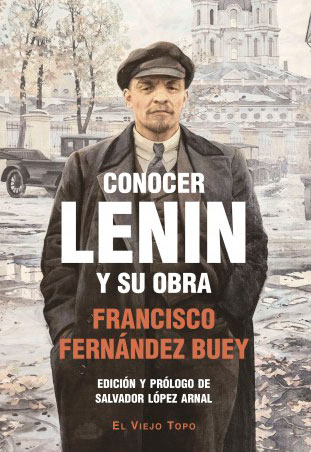
El caso es que, como cuenta Catherine Merridale en El tren de Lenin. Los orígenes de la Revolución rusa, Lenin, «antes de finalizar el año, pasaría a ser el amo y señor de un nuevo estado revolucionario», haciendo de un conjunto de pensamientos escritos cuarenta años atrás por Karl Marx toda una «ideología de gobierno. Creó un sistema soviético que llevaría las riendas de un país en nombre de la clase trabajadora, estableciendo la redistribución de la riqueza y promoviendo diversas transformaciones igualmente radicales tanto en el campo de la cultura como en el de las relaciones sociales». Cambios que irían más allá de sus fronteras y que, convertidos en un ideario político con el nombre de leninismo, se convertirían en «el anteproyecto ideal para los partidos revolucionarios del mundo, desde China y Vietnam hasta el Caribe, pasando por el subcontinente indio».

Todo esto empezaría, a ojos de Merridale, en «ese viaje trascendental en tiempos de la Gran Guerra». Un contexto este que no deja de recibir atención investigadora y acomodo editorial y que, durante el 2017 y años anteriores, obtuvo una mayor atención si cabe al sucederse los trabajos destinados a conmemorar la Revolución rusa de un siglo atrás. En aquel año estaba la clave, de lo pasado y de lo futuro. Entre aquellas novedades, destacó un libro que contaba lo que le ocurrió a la nobleza rusa tras la Revolución firmado por Douglas Smith, un tema tabú incluso en el propio país, al menos hasta la Unión Soviética de Mijaíl Gorbachov.
Frente a la guerra civil
Así, El ocaso de la aristocracia rusa ―faltaba incursionar en una clase perseguida y finalmente silenciada que aquí surgía en el reverso de sus privilegios: sufriendo lo indecible― revela cómo la Rusia feudal repleta de campesinos en situaciones de esclavitud bajo las órdenes y la explotación de los ricos atravesaba las revoluciones de 1905 y 1917 y el llamado Terror Rojo de 1918 en contra de los «enemigos del pueblo». La solución estaba clara: deshacerse de todos aquellos que hubieran aplastado al proletariado, lo que acabaría de raíz con una sociedad fuertemente jerarquizada y en la que, de repente, los huidos y desposeídos de todo lo que tenían eran los ricos; algo que sucedería en verdad desde «una mentalidad inmisericorde y maniquea que condenaba a colectivos enteros a una represión despiadada e incluso a la muerte», aseveraba el autor.

Contemplar esta situación es primordial para embarcarnos en ese tren con Lenin e ir intuyendo lo que este anhelaba cuando retomó su liderazgo hasta ser el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética desde finales de 1922 hasta inicios de 1924. Atravesando Alemania, tardaría ocho días en llegar a Petrogrado en condiciones durísimas. Un recorrido que la propia Merridale quiso realizar para entender mejor cómo fue este exitoso regreso de un Lenin que iba a cambiar el destino de su país para casi lo que quedaba de siglo. Más de tres mil doscientos kilómetros desde Zúrich que hoy se pueden hacer con seguridad y comodidad pero que, hace cien años, Lenin llevó a cabo en una Europa llena de peligros que iba a ver cómo los bolcheviques ganarían la guerra civil: un conflicto de lucha de clases que se libró por medio de ejércitos numerosos, próximos a los campesinos y con una fuerte propaganda detrás.

Pudo seguirse la pista de todo ese proceso mediante un libro que se publicó en 1987, es decir, aún con el sistema soviético vivito y coleando aunque ya en su crepúsculo ―y que vio una reedición, naturalmente, en el 2017―, Blancos contra rojos. La Guerra Civil rusa. En él, Evan Mawdsley profundizó en el complejísimo entramado bélico que asoló al gigante ruso durante los años 1917-1920. Era tal su complejidad que, como dijo el autor, los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de fechar el inicio de la guerra (la mayoría, en el verano de 1918, relacionándola con un levantamiento de las tropas checoslovacas en mayo). Sin embargo, Mawdsley la situó en la Revolución de Octubre de 1917: «El espectro de un enfrentamiento entre rusos había acechado en segundo plano desde el derrocamiento del zar en febrero, pero el desencadenante de la apocalíptica lucha final, que duraría tres años y costaría más de siete millones de vidas, fue la toma de poder del partido bolchevique en Petrogrado». De esta manera, ocupaban el poder ciudadanos de a pie que habían sido coordinados por los bolcheviques, «pero actuaban en nombre de los sóviets», esto es, los consejos de obreros y soldados.

Un país de 8.000 km
Los revolucionarios no tardarían en asentar su dominio en gran parte del territorio, a lo que siguieron las elecciones de noviembre a la Asamblea Constituyente de toda Rusia. La victoria fue para el partido socialista de los campesinos (la mayoría social) por encima del marxista-bolchevique (centrados en las ciudades). La votación demostraba un país escindido, además con un minoritario partido constitucional-demócrata que rechazaba las reformas sociales y abogaba por la guerra y que era visto como reaccionario, y por otra parte, también con los mencheviques, la fracción moderada del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Con toda esta amalgama de diferentes tendencias políticas en un lugar con muchas minorías ―ucranianos, bielorrusos…―, y la paradoja de que el partido mayoritario era ajeno al poder por su extracto social frente a la clase urbana que había regido el destino del país, el conflicto estaba servido.
Mawdsley seguía las diferentes etapas de dicho conflicto en un imperio que «era el mayor país de la Tierra y se extendía a lo largo de 8.000 km desde las trincheras de occidente hasta la costa del Pacífico». Y es que tanto en la periferia como en Petrogrado estallarán enfrentamientos entre soviéticos y antibolcheviques, e incluso Lenin afirmará que la guerra había acabado ya en la primavera de 1918 —en este año, en una carta decía a los bolcheviques: «Ahorcad (asegurándoos de que los ahorcamientos se desarrollan a la vista del pueblo) a no menos de un centenar de kulaks, ricos, chupasangres conocidos»—, a partir de ser eliminado un importante contrarrevolucionario. Pero las cosas se complicarían aún más.

El tratado de Brest-Litovsk, en el que Rusia renunciaba a Finlandia, Polonia o Lituania, entre otros, que quedaban bajo el mando de las Potencias Centrales ―la coalición formada por los imperios austrohúngaro y alemán durante la Gran Guerra, a la que se añadiría el Imperio otomano y el Reino de Bulgaria―, supondría «un punto de inflexión en la vida política de la Rusia soviética», como afirma el historiador. Muchos bolcheviques, así, se negaban a tal acuerdo de paz con los alemanes; unas diferencias internas que darían paso a un cierre de filas y a que Lenin restringiera debates públicos al respecto: era el origen del Estado autoritario.

Martillo y fusil
También, el momento en que fuerzas extranjeras se introducían en la Guerra Civil Rusa, con la ocupación de tropas alemanas, austríacas y turcas en diecisiete provincias rusas; con el añadido de que Gran Bretaña y Francia tomaron espacios del Cáucaso y Ucrania, situación que se hizo más complicada si cabe cuando el 25 de mayo de 1918 se produjo una gran contienda en Siberia Occidental entre la Legión Checoslovaca y las fuerzas soviéticas, expandiéndose a lo largo de casi ocho mil kilómetros, la que coincidía con la ruta del ferrocarril Transiberiano. Lenin veía en todo ataque una ofensiva del imperialismo anglo-francés, y por eso se ha dicho erróneamente que la Guerra Civil Rusa empezó con la intervención aliada en el verano de 1918. Con todo, aún habría por delante dos años más de hostilidad aliada contra la Rusia soviética hasta que Lenin pudo decir, en el teatro Bolshói de Moscú, en noviembre de 1920, que, en una sangrienta lucha de los obreros, de victoria en victoria, «la República de los sóviets ha vivido y combatido, sosteniendo en sus manos tanto el martillo como el fusil».
A este respecto, cabe decir que hay sitios, como demostró Merridale, que actualmente recuerdan el paso del político cuya alusión al martillo y al fusil hace evocar la bandera de la URSS. Esta, por cierto, tuvo una primera versión en diciembre de 1922, durante el I Congreso de los Sóviets de la URSS, donde se establecería su estandarte rojo pero en la que no aparecía aún la hoz y el martillo (hasta un año después no se incorporaron estos dos elementos), herramientas que simbolizaban la unidad del proletariado industrial y el campesinado, respectivamente. Pues bien, uno de esos sitios es la estación de Harapanda, en Suecia, donde la autora comprobó que Lenin ahora recibe una mezcla de veneración crepuscular o indiferencia según donde se encuentre.
Tal cosa se pondría más de manifiesto el otoño del mismo año 2017 en el que se celebró la onomástica revolucionaria, al ser el líder bolchevique «una presencia incómoda en la Rusia de Vladímir Putin», ya que este «se atrevió a acusar a Lenin de socavar la unidad de Rusia fomentando la aparición de movimientos en pro de la autonomía nacional en el viejo imperio zarista». Unas declaraciones que fueron tan impactantes en su día (enero del 2016) para su país que el presidente se vio obligado a retractarse.
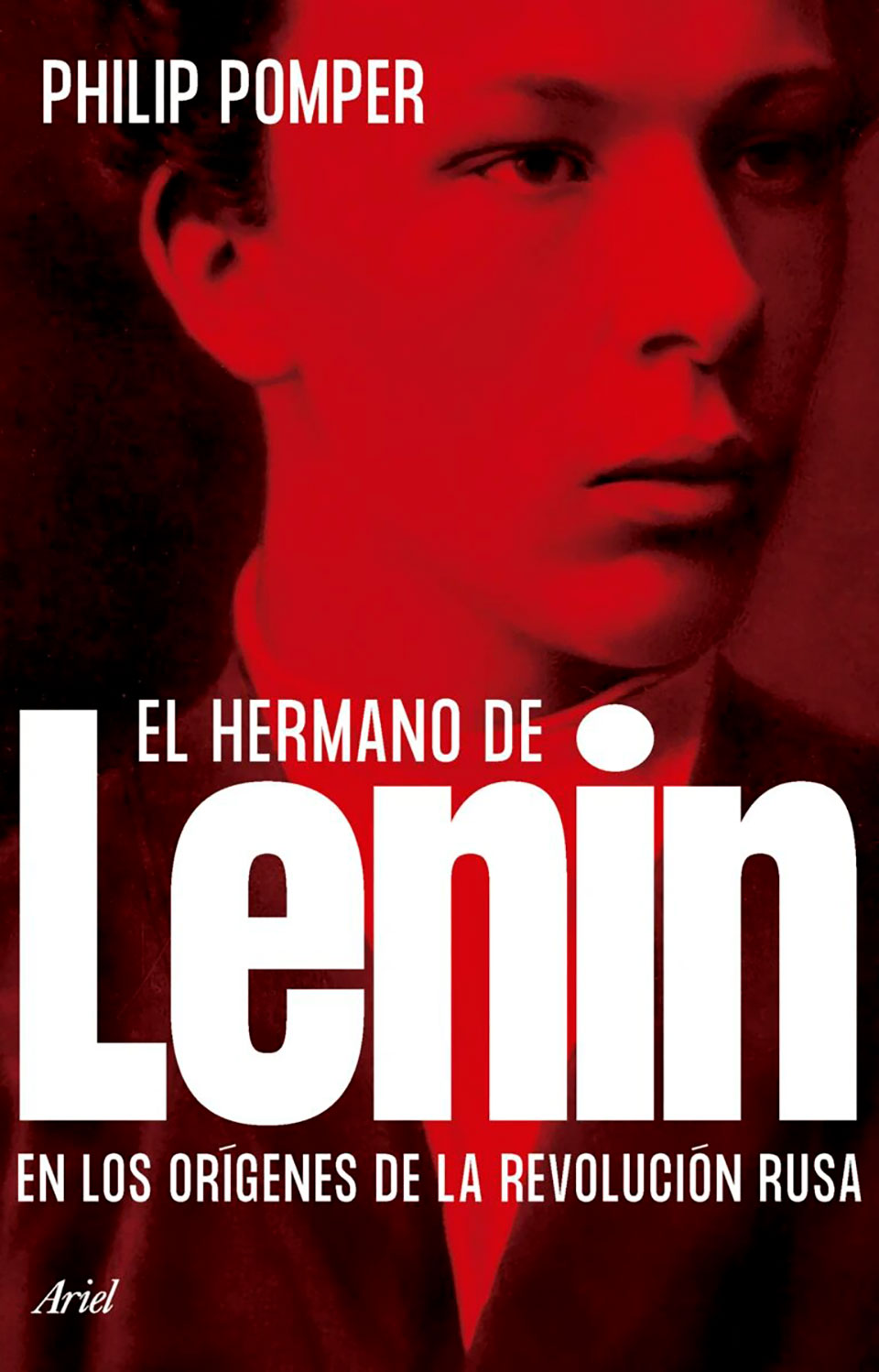
Las tretas bolcheviques
En todo caso, dice Merridale que para confeccionar su libro no iba a rastrear al Lenin que disfrutaba del piano o del ajedrez, sino «al hombre con aquella energía arrolladora, fría e implacable» que un día escribió que no hay que acariciar a nadie porque te pueden morder: «Has de pegar a la gente en la cabeza sin piedad ninguna». Y a fe que lo hizo, mediante una dictadura represiva, marcada por la censura de prensa, la abolición de las libertades políticas y la tortura y el asesinato a toda persona considerada adversaria del Estado. He aquí, en suma, una serie de estaciones autoritarias cuyo primer tramo nació sobre las vías de un tren que atravesaba una Europa en llamas y que transportaba a alguien que, nada más llegar, ya demostró su talante despreciando las flores que una mujer le regalaba y diciendo que su recibimiento «apestaba a pompa burguesa y a orgullo».
Esta mirada corrosiva, agria, hacia una realidad que cierta parte de la población quería transformar es algo que pudo comprobar Ángel Pestaña, un sindicalista que acusó a Lenin de torturar a su pueblo por falta de libertad y permitir que pasara hambre, como se pudo leer en su libro Setenta días en Rusia. Lo que yo vi, fruto de un viaje a Moscú en 1920: «En aquel primer contacto que tuvimos con la realidad revolucionaria, sin prismas que la decolorasen, ni velos que la cubriesen, comenzamos a vislumbrar la tragedia rusa. Lo que más nos impresionó fue la seriedad, la tristeza que se reflejaba en todos los rostros», apuntaba este anarquista de León, relojero de profesión y periodista autodidacta. Y añadía: «Ni una sonrisa, ni un relámpago de alegría, ni la más imperceptible manifestación de contento. Nada. Un rictus de tristeza, de profunda tristeza, lo único que podíamos contemplar. Y un silencio impenetrable. Parecía que aquellas bocas no hubieran hablado ni reído nunca».
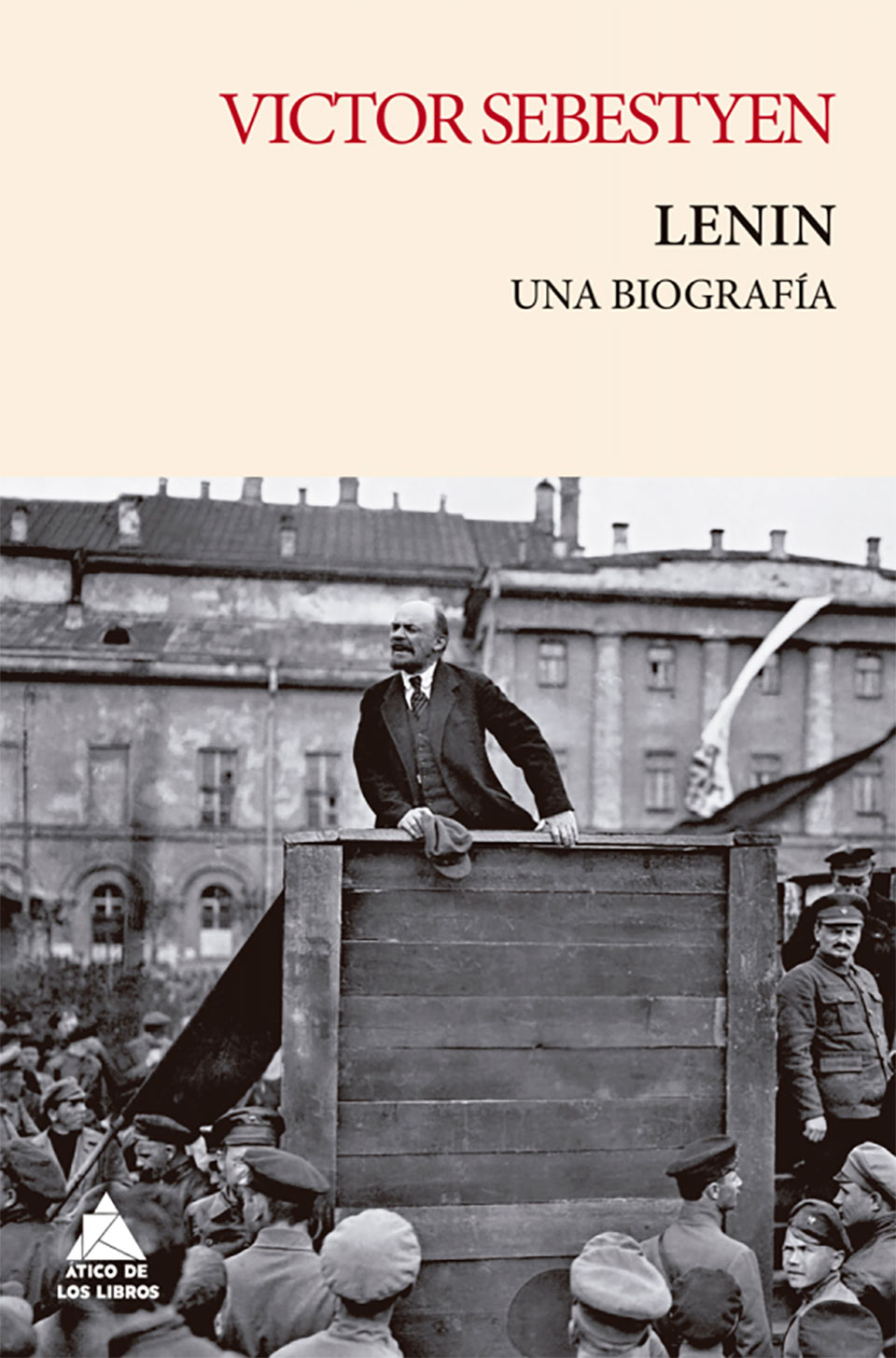
Pestaña pisó ciudades como Petrogrado, «en que están por doquier los retratos de Marx, Lenin, Trotsky y del también revolucionario bolchevique Zinóviev, gran amigo de Lenin, que acabaría asesinado en las purgas de Stalin», y comentó «las tretas y engaños de los bolcheviques», constatando que la práctica del comunismo se hacía a favor del Estado, no del individuo. A esa práctica consistente en que el Estado lo confiscaba todo, se apoderaba de todo, en principio para disponer las cosas en favor de la comunidad, Pestaña la llamó colectivismo y no comunismo, pues «mientras haya clases, diferencias sociales o categorías, el comunismo no es posible». No se podía decir más claro, ni estar más en contra del régimen que imperaba allí.