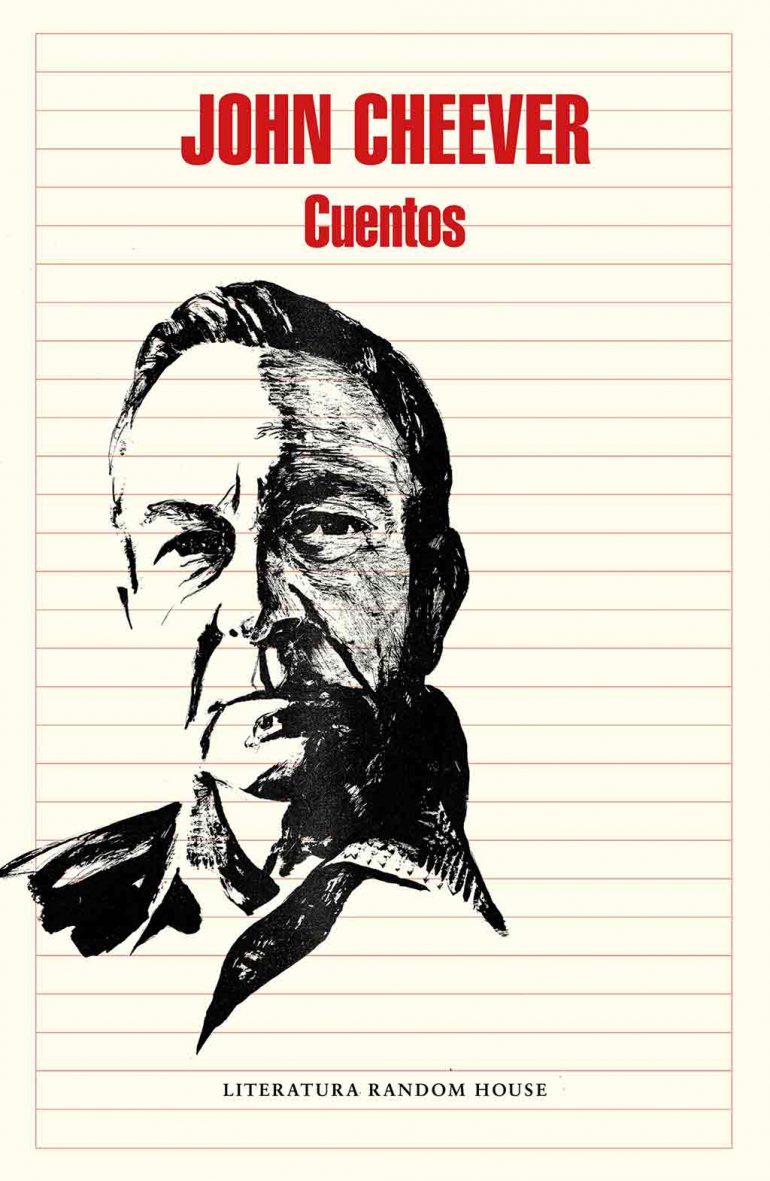CUENTOS, John Cheever, Literatura Random House, traducción de José Luis López Muñoz y Jaime Zulaika Goicoechea, 26, 90 €
En las distancias cortas es cuando un escritor se la juega. Las novelas toleran una cierta relajación que en un cuento desmoronaría la estructura. Al leer algunas novelas buenas, incluso algunas clásicas (hola, Moby Dick), uno tiene la sensación de que podría arrancarles un puñado de páginas centrales y la narración funcionaría igual, puede que mejor. Eso jamás pasa con un buen relato corto. Cada palabra debe tener su sitio, tensar el engranaje, apuntar a una dirección inequívoca, estirar la narración y equilibrarla; en caso contrario, la historia se derrumba al menor soplo como un castillo de naipes. Dicho de otra forma: una novela es un matrimonio más o menos largo, más o menos feliz, mientras que un cuento es una relación de una noche: necesitas aprovechar el tiempo para hacerla inolvidable.
Todo esto viene a cuento por John Cheever, un notable escritor de novelas, pero que ha pasado a la Historia Mayúscula de la Literatura como escritor de relatos. Y más que merecidamente: desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días no ha habido nadie (que yo conozca) que le supere en talento, importancia y envergadura. Raymond Carver se le acercó, pero sobre él planean sombras acerca de la autoría del rematado de sus relatos que le afean el palmarés (aunque lo peor de Carver es que resulta fácil de mal imitar). Alice Munro le supera en registros e inteligencia, pero no en calado emocional, no en permanencia. Y James Salter le empata, gracias al impacto impresionista e impresionante de su estilo, a su genio indiscutible; pero Cheever escribió mucho más relatos que Salter, y tengo la impresión de que lo hizo de una forma más sincera, a pecho descubierto, casi suicida. Cheever era un virtuoso al que no le gustaba presumir. Sus relatos no te dejan sin aliento con una frase contundente, pero al terminarlos te han cambiado el estado de ánimo, como lo hace una canción que te gusta mucho.
La escritura de Cheever es siempre una lección. Su limpieza, esa aparente facilidad. Al respecto de su oficio, dijo: «El cuento debe ser algo tan fluido como tu vida.» Esta declaración me parece contradictoria (nuestras vidas no son fluidas, más bien son una suma de tiempos de espera puntuados por algunos, con suerte, momentos relevantes) y, no obstante, reveladora de su manera de confundir arte y vida: lo que cuenta es la esencia; lo que no aporta se olvida. Una filosofía vital/artística que se transparenta en su forma de presentar las historias, en los puntos de vista de los personajes, en los detalles que resalta y en los que prefieren ignorar. Personajes que nunca son obvios, sus decisiones no son predecibles y, sin embargo, después de leerlas parecen inevitables. Los cuentos de Cheever poseen una sabiduría que nos descubre nuestros propios mecanismos, quizás no lo que somos, sino lo que podríamos ser si las cosas se nos torcieran.
Al respecto, un error que se suele cometer con Cheever es confundirlo con el paisaje que describe y tacharlo alegremente de cronista de esa América de clase media y casas con jardín en las afueras, de cócteles junto a la piscina, de vecinos que se espían unos a otros, de vacaciones en familia que son una huida hacia ninguna parte, de hombres con traje de lana y sombrero que huelen a whisky desde mediodía y que cogen el tren para ir a la ciudad, de amas de casa con carrera universitaria que consumen sus días como cigarrillos mientras preparan la cena o cuidan de los niños con la mente en otra parte. Un artista nunca es cronista de nada ni de nadie que no sea sí mismo. Cheever fue un pecador consciente de su culpa y un culpable gozoso. Sus cuentos tratan del deseo y de la frustración de no poder llevarlo a cabo, de la soledad de las pasiones, de los desconocidos con los que nos casamos, de los extraños a los que amamos o no, de las derrotas que merecemos.
Este libro es un tesoro que merece un lugar de privilegio en su biblioteca, incluso en su caja fuerte, y ser legado a sus herederos por escrito. No se fíen de mí, lean el agudo epílogo de Rodrigo Fresán, bendito profeta de Cheever y prescriptor infalible. Cojan el libro, ábranlo por cualquier cuento y comiencen a leer. Antes de que se den cuenta, Cheever los habrá conquistado para siempre. Enhorabuena.
Josan Hatero