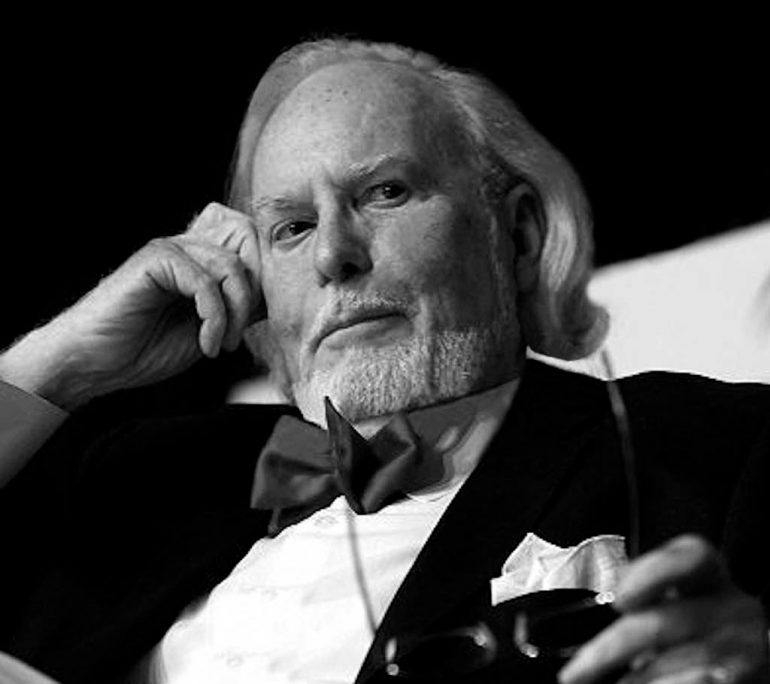Es posible que la hispanibundia no sea más que la «vehementia cordis» (‘vehemencia del corazón’) que, según Plinio, distinguía a los hispanos; o aún mejor, a los habitantes de las Hispaniae, pues el sabio romano utilizaba a menudo el plural para «las Españas».
Con hispanibundia reaccionaron los teólogos de la Contrarreforma frente a las tesis nacionalistas de Lutero. No fueron precisamente comedidos nuestros capitanes y nuestros tercios en la represión de los tumultos de Flandes. Y, sin embargo, los españoles empeñaron toda su fortuna material en esa empresa. Para un español de aquel tiempo era difícil vivir en un patio interior—por bello que fuese— cuando el alma le pedía subirse a una torre o a una gavia para ver el mundo.
Movidos por la fiebre de la hispanibundia, por la quimera del oro, el apetito de honra y el deseo de vivir, se aventuraron los conquistadores en los desiertos, en las santas cordilleras y en las selvas del Nuevo Mundo, desmandándose a todo y a más. Dejamos en estas aventuras tanta vida que quedamos para siempre heridos. Aun después de haber perdido las últimas colonias en 1898, guardamos tal rencor a nuestras instituciones y desarrollamos tal odio entre españoles que las rencillas culminaron en una guerra civil.
La hispanibundia—la falta de decisión y tino en los gobernantes—, aliada a los vientos tempestuosos, arrojó a nuestra Invencible contra las costas de Gran Bretaña y de Irlanda.
También, a veces, el sentimiento de la hispanibundia se la hispanibundia expresa unido a la indignación y el furor. Y con un dolor hispanibundo se escribieron las mejores páginas de nuestra literatura.

Hispanibundo (furibundo en la confusión) se sentía don Quijote mientras se enfrentaba a los molinos de viento, creyéndolos gigantes. Hispanibundos se sienten nuestros místicos, en cuanto les importa más recoger su alma en oración que estar o no estar a las puertas de la muerte. Hispanibundo es Sancho cuando reclama el gobierno de su ínsula, sin otros méritos que saber recitar el Christus de memoria. Hispanibunda y golfa es la vieja Celestina—a un fin llamada y a otro venida—, que remienda amores, busca dineros, argumenta consejos y ensarta intrigas. «Fiel pintura de las costumbres nacionales», llama Menéndez Pelayo a esta pieza maestra de nuestra literatura.
La hispanibundia es la energía vibrante que produce el español al vivir, ya se crea o no español, lo acepte o no lo acepte; ya se encuentre en el exilio forzado o pretenda ser extranjero en su patria y extraño a los suyos. La hispanibundia no es un rasgo premeditado, sino una expresión irreprimible de la condición de español, que se hereda más por pertenecer a una patria que por formar parte de una nación. Hasta el punto de que todos los pueblos de España—por muy atinados y sensatos que pretendan ser—se vuelven hispanibundos en cuanto se les toca el delirio quijotesco de sus bandos, la tarasca de sus localismos o el asunto descomunal de sus caballerías.
El ímpetu de la hispanibundia nos llevó a dar más importancia a la acción que al pensamiento. Y ese mismo empuje se manifiesta, en nuestras épocas de decadencia, como una implosión, con una reacción terrible que nos lleva a soportarlo todo, hasta que reventamos en el dolor, en el silencio y el daño. En ese trance de rompimiento y quiebra no tenemos ni siquiera las fuerzas que otros pueblos encuentran para hacer una revolución, sino que escribimos miles de páginas indignadas, nos destruimos en la confusión y en la blasfemia, nos mortificamos en el orgullo herido, abjuramos de nuestra memoria—la única madre que puede salvarnos—, no entendemos otra forma de independencia que no sea la separación y derribamos todo cuanto creímos y creamos juntos.
Ante cualquier revés—la derrota de la Invencible, la pérdida de las colonias, el Desastre de Annual—producimos una generación de indignados, despreciamos a los maestros de nuestro pensamiento y buscamos en cualquier parte, a cualquier precio, unas ideas que flagelen nuestro complejo de culpa con cuatro sentencias mal aprendidas de Erasmo, de Voltaire, de Hume, de Hegel, de Nietzsche o de Bakunin.
«Contra lo que creen las nuevas generaciones—decía Claudio Sánchez-Albornoz—, no es posible cambiar repentinamente a los pueblos de Occidente mediante un proceso revolucionario. El pasado se venga del intento de extirparlo y vuelve al cabo triunfante a la vida».
Los hombres y los pueblos están condenados a repetir sus errores cuando creen haberse liberado de ellos. Y, como español, nunca me he sentado en un tribunal—ni tan sólo en una tertulia de café—sin preguntarme mil veces: ¿no estaré formando parte de la Inquisición?
«Los hechos de la historia no se repiten—escribió Ramón Menéndez Pidal—, pero el hombre que realiza la historia es siempre el mismo».
Como no sabemos entender que la tradición es un tesoro compartido—un ideal que da sentido a nuestra vida, presta coherencia a nuestra memoria y nos une a nuestros mayores—, la sobrellevamos como una «obligación» moral y psicológica, hasta que ese peso lastra nuestro ánimo y en la hispanibundia sombrece nuestro carácter dejándonos una sensación de escepticismo, desencanto y cansancio.
Todos los pueblos necesitan mitos y maestros, pero en España y en Hispanoamérica, en cuanto caemos en el delirio hispanibundo—la quimera de que en cualquier lugar del pueblo hay un caudillo—, no elegimos a nuestros héroes por sus méritos, sino que somos capaces de rendir culto a un gañán brutal que se presenta con ademán soberbio y modos chulescos como conductor del rebaño.
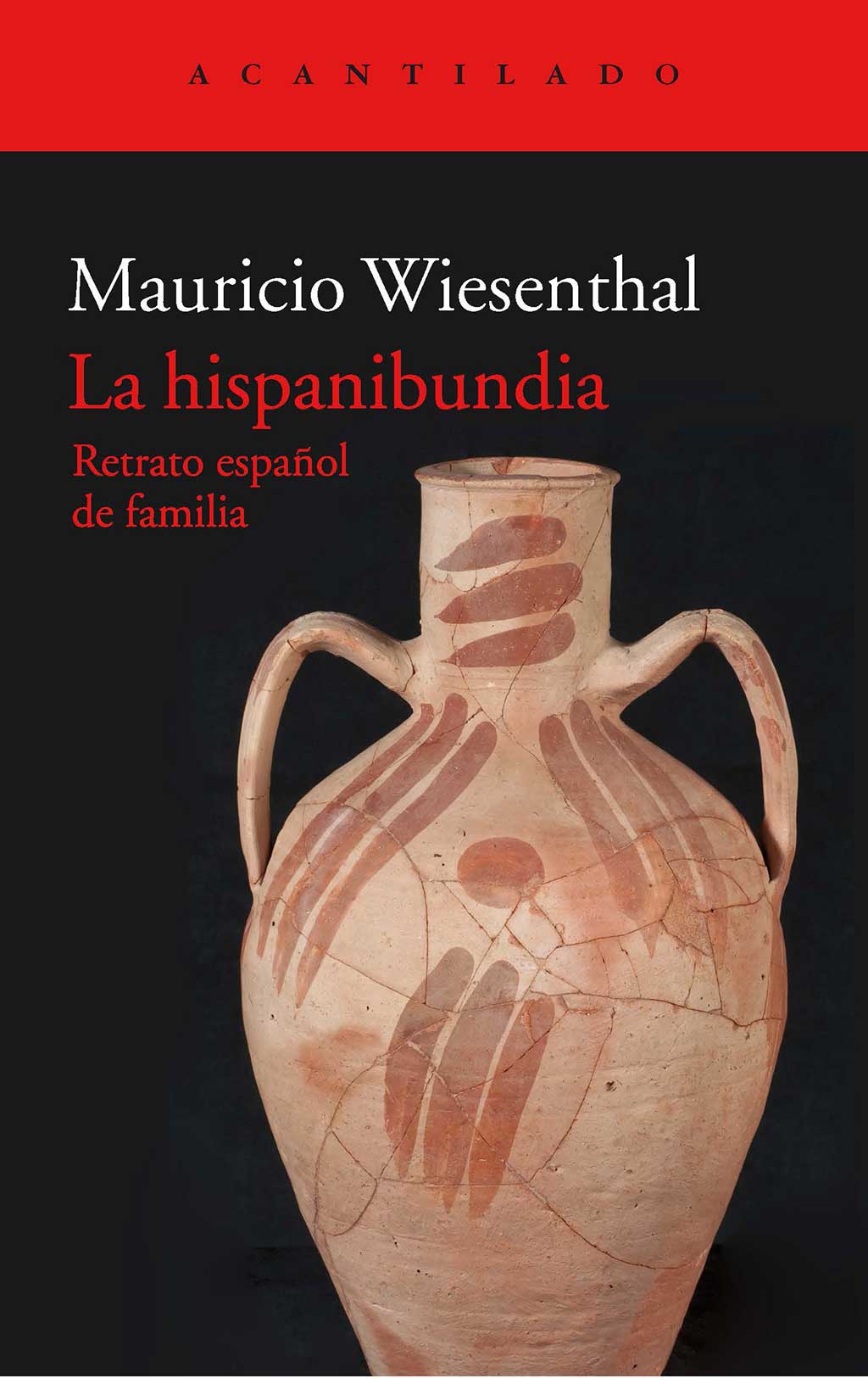
Los vicios de la vieja burocracia imperial se heredaron también en la democracia, aunque se disfrazasen bajo las apariencias honrosas de los partidos políticos. «Tantos hombres sin empleo, tantos empleos sin hombre», decía el virrey Juan de Palafox y Mendoza—honrado hasta el desencanto, navarro hasta la santidad—observando el panorama español de su tiempo.
Muchos de los héroes de la Conquista pasan por nuestra historia como siluetas fantásticas de un sueño calderoniano «que al soplo menos ligero del aura han de deshacerse». Son figuras errantes, y a menudo también erradas. Porque el verbo errar tiene en español, como en latín, una sutil ambigüedad semántica, y significa lo mismo vagabundear que caer en el error. «Yo pecador mucho errado», decían los españoles al confesarse en antiguo romance. La errabundia—¡qué bella palabra en Tito Livio!—forma parte de la misteriosa condición del español hispanibundo. Porque vagabundear es un modo de vivir que conduce fácilmente al extravío.
Extraviados viven los grandes locos de nuestra literatura. Vagabundos y erráticos son nuestros pícaros, que no respetan ni siquiera la memoria de sus madres. Engañando medran nuestros miserables burladores. «Hombre de burlas, el que tiene poco valor y asiento», llama Sebastián de Covarrubias a los que no sólo engañan, sino que consideran que el mofarse de su víctima es símbolo de superioridad mental. Y en esa definición vemos cuán bajo cayó el español en el desconcierto de su errabundia, convirtiendo en héroe de su teatro a un «burlador» y en heroína de su picaresca a una lozana «burladora».
Estoy convencido de que los pueblos sólo pueden cambiar cuando se esfuerzan por conocer su historia y por enderezar sus instintos colectivos. Y por eso desconfío mucho de estos nuevos iberos, que se creen tan diferentes de sus abuelos, y ya no se preocupan ni siquiera de aprender su pasado. De la misma forma que desconfío de ciertos catalanes, gallegos, andaluces o vascos que quieren ahora escribirse una historia nueva—¿sería mejor decir una hagiografía?—olvidando que buena parte de lo que se llama Historia de España fue también escrita por ellos.

La historia medieval de los reinos independientes de España fue la que fue. Y, para bien o para mal, después de aquella Edad Media sólo algunos seguimos viviendo en la misma tierra… Digo sólo algunos porque moriscos y judíos asumieron el dolor de la diáspora, mientras que los «otros» nos quedamos incluso con la parte que les pertenecía. Sólo judíos y moriscos tendrían hoy derecho a reivindicar una porción moral de los antiguos reinos de España, sin asumir responsabilidades en una historia posterior que no escribieron, porque les negamos ignominiosamente la posibilidad de hacerlo. Los demás (gallegos, leoneses, baleares, valencianos, aragoneses, navarros, murcianos, cántabros, castellanos, vascos, catalanes, andaluces, manchegos, asturianos, extremeños o canarios) tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos en un negocio común que ha durado varios siglos. Sobre todo si se trata de hacer balance para declarar esta sociedad en disolución o en quiebra.