«James Baldwin discrepa de Faulkner y defiende que los problemas raciales no solo incumben al Sur y que sin la presión social y sin la Ley de Derechos Civiles, incluso los blancos sureños progresistas como él no habrían dado ni un solo paso hacia la igualdad».
«Hoy ya no se producen linchamientos por comandos del Ku Klux Klan que llevan escondidos en los maleteros de sus coches los capirotes, la soga y el bidón de gasolina, pero permanece el estrangulamiento económico y social de la población negra».
«Además de reivindicar con energía la igualdad pendiente, la actual etapa también es un intento de definir una identidad sobre la cual sustentar esas reivindicaciones».
«¿Qué palabra elegir: negro, de color, afroamericano, o brown, como últimamente se estila en Reino Unido?»
De entre todas las etnias de la tierra, solo la blanca es racista. Mientras una buena parte del mundo se cuestiona el concepto de raza al hablar de la especie humana y niega que el pigmento de la piel o que unos rasgos físicos puedan determinar la estructura de una sociedad y condicionar la naturaleza del individuo, su moral o la capacidad de su intelecto, otra parte de la población, más pálida, se encastilla en sus ideas segregacionistas.
Aunque los brotes racistas aparecen aquí y allá, y en ocasiones espoleados desde el mismo poder, es en Estados Unidos donde alcanzan mayor virulencia o, al menos, mayor repercusión mediática. «Los americanos creen en la realidad de la raza como rasgo definido e incuestionable del mundo natural. El racismo […] es la inevitable consecuencia de esta condición inalterable», afirma Ta-Nehisi Coates en su intenso libro Entre el mundo y yo (Seix Barral) escrito en forma de carta a su hijo Samori, de quince años. Y concluye: «Pero la raza no es la madre del racismo, sino su hija».
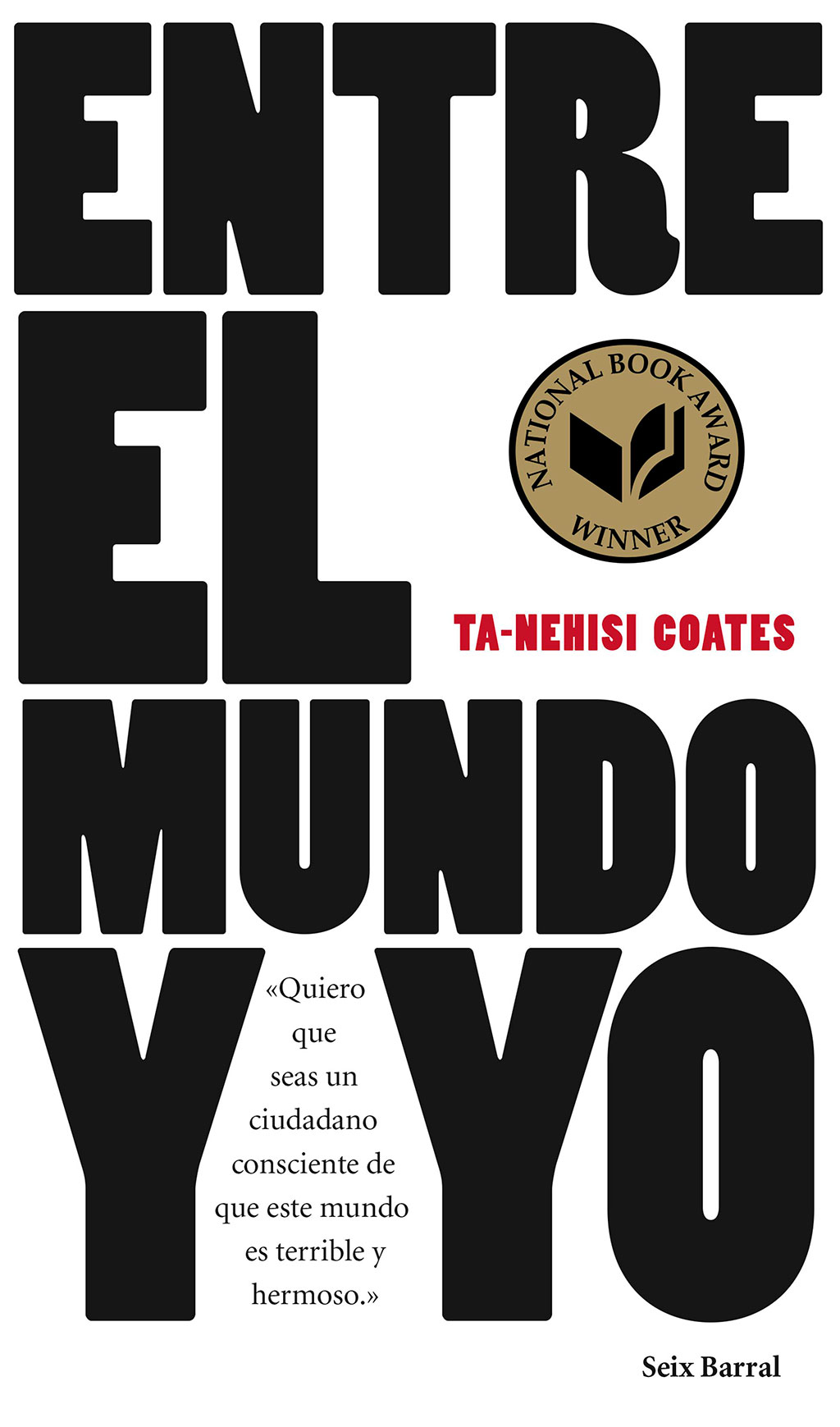
Coates sostiene que el racismo no proviene únicamente de actos individuales, sino que es un legado histórico enquistado en el ADN nacional y en la conciencia de los Estados Unidos. Y así, le recuerda a su hijo: «Nunca olvides que hemos estado esclavizados en este país mucho más tiempo del que hemos sido libres», y que aún no ha llegado el tiempo de la igualdad real y definitiva.
El libro es una especie de biografía donde Coates narra sus vivencias infantiles para escapar del destino violento o destructor que reservaban a los chicos negros las calles de Baltimore en los años ochenta, las de la serie The Wire. Superada esa etapa, sus posteriores lecturas universitarias sobre la cultura negra lo condujeron a asumir un compromiso racial. Sus páginas relatan con emoción y valentía lo que representaba ser negro para alguien de su generación, sus miedos y sus sueños, sus esperanzas y los esfuerzos para llevarlas a cabo. Al mismo tiempo, es un reflejo de un país y una época.
El color de la justicia (Capitán Swing), de Michelle Alexander, revela un espíritu similar al del libro de Coates y provoca las mismas emociones y las mismas descargas de adrenalina. Pero este demoledor ensayo está artillado, además, con datos y cifras sobre la frecuente violencia policial —a pesar de la obligación de llevar cámaras en los coches─, y sobre la actuación de la justicia contra la población negra estadounidense. Ya sé que es un tópico insistir en la violencia policial contra chicos negros desarmados, pero no logro hablar de racismo sin chocar una y otra vez con esa piedra.
Para Alexander, la nueva segregación es el encarcelamiento en masa de miles de jóvenes negros que quedan estigmatizados para siempre por sus antecedentes penales, a menudo relacionados con motivos de drogas: «Estados Unidos recluye a un porcentaje más amplio de su población negra de lo que lo hizo Sudáfrica en el punto álgido de la era del apartheid». Alexander estudia a fondo los métodos con que los tribunales actúan para mantener el sistema de marginación racial. Ya no se utilizan grilletes ni se cortan orejas, pero la población sigue estabulada en guetos, recluida en los suburbios de la sociedad, aplastada por el desempleo, por la reducción de los servicios sociales, por el peso de la sospecha cuando hay que buscar al culpable de cualquier delito, en un opresivo sistema de marginación en el que Barack Obama, Oprah Winfrey o Condoleezza Rice solo son excepciones que, paradójicamente, contribuyen a justificar, mantener y consolidar dicho sistema.

A la perspectiva de la negritud desde dentro en la conmovedora carta de Coates y al análisis del encarcelamiento masivo de jóvenes negros del ensayo de Alexander, Chimamanda Ngozi Achidie añade con su celebrada novela Americanah (Literatura Random House) un fresco y amplio relato de las dificultades de integración de una chica nigeriana en Estados Unidos, donde el racismo es tan palpable que la protagonista afirma: «Me convertí en negra precisamente cuando llegué a Estados Unidos». Además de los actos racistas más groseros, como la explotación laboral del «lo tomas o lo dejas, esto es lo que hay», Ngozi relata con enorme talento otros microrracismos más sutiles. Pero siempre son los personajes quienes hacen comentarios dentro de la narración, y no la autora omnisciente desde fuera.
Son especialmente ingeniosos y teñidos de humor algunos párrafos en los que describe, desde una perspectiva femenina, a chicas que se alisan el pelo, como si los rizos fueran feos, hasta quemarse el cuero cabelludo por usar ungüentos abrasivos y ponzoñosos, o que se aplican cremas decolorantes para blanquear la piel y evitan los efectos del sol con el factor de protección más alto. Si a muchos hombres nos resulta misterioso ─y apasionante─ el cabello de las mujeres con todos sus preparativos, tintes, mechas, alisados, rizados, ondulaciones, prolongamientos, trenzados, suavizados, planchados, esas manipulaciones se complican más con el pelo crespo, de alambre. Con un brillante tratamiento literario, Ngozi convierte la cosmética en trascendente y supera la anécdota hasta hacer del cabello «una metáfora perfecta de la raza en Estados Unidos». De ahí la foto que ilustra la portada de esta estupenda novela.
Tras la lectura de estos tres libros, que iluminan el tema del racismo, se concluye que ciertamente hoy ya no se producen linchamientos por comandos del Ku Klux Klan que llevan escondidos en los maleteros de sus coches los capirotes, la soga y el bidón de gasolina, pero que permanece el estrangulamiento económico y social de la población negra.
Y esa profunda desigualdad provoca tensiones entre los negros cuando están en zona blanca, y entre los blancos cuando entran en zona negra.
Pocas veces he pasado tanto miedo ─pero el miedo es libre─ como cuando, en el gélido enero del 2009, me perdí en el Bronx con mis dos hijos, de once y dieciocho años. Buscábamos la Hispanic Society, en la calle 155 del alto Manhattan, pero tomamos un autobús equivocado que atravesó el río Harlem y nos dejó en el corazón del peligroso barrio neoyorquino. Una mujer negra nos aconsejó que nos alejáramos inmediatamente de allí y nos indicó cómo hacerlo. En el trayecto a pie por las duras calles, siempre mirando al frente, como si supiéramos muy bien adónde íbamos, fue imposible no sentir la tensión racial que latía en las aceras.
Y ahora, al recordarlo mientras leo estos libros sobre las actuales tensiones raciales en Estados Unidos, incrementadas por el nuevo clima de la administración de un Donald Trump dispuesto a exigirles visado incluso a las golondrinas, descubro la suerte —injusta y por supuesto inmerecida— de haber nacido blanco.
Con la excusa de atajar la inseguridad ciudadana en su Imperio del Bien, Trump vuelve a fomentar la xenofobia y carga día tras día contra la inmigración, a la que utiliza como arma política y en la que encuentra un vivero de votos.
En paralelo, se está produciendo un trasvase masivo de los fondos federales antes destinados a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a la igualdad, que se jibarizan para engordar, en cambio, las partidas dedicadas a la punición, al gigantesco sistema carcelario y a la lucha antidroga.
Bill Clinton, en un alarde del mismo funambulismo que utilizó para negar sus relaciones sexuales con Monica Lewinsky porque no había habido penetración vaginal, declaró que había probado la marihuana, pero sin tragarse el humo; y Barack Obama sí reconoció que «cuando yo era un chaval sí me tragaba el humo». Pero Donald Trump nunca admitiría que sus labios han tocado un porro. Bajo su mandato, cada semana aparecen titulares sobre el aumento de la droga en las calles y se lanzan alertas para combatirla, como si solo fueran un delito y no fueran también un problema de salud pública.
Los tres títulos citados arriba son la (pen)última denuncia del racismo desde la literatura, que ya se había manifestado contra él al menos en dos oleadas anteriores en el pasado siglo.
Dejando a un lado la pionera La cabaña del tío Tom (1852), la primera etapa fue la de autores blancos sureños que escribían libros para blancos sobre gente negra (William Faulkner, Harper Lee, Erskine Caldwell) con cierto paternalismo y cierta suficiencia, como si solo ellos comprendieran el problema racial, un asunto particular del Deep South que tenían que resolver entre ellos. No creían que hubiera soluciones étnicas globales a problemas étnicos globales, sino soluciones individuales a conflictos individuales.
En Matar a un ruiseñor, Harper Lee, que es la marca blanca de Faulkner y muestra su mismo aire, su misma textura, pero no llega tan lejos, no alcanza su absorbente percusión con las palabras ni tiene su brillo ni su dureza, como si hubiera algodonado su sintaxis para que el lector no choque o no tropiece, escribe una encendida y emotiva crítica contra «la presunción (la malvada presunción) de que todos los negros mienten, de que todos los negros son criaturas inmorales, de que no se puede dejar a ningún negro cerca de nuestras mujeres… Lo cual, caballeros, sabemos que es una mentira tan negra como la piel de Tom Robinson, una mentira que no tengo que explicar ante ustedes. Ustedes saben la verdad, y la verdad es que algunos negros mienten, algunos negros son inmorales, algunos negros no merecen la confianza de estar cerca de las mujeres… blancas o negras. Pero esta es una verdad que se aplica a toda la especie humana y no a una raza particular de hombres. No hay en esta sala una sola persona que nunca haya dicho una mentira, que nunca haya cometido una acción inmoral, y no hay un hombre vivo que nunca haya mirado a una mujer con deseo».
Es muy difícil discrepar de Harper Lee en esta larga cita y sostener que virtudes y defectos se reparten de forma desigual entre razas o entre sexos.
En los años sesenta se produce una segunda etapa en la que autores negros escriben libros para negros: James Baldwin, Franz Fanon o Chester Himes en la novela policiaca.
Ya no relatan las penurias de cultivadores de algodón amedrentados por la sombra del Ku Klux Klan, sino la marginación de los negros del Norte urbano e industrializado, de los barrios-guetos cuyos habitantes han perdido los últimos recuerdos de su memoria cultural y no logran liberarse de un miedo de baja intensidad. Son autores muy combativos y están convencidos de que el poder blanco no va a soltar sus privilegios si no se les arrancan de las manos. James Baldwin discrepa de Faulkner y defiende que los problemas raciales no solo incumben al Sur y que sin la presión social y sin la Ley de Derechos Civiles, incluso los blancos sureños progresistas como él no habrían dado ni un solo paso hacia la igualdad.
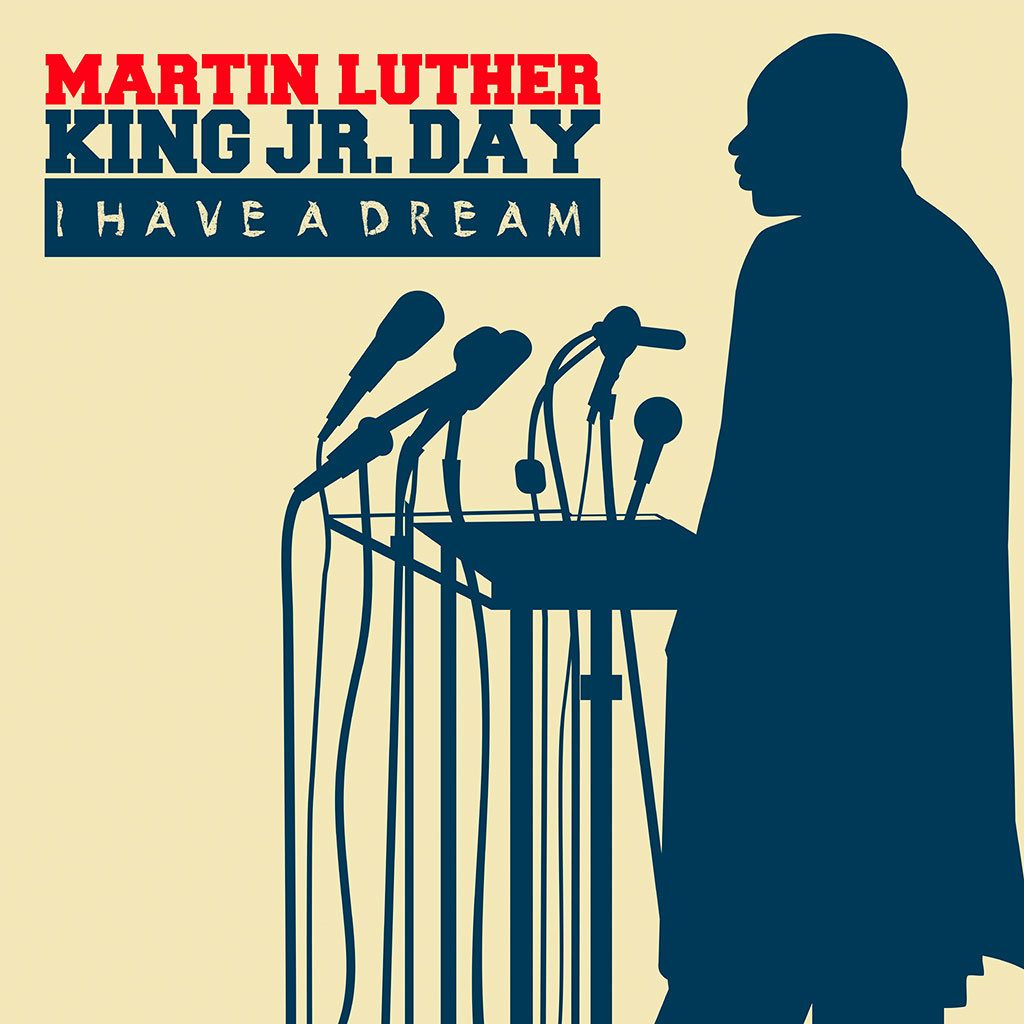
Su escritura aparece en paralelo a la descolonización de África y a las reivindicaciones civiles de los años cincuenta y sesenta, encabezadas por los rugidos de Malcolm X y, sobre todo, por Martin Luther King, de cuyo asesinato en 1968, cuando tenía treinta y nueve años, se cumplen ahora cinco décadas.
Luther King, que sufrió todo tipo de atentados con una entereza moral y un coraje indomables, sabía bien los sacrificios que exigía su causa y el doble esfuerzo que debían hacer sus militantes para ser intachables. De hecho, Rosa Parks no fue la primera mujer que se negó a abandonar un asiento para blancos en un autobús. Antes que ella ya lo habían hecho Mary Louise Smith y Claudette Colvin, pero sus casos no siguieron adelante porque el padre de la primera era alcohólico y porque la segunda, de quince años, se quedó embarazada de un hombre mayor, comportamientos que resultaban poco edificantes para la época.
Sin necesidad de abundar en el conocido testimonio de Toni Morrison para rescatar y mantener los rescoldos de la cultura africana que los esclavos habían llevado a América, la actual tercera oleada reivindica una igualdad real, cuya necesidad ya había advertido el propio Luther King en 1967 al decir que «tenemos que darnos cuenta de que hemos pasado de la era de los derechos civiles a la era de los derechos humanos». Los actuales autores denuncian la profunda marginación que se mantiene bajo la teórica neutralidad racial. Si la esclavitud tuvo una hija, la de la segregación, ahora tiene dos nietas, la marginación y la pobreza. Si se han derogado las leyes de Jim Crow, permanece su legado encubierto. Como es sabido, tras la Guerra de Secesión (1861-65), se abolió la esclavitud y se impuso la igualdad teórica entre blancos y negros. Sin embargo, en ese clima de derrota y bajo el lema «Iguales, pero separados», se aprobó en los estados del Sur la separación de blancos y negros en espacios públicos con la denominadas Leyes de Jim Crow —nombre burlesco y racista sacado del vodevil—, vigentes casi un siglo, hasta 1965. Como afirma con ironía en su blog Ifemelu, la protagonista de Americanah, «En Estados Unidos existe el racismo pero han desaparecido todos los racistas».
De hecho, la población negra sigue copando los mayores índices de paro y delincuencia. Las estadísticas son demoledoras: en las cárceles de Estados Unidos, por cada hombre blanco hay siete hombres negros. Por cada hombre blanco en paro hay dos hombres negros. La población blanca vive de media cuatro años más que la población negra, que en todos los ámbitos —economía, sanidad, educación, justicia— aparece claramente en desventaja, lo que influye en los índices de delincuencia y en la respuesta de la brutalidad policial contra chicos negros desarmados y muertos a balazos, que tanto alarmaron a Barack Obama: Michael Brown, Rodney King, Tyrone Lewis, Oscar Grant, Eric Garner, John Crawford, Trayvon Martin, Prince Jones…
Además de reivindicar con energía la igualdad pendiente, la actual etapa también es un intento de definir una identidad sobre la cual sustentar esas reivindicaciones. Y en ese empeño parecen haberse encontrado con una dificultad inesperada: la de encontrar la palabra adecuada y aceptada unánimemente por todos para definir a la comunidad.
En un episodio de Americanah, dos chicas están comprando un vestido en una tienda y son atendidas por dos dependientas, una blanca y otra negra. Al pagar, la cajera les pregunta si las ha atendido la del pelo largo. Pero las dos dependientas tenían el pelo largo. Luego les pregunta si la del pelo oscuro, y su respuesta es la misma. Extrañadas, se cuestionan por qué no les pregunta directamente por el color de piel. Pero la cajera no se ha atrevido, porque «se supone que debes fingir que no te fijas en ciertas cosas», ya que pueden ser conflictivas.
Paradójicamente, esa negativa a pronunciar la palabra nigger demuestra que el color de la piel sigue importando por encima de la aparente indiferencia.
¿Qué palabra elegir: negro, de color, afroamericano, o brown, como últimamente se estila en Reino Unido? Las dudas siguen sin resolverse y, para ser políticamente correctos, se ha cambiado la palabra niggers del título de la conocida novela de Agatha Christie por la palabra soldiers. Y hasta se quiere expurgar el mismo término en Matar a un ruiseñor, precisamente una novela que durante décadas ha sido leída en los colegios estadounidenses como un contundente paradigma de denuncia contra el racismo.
Esta dificultad léxica es un síntoma elocuente de la candencia del conflicto y una prueba de que aún no se ha alcanzado el sueño de una sociedad daltónica que al juzgar comportamientos morales no distinga entre el color leche o azabache y acabe de una vez por todas con la ordalía racista, de modo que cada uno de nosotros seamos «juzgados por nuestro carácter, no por el color de la nuestra piel», reivindicación por la que Martin Luther King fue acribillado a balazos.

















