Noviembre de 1989 fue, sin ningún género de dudas, el mes que abrió definitivamente las puertas al fin del sistema internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial. La caída del Muro de Berlín el día 9 trascendía el símbolo de una ciudad, de un país y de un continente divididos por mor de las circunstancias vividas varias décadas atrás para ofrecernos un futuro incierto pero esperanzador, el de un escenario radicalmente distinto al de la Guerra Fría donde los actores principales y secundarios deberían reconsiderar sus respectivos papeles. Había desaparecido la gran frontera del mundo moderno.
Algo grave venía ocurriendo desde meses antes en el espacio sovietizado de la Europa Centrooriental. En mayo, con el desmantelamiento de los puestos fronterizos con Austria ordenado por el gobierno húngaro dentro de la política de buena vecindad predicada por las autoridades reformistas de Budapest, comenzó un flujo de alemanes del Este -incrementado notablemente durante el verano- cuyo objetivo era atravesar estos países para buscar refugio en la República Federal Alemana. Pronto se convirtieron los primeros contingentes en una huida en masa.
Este duro golpe a la legitimidad estatal de la RDA era el colofón a la profunda crisis económica que sufría el país desde el comienzo de la década y que había empeorado con la cerrazón de la gerontocracia comunista apiñada en torno al secretario general del Partido Socialista Unificado (SED), Erich Honecker. La cúpula de la organización había sido inmune a la política reformista impulsada por Gorbachov desde su llegada, en la primavera de 1985, a la dirección máxima del Partido Comunista de la Unión Soviética. A partir de entonces la tensión entre Moscú y Berlín Este había ido creciendo y la conmemoración del cuadragésimo aniversario del nacimiento de la RDA en los primeros días de octubre de 1989 lo había puesto aún más de manifiesto. Los largos y esmerados preparativos, canalizados mediante una profusa campaña de propaganda para convencer a la población de los constantes logros del Régimen, habían sido respondidos, primero, con indiferencia y, cuanto más se acercaba la fecha del 7 de octubre, con manifestaciones públicas de protesta -a pesar de la represión continuada de las fuerzas del orden- y, lo que era peor para la élite del Partido, con la pérdida de apoyo del Kremlin ante la insistente negativa de Honecker y sus colaboradores de asumir un proyecto de renovación para el país.
La explosiva situación social, sobre todo en las grandes ciudades (Dresde, Leipzig y la propia capital), impulsó el 18 de octubre al Comité Central del SED a deponer a Honecker y designar a Egon Krenz secretario general. Sin embargo, el nuevo líder no se acomodaba al perfil de hombre dialogante y proclive a los cambios necesario en aquellas circunstancias: su designación vino casi a coincidir con el regreso de su viaje a Pekín para solidarizarse con la forma en que el Partido Comunista chino había sofocado la revuelta de Tiananmen.

La noche del 9 de noviembre de 1989 iba a cambiar todo. La apertura de los puestos fronterizos entre los dos sectores de la antigua capital prusiana fue un hecho inaudito. Ningún analista había concebido una situación como la que se produjo en pocas horas en aquella jornada, más propia de una enfebrecida novela de ciencia-ficción. Poco antes de las siete, Günter Schabowski, actuando de portavoz del Comité Central del Partido Socialista Unificado (SED) -denominación tras la que se encontraba el aparato del Partido Comunista-, anunciaba en una confusa rueda de prensa lo que en un principio parecía un despiste, eso sí, imperdonable: la libre circulación de personas entre Berlín Este y Oeste. La incredulidad se disipó cuando los medios de comunicación informaron sobre el terreno de que hacia las nueve y media de la noche ciudadanos de la República Democrática traspasaban la línea divisoria entre los dos sectores de Berlín ante la pasividad de la temida policía fronteriza.
Las sólidas estructuras del Estado de la RDA, firmemente ancladas en los fundamentos del socialismo según venían proclamando los líderes germanoorientales, mostraron ser más bien un castillo de naipes. Pronto las reivindicaciones de la población sobrepasaron las de los propios núcleos de oposición. El lema «Somos el pueblo», creado por los manifestantes antes de la caída del Muro, se transformó en los últimos días de noviembre en el de «Somos un pueblo», evidente llamada a la unificación.
El 1 de diciembre quedó abolido el principio constitucional que atribuía al SED el privilegio exclusivo de dirigir la sociedad, dándose así el golpe de gracia a la legitimidad del Régimen. Dos días después dimitió Krenz y el 6 lo hizo el pleno del Comité Central. En los últimos días del año, durante la celebración de un Congreso extraordinario, desaparecía el SED para dar el testigo a una nueva formación política, el Partido del Socialismo Democrático, de carácter renovador. El socialismo real de la República Democrática se convertía en una nota a pie de página en los libros de Historia, según la acertada interpretación del poeta Stefan Heym.
Como lo era ya el Muro. Provistos con picos o con tan solo las manos, cientos de ciudadanos habían golpeado con rabia contenida durante años los ciento sesenta kilómetros de doble pared y de oprobio hasta desmenuzar la mayor parte de lo que fue el símbolo por excelencia de la Guerra Fría y convertirlo de esa forma en miles de inofensivos souvenirs.

En plena ebullición por los acontecimientos que se desencadenaban, las fuerzas de oposición buscaron consolidar sus precarias bases, y para ello muchas miraron hacia Occidente. En diciembre, Lothar de Maizière, responsable de los democristianos del Este, anunció sin ambages que la meta hacia la que dirigiría sus pasos era la unificación de las dos Alemanias. Por su parte, el gobierno de Berlín Este, capitaneado por Hans Modrow, antiguo jefe del SED en Dresde, buscaba denodadamente fortalecer contactos con la oposición para lograr un acuerdo sobre la conveniencia de elecciones generales libres: constituido el 5 de febrero un nuevo gabinete -integrado, entre otras personas, por diversos líderes opositores-, una de las primeras decisiones adoptadas fue convocar la jornada electoral para el 18 de marzo.
Los acontecimientos se precipitaron con la rotunda victoria de la coalición Alianza por Alemania, dirigida por los cristianodemócratas. Nadie podía dudar de la legitimidad de su éxito al obtener el 48% de los votos. Había acudido a las urnas el 93% del electorado. El gobierno de coalición encabezado por De Maizière dedicó sus principales esfuerzos a impulsar la reunificación con la otra Alemania. Después de unos meses de vértigo, el 31 de agosto de 1991 se rubricó en Berlín el Tratado de Unificación y el 12 de septiembre quedó proclamada la plena soberanía de Alemania, convertida en un hecho consumado el 3 de octubre, fiesta nacional desde entonces.
El gran beneficiado político era Helmut Kohl, y eso que su popularidad no pasaba por los mejores momentos. Durante los últimos años ochenta se habían destapado en la RFA varios escándalos que afectaban a miembros del Partido, y así, cuando algunos sectores de la CDU comenzaban a poner en entredicho su liderazgo, cayó el Muro. La capacidad de maniobra de Kohl con el presidente norteamericano, George H. Bush, y con el resto de líderes europeos hizo que se convirtiera en el artífice de la nueva Alemania cuando muchos daban por acabada su trayectoria pública.
En efecto, la trascendencia del rápido proceso de reunificación, que rompía drásticamente el status quo de la Guerra Fría, no solo fue posible por la determinación de la población germanooriental y por la política desplegada por Bonn. La Casa Blanca apostó por la unidad puesto que, en última instancia, la desaparición del Telón de Acero y la caída del Muro constituían la evidencia del triunfo de la democracia pluripartidista y de la economía de mercado después de décadas de enfrentamiento con la Unión Soviética por la primacía mundial. Por otro lado, la coyuntura favorable en el panorama de las relaciones entre ambos bloques -sobre todo, en la espinosa cuestión armamentística, como quedó demostrado en la Conferencia de Ottawa de febrero de 1990- fue magistralmente orquestada por Kohl hasta obtener de Mijail Gorbachov las garantías suficientes sobre su plan para el futuro de la Alemania unida.
El 2 de diciembre de 1990, apenas dos meses después de la unificación, se celebraron las primeras elecciones generales de la Alemania unida. Estaban convocados cerca de ochenta millones de ciudadanos; de ellos acudieron a los colegios electorales en torno al 70%. Cristianodemócratas y liberales alcanzaron el 54% de los votos mientras los socialdemócratas del SPD perdieron más apoyos todavía y tan solo pudieron rozar el 34%. El 16 de enero de 1991 el Parlamento elegía a Helmut Kohl canciller federal. Tres de los miembros de su nuevo gobierno provenían de la antigua RDA y uno de ellos, la titular de Mujer y Juventud, estaría llamado a las más altas responsabilidades. Se trataba de Angela Merkel.
Como parecía lógico, el ingente esfuerzo realizado para integrar a los territorios orientales y revitalizar su economía produjo un crecimiento de los gastos que desequilibró los presupuestos federales. Además de las aportaciones que de Bruselas empezaron a llegar en marzo de 1991, el Gobierno federal creó una Agencia para el Relanzamiento del Este con el fin de canalizar fondos públicos hacia aquellas regiones y complementar así otros planes de ayuda: entre 1990 y 1994 se transfirieron a los nuevos estados federales cerca de 800.000 millones de marcos .
Con la caída del Muro comenzó a proliferar un tipo de literatura, la llamada «Literatura del cambio» relacionada con las transformaciones provocadas por la unificación en un sentido muy amplio. Serían autores del Este quienes con mayor dedicación trabajaran estos temas; para ellos, generacionalmente, el fin de la escisión entre las dos Alemanias y la incorporación a la República Federal alteraron profundamente su forma de vida, y así lo reflejaron en sus escritos. Ingo Schulze y Thomas Brussig son al respecto paradigmáticos.
Nacido en 1965 en Berlín Este (e hijo, por tanto, de la era Honecker), Brussig juega con los recuerdos de su infancia y juventud en la RDA, describiendo con espíritu crítico y gran pulso literario la cotidianidad y la capacidad de adaptación de los individuos. En 1995 publicó Héroes como nosotros (1995), un enorme éxito editorial con múltiples traducciones cuyo eje central era la caída del Muro. Irónico, sarcástico a veces, el narrador es Klaus Uhltzsch, un personaje oportunista y con un punto de ridículo que, primero, se hace colaborador de la Stasi y aspira a hacer carrera en la policía secreta y, después, se convierte en un héroe al lograr convencer a los guardias de la Bornholmer Strasse para que abran la frontera la noche del 9 de noviembre. Sátira social y un gran conocimiento de la realidad germano-oriental convergen en esta novela, considerada una de las principales manifestaciones de la literatura del Cambio .
Por su parte, la producción de Ingo Schulze, nacido en Dresde en 1962, retrata el ambiente social y político durante y después de la caída del Muro. Sus excelentes dotes de observación quedan patentes en el análisis minucioso de la realidad que conoció, le contaron y leyó, aunque otorgue una relevancia especial a la libertad imaginativa. Publicada en 2005, Vidas nuevas (Destino, 2005) constituye un fresco impagable de cómo se vivió en la RDA en los meses que siguieron al colapso del Muro. No sitúa la acción en Berlín, sino en Altenburg, una pequeña localidad del Este, a unos cuarenta kilómetros al sur de Leipzig, plasmando de forma magistral el clima de incertidumbre e inseguridad que se respiraba en Alemania oriental en torno a los años 1989 y 1990, un periodo marcado por las rupturas y los cambios en el que todo se antojaba posible, incluso nuevas concepciones de la existencia opuestas diametralmente a las hasta entonces vigentes.
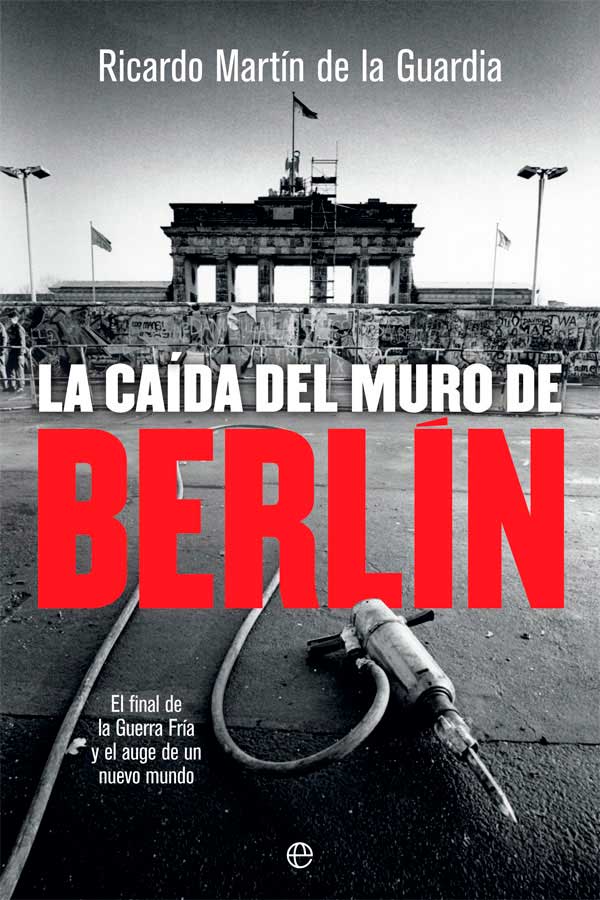
Como decíamos unas líneas más arriba, en los jóvenes autores del Este el proceso de reunificación resultó ser uno de los acontecimientos más trascendentales no ya para la evolución de lo que había sido su país, sino para sus trayectorias personales; de ahí la impronta que dejó en sus obras, mucho más que en las de los autores occidentales.
Ricardo Martín de la Guardia.
Ricardo Martín de la Guardia es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, de cuyo Instituto de Estudios Europeos (centro de excelencia Jean Monnet) fue director entre 2009 y 2013. Senior Visitor y Senior Associate Member del Centro de Estudios Europeos de Saint Antonys College (Oxford) y Salvador de Madariaga Fellow del en el Instituto Universitario de Florencia. Es autor de numerosos ensayos y colabora en distintos medios especializados.
En el ensayo La caída del Muro de Berlín, con gran destreza y capacidad de análisis, traza un recorrido magistral sobre estos acontecimientos definitivos que marcaron inexorablemente el destino de Alemania, Europa y, en definitiva, de todo el mundo, y se asoma al presente desde el legado político, histórico y cultural que la «revolución» de 1989 ha dejado. Una obra fundamental para entender el siglo XX e indispensable para comprender el presente.
LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN, La Esfera, 327 pp., 19,90 €

















