Entrevista a Rosa Montero: «Cualquier sociedad necesita medios periodísticos fuertes»
El nuevo libro de Rosa Montero es narrativo, de «cuentos» que son verdad, porque son una serie de reportajes de los años setenta y ochenta que publicó en la prensa y que nos llevan a una España absolutamente turbulenta, peligrosa, transgresora.
El jurado del Premio Nacional de las Letras Españolas, cuando otorgó este galardón a Rosa Montero, adujo lo siguiente: «Por la creación de un universo personal, cuya temática refleja sus compromisos vitales y existenciales, que ha sido calificado como la ética de la esperanza». Ese universo se transforma ahora en su mirada literaria, periodística, de una realidad que en su momento no pudo ser más punzante y efervescente: la España que estaba viviendo la Transición en medio de mil y un problemas; una época en que el periodismo tuvo un papel clave y en la que esta autora destacó sobremanera. Parte de aquel trabajo, extraordinario, aparece en Cuentos verdaderos.
En el libro, aborda la matanza de los abogados de Atocha, el intento de golpe de Estado, la gira del papa Juan Pablo II por España, la serie de conciertos de Miguel Ríos con su recordado Rock and Ríos, las consecuencias sociales de la droga o el terrorismo. Así, se reúnen las crónicas y los reportajes que Montero publicó en El País, en concreto, durante el periodo 1978-1988. Es periodismo de investigación, a ras de suelo, in situ, pero con estilo literario. Como dice ella misma en el título del prólogo: “Pasen y vean”: una invitación a conocer diferentes realidades y sucesos, todos asombrosos.
En este texto introductorio, la narradora madrileña cuenta cómo surgió la idea de recuperar una serie de escritos que prácticamente ya tenía olvidados pero que hoy nos parecen un documento excepcional de la España de entonces, tanto por su contenido como por su tratamiento literario. «Me interesaron como si no fueran míos: eran un inquietante espejo de un tiempo remoto», apunta Montero, con respecto, por ejemplo, a un juicio que se celebró en 1988, en torno a un delincuente, en lo que «fue la primera vez que España fue capaz de sentar a las alcantarillas policiales en el banquillo».
Dicho delincuente era El Nani, de poca monta en realidad, que fue detenido y encarcelado en la Dirección General de Seguridad, «en Sol, el edificio del reloj que hoy es sede de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí su rastro se perdió para siempre. Se supone que a los malos se les fue la mano en las torturas; su cadáver nunca ha aparecido. La sentencia que condenó al comisario y a otros inspectores a más de veintinueve años de cárcel por ser policías corruptos y torturadores fue un hito formidable en el camino de la democratización de España. Y todo eso se atisba en las crónicas».
Montero califica aquellos tiempos como «intensos y tumultuosos», y en verdad el lector obtendrá tamaña imagen. Ella misma confiesa que se quedó “pasmada” a medida que los leía: «Eran ventanas a un mundo imposible, a realidades que parecían tan remotas como exoplanetas». Reflejan «una década esencial en la construcción y modernización de este país. Reflejan una España turbulenta y caleidoscópica que intentaba encontrar su lugar en el mundo, con un Estado débil, un paro que se multiplicaba cada año, unas instituciones obsoletas, un terrorismo brutal».
Desde todo eso ya han pasado entre cuarenta y cinco y treinta y cinco años, realmente toda una vida, buena parte de la vida de Rosa Montero, que escribe tan acertadamente: «La grandeza del periodismo es que se escribe sobre la inmediatez de lo experimentado, atrapa el aleteo de los segundos como quien clava mariposas en un corcho». Lo dice recordando que en verdad se trataba de otro mundo: económicamente pobre, falto de muchos derechos básicos, sin tecnologías en forma de teléfonos móviles u ordenadores. En fin, hablamos con ella de todo aquel mundo, desaparecido y a la vez recuperado para siempre, próximo y latente de nuevo, gracias a Cuentos verdaderos.

Sorprende el título del libro al remitir a «cuentos», sin que lleven un subtítulo que indique que en realidad se trata de trabajos periodísticos.
Sí, al principio pensaba ponerle un subtítulo, pero luego me pareció que quedaba mucho más elegante y más potente; todo el mundo da la vuelta al libro si quiere saber lo que hay en la contracubierta, y ahí está clarísimo lo que es. Y por otro lado, insistí en el título porque además se me había ocurrido a mí. Me propusieron otro que ahora no me acuerdo muy bien cuál era. Me parece que eso que yo llamo «títulos verdaderos» definen bien lo que hay en ellos. A mí me sorprendió porque, como digo un poco en el prólogo, yo tengo una memoria espantosa y esos textos se me habían olvidado. No me releo ni guardo nada. Entonces, cuando de repente se me ocurrió pedirlos y releerlos, me sorprendieron, primero, por los literarios que eran, y luego por lo alucinante que era la España de entonces. Es que parecen ficción.
Los textos abordan una España turbulenta, ciertamente. En comparación con aquella época, ¿se diría que ahora estamos mejor?
Sí, bueno, y eso que ahora estamos en un momento tremendo en el mundo. El calentamiento global no era tan evidente entonces, ni mucho menos. No habíamos pasado una pandemia que es consecuencia, entre otras cosas, del calentamiento global, de cómo las especies se van mezclando de una manera patológica. Luego están todas las guerras que hay; ahora estamos en un momento álgido de conflictos internacionales. Hay una ola espantosa de retrogradismo y de desencanto, digamos, y de una falta de legitimidad de la democracia. Todo eso es gravísimo. Está la crisis de la inteligencia artificial. Todo eso no lo teníamos y son realidades muy profundas.
Lo que quiero decir es que esto son problemas gravísimos, globales, de todo el mundo, y en aquella época lo que teníamos era un problema específico: salir de una situación política tremendamente anómala, que era una dictadura muy larga. Una dictadura es una anomalía brutal en todo, es una anomalía política, es una anomalía social, es una anomalía cultural. El final, en realidad, de todo eso creo que fue –escribí un artículo en su momento– los Juegos Olímpicos del 92, porque ahí de alguna manera ya se veía el crecimiento de España. Tenías la sensación de que había un país consolidado en lo democrático. Porque los años anteriores habían sido tremendos. Se pasó muchísimo miedo en la Transición, pero mucho, mucho miedo.
Y también había ilusión. Y mucha emoción. Y parecía que todo era posible. Y parecía que todo era imposible también. Pero el miedo que pasamos en la transición es tremendo. La cantidad de problemas que teníamos que afrontar como sociedad en España, en concreto, eran tremendos. En ese sentido, sí estamos mejor. Globalmente estamos mucho peor.

En lo personal son años de tu inicio como narradora porque en 1979 publicas Crónicas del desamor. ¿Cómo surgió esa pulsión literaria en paralelo a tu oficio periodístico?
En realidad no pasé del periodismo a la ficción, sino que fue al revés. Como la mayoría de los novelistas, empecé a escribir de niña. Tengo unos primeros cuentos que escribí con cinco años, que eran de ratitas que hablaban, que aún conservo. Desde entonces escribía cuentos, o principios de novelas. Lo que pasa es que sabía que tardaría mucho en publicar porque tenía una aspiración muy perfeccionista, de hacer algo mejor de lo que hacía entonces.
Decidí ser periodista, entre otras cosas, porque, naturalmente, sabía que no se podía vivir de novelista. Por entonces, además, los novelistas no vendían nada de nada, y más tarde he reafirmado esta idea: no debes vivir de la escritura creativa; hay que vivir de otra cosa. De modo que tuve que buscar una profesión y pensé en ser periodista –siempre de un medio escrito– porque me gustaba mucho escribir y tenía facilidad para ello. O sea, que fue más bien al contrario: pasé de la ficción al periodismo; publiqué antes como periodista porque empecé a trabajar con 19 años, pero la ficción estaba ahí. Parafraseando a Augusto Monterroso, diría que cuando abrí los ojos a la vida, la literatura ya estaba ahí.
En el texto «Se acabaron los paraísos» se habla de autores marginales o experimentales, de los beats, de Carlos Castaneda, del rock transgresor. Parece aquel un ambiente abierto a las libertades.
Date cuenta de que era la época de la famosa Movida, pero no sólo de esta. Hubo otras muchas movidas. Estuvo el éxito de Pedro Almodóvar, con razón porque es un grandísimo cineasta, pero ese éxito consagró la Movida como si hubiera sido el único movimiento que hubo en aquella época. Y había montones.
Efectivamente, estaba todo por hacer; había cantidad de tribus que se buscaban la vida. Nos buscábamos la vida, de alguna manera, intentando inventar el mundo, porque esa sí que era una sensación extraordinaria de aquellos años de la Transición. Parecía que el mundo estaba por inventar, nuestro pequeño mundo.
Por otro lado, yo he tenido siempre una especie de debilidad por lo marginal y por lo canalla. Quiero decir como observación, como empatía, como objeto de estudio y de entendimiento de la vida, porque siempre he pensado que en los mundos más marginales y más canallas la realidad se manifiesta de una forma menos disfrazada, menos maquillada que en el mundo más o menos convencional y burgués, por llamarlo de alguna manera. Toda la vida he tenido una un gran oído para eso y lo sigo teniendo; de hecho, me siguen interesando muchísimo, digamos, las esquinas, los bordes de la sociedad.
En ese sentido, el texto «Catherine murió de sobredosis…» y todo lo que tiene que ver con las drogas, es de los más literarios, con mucho diálogo y descripciones. ¿El llamado nuevo periodismo a lo Talese o Capote, ese tipo de narrativa periodística o de no ficción, ¿te influyó?
Me gustaba, evidentemente, pero por otro lado hay que tener en cuenta que lo que se llamó nuevo periodismo, que lo acuñó Tom Wolfe en un libro de historias periodísticas, fue un merchandising maravilloso que hizo este hombre, porque ese nuevo periodismo ha existido desde siempre; concretamente, el periodismo literario, con estructuras y elementos de la narrativa, de la ficción, por así decirlo. No hay más que ver la obra de Mariano José de Larra. Si lees ahora sus artículos verás que tienen escenas con personajes, con diálogos, con acotaciones del ambiente, y eso es de hace ciento sesenta años.
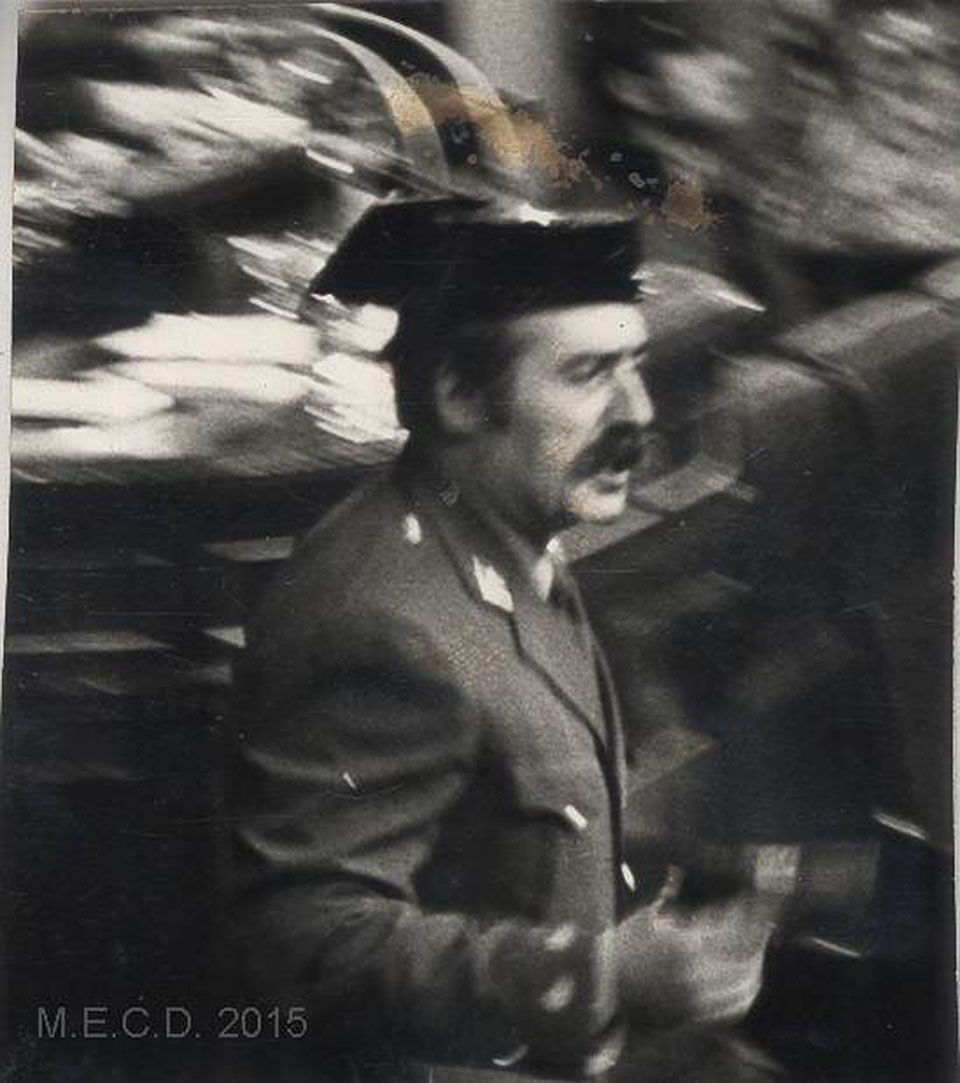
También llama la atención, en textos como «Muerte colectiva para un colectivo laborista», cómo de peligroso era en aquel tiempo ser periodista.
Eran unos años muy difíciles. En El País nos desalojaban todo el rato por amenaza de bomba; al final, pusieron una y mataron a un chaval e hirieron a dos, uno de ellos muy gravemente. En fin, fue una cosa terrorífica. La historia misma de los abogados de Atocha parece sacada de una novela policiaca. Está toda reconstruida tras haber hablado con los supervivientes y haber leído el sumario judicial; la verdad es que es espeluznante, como decía, pasamos muchísimo miedo.
Además, se adentró en la dureza de lo que pasaba en las cárceles, tal y como se ve en «Herrera, en un lugar de la Mancha», que es uno de los reportajes más difíciles que tuvo que afrontar, ¿no?
Sí, fue muy difícil por las consecuencias y porque tuvimos que tomar la decisión de publicarlo cuando los que habían dado la información –los funcionarios que habían denunciado a sus compañeros por malos tratos y tortura– se arrugaron por miedo y dijeron que no iban a dar los nombres. La verdad es que hacía falta tener el radar que teníamos en aquel ambiente efervescente que había para llevar todo a cabo; daba miedo, pero a la vez estabas embarcado en ello.
Tuvo que escribir para El País al día siguiente el intento de golpe de Estado del 23-F, en una jornada que describe como algo extremadamente estresante. ¿Cómo vivió aquellos momentos en la redacción del periódico?
El 23-F fue espantoso; estábamos todos agotados y ya por la mañana había la esperanza de que se estuviera acabando, pero yo empecé a escribir cuando los golpistas todavía no habían salido del todo. Pasamos miedo y angustia, ¡lo que yo lloré diciendo: no vamos a poder tener democracia, es que nos la van a volver a quitar! Era una gran congoja después de haber nacido y crecido en una dictadura. Entonces, después de esa tensión y pasarte toda la noche sin dormir, tuve que llegar al periódico y escribir. No sé ni cómo una tenía las neuronas alineadas, pero claro, para eso tenía treinta años; tienes más recursos a esa edad, y ayuda el pelotazo de adrenalina; los compañeros me iban quitando los folios a medida que tecleaba la máquina de escribir.
Al hilo de esto, en el texto sobre Juan Pablo II hace la diferencia entre crónica y reportaje, y además habla de escribir a mano, buscar un teléfono, transmitir todo… Era toda una aventura diaria ser periodista.
Buscar un teléfono era como cuento ahí. Era una cosa increíble porque, claro, tú llegabas a sitios donde tenías que dar con teléfonos públicos, y en algunos había muy pocos; entonces llegaba una legión de periodistas y tenías que mandar la crónica antes de que cerrara el periódico. El mejor ejemplo fue el primer viaje del papa a España. Entonces, por ejemplo, ibas a Guadalupe, donde había cinco o seis teléfonos públicos…
No recuerdo quién me lo enseñó, era mucho mayor que yo, un corresponsal de guerra, me parece, que me contó este truco: tú llegabas el primero al sitio y e ibas corriendo a un teléfono público, llamabas al periódico, te lo cogía una de las maravillosas secretarias de la redacción y te marchabas a cubrir el acto, de modo que se quedaba la línea cogida. Al acabar el acto, salían los trescientos periodistas buscando un teléfono y, cuando lo descolgaban, al otro lado estaba El País. Yo llegaba y tenía que atravesar un corro de indignados, dictaba mi crónica y dejaba la línea libre.

Su trabajo también la ha llevado a sitios tan remotos como el Nepal. Tuvo que ser una experiencia cubrir la información de lo que cuenta en «La lucha por la supervivencia», sobre un niño granadino, Osel, de dos años, que se trasladó junto con su familia a vivir a un monasterio cerca de Katmandú.
Sí, fue muy interesante; era un caso rarísimo. De repente te dicen que un niño de las Alpujarras ha sido considerado una reencarnación de uno de los lamas más importantes del Nepal, así que se lo llevaron allí. Todo el mundo en España se quedó flipado con la historia. Para mí también fue muy relevante conocer la historia de los refugiados exiliados tibetanos, y un poco más el budismo, que es, más que una religión, una filosofía muy interesante. Fue muy interesante entender, como creo que digo en el reportaje, el hecho de que para la supervivencia se han adaptado a que los reencarnados estén en occidente para que occidente sepa que ellos existen: una cosa utilitaria y que me parece muy inteligente. En fin, me resultó muy fascinante. Me gustan los reportajes porque –como soy muy cabezota, tenaz y meticulosa– terminas aprendiendo tantísimo, que luego resulta que los temas que has trabajado forman parte de tu vida, no porque te hagas budista por ejemplo, sino en el sentido de que forman parte de tu comprensión del mundo, es decir, lo completan y te hacen entender un poco mejor la realidad.
En relación con esto, antes era posible hacer reportajes de largo aliento, muy extensos, y seguramente es más difícil colocar ese tipo de asuntos en la actualidad en la prensa. ¿Cómo ha evolucionado el periodismo escrito de investigación a sus ojos?
Todo se fue al garete con la gran crisis de la prensa, en el momento en que salieron los medios digitales; al principio, se pensaba que estos podían también ganarse su sustento por medio de la publicidad, que es como se mantienen los periódicos y no por las ventas. Pero se descubrió enseguida que la publicidad digital funcionaba muy poco, lo cual supuso una crisis para el sector brutal. Leí no sé dónde que en los últimos veinte años han desaparecido algo así como el ochenta y cinco por ciento de los periódicos del mundo: es una brutalidad.
¿Y qué pasa?, que los que quedan no sabían cómo adaptarse. Los periódicos llamados serios han empezado a poner noticias del corazón, haciendo bandazos de todo tipo. Se han restringido las redacciones muchísimo; se ha optado por despedir a periodistas seniors y contratar a juniors con sueldos de esclavitud… con el añadido de tener que hacer muchísimas cosas más, como vídeos para la para la web, etcétera.
Todo eso, pues, ha hecho que efectivamente no se paguen los grandes reportajes que de repente yo he tenido el lujo de hacer, teniendo el lujo de poder pasarme alguna vez hasta dos meses preparando uno, como fue el caso del reportaje de J. F. Kennedy [texto «El espejismo de la nostalgia»]. Eso ya no se hace, no se paga, no existe. Por otro lado, también vivimos en un mundo cada vez más rápido, y con menos capacidad de concentración, precisamente por el absurdo del smartphone, que nos está comiéndonos la cabeza a todos.
También, cada vez los medios admiten menos textos largos, aunque en los digitales no hay problema ahora de longitud que antes sí había. Sin embargo, soy relativamente optimista porque creo que verdaderamente la gran travesía del desierto ha acabado; o sea, estamos saliendo de ella. Las plataformas de streaming de películas han enseñado a la gente a pagar por contenido digital y ya hay muchos suscriptores en los medios, lo que va en ascenso. Esa es la única manera en que se podrán mantener los medios. Una sociedad democrática, para ser una sociedad fuerte, cualquier sociedad quiero decir, necesita medios periodísticos fuertes, de eso no cabe la menor duda, así que de alguna manera al final terminaremos llegando a un equilibrio.
Toni Montesinos
Una dilatada y premiada trayectoria
Rosa Montero nació en Madrid y estudió Periodismo y Psicología. Ha publicado las novelas Crónica del desamor (1979), La función Delta (1981), Te trataré como a una reina (1983), Amado Amo (1988), Temblor (1990), Bella y Oscura (1993), La hija del caníbal (1997, Premio Primavera de Novela), El corazón del Tártaro (2001), La loca de la casa (2003, premios Qué Leer, Grinzane Cavour y Roman Primeur), Historia del Rey Transparente (2005, premios Qué Leer y Mandarache), Instrucciones para salvar el mundo (2008, Premio de los Lectores del Festival de Literaturas Europeas de Cognac, Francia), Lágrimas en la lluvia (2011), Lágrimas en la lluvia. Cómic (2011, Premio al Mejor Cómic en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona), La ridícula idea de no volver a verte (2013, Premio de la Crítica de Madrid), El peso del corazón (2015), La carne (2016), Los tiempos del odio (2018), La buena suerte (2020) y El peligro de estar cuerda (2022). También ha publicado el libro de relatos Amantes y enemigos (1998, Premio Círculo de Críticos de Chile), y dos ensayos biográficos: Historias de mujeres —reeditado en edición ilustrada, revisada y ampliada con el título de Nosotras. Historias de mujeres y algo más (2018)— y Pasiones (2000), así como cuentos para niños, recopilaciones de entrevistas y artículos, y Escribe con Rosa Montero (2017). Desde 1976 escribe en El País, en el que fue redactora jefa.
Rosa Montero
Alfaguara, 336 pp., 21,90 €


















