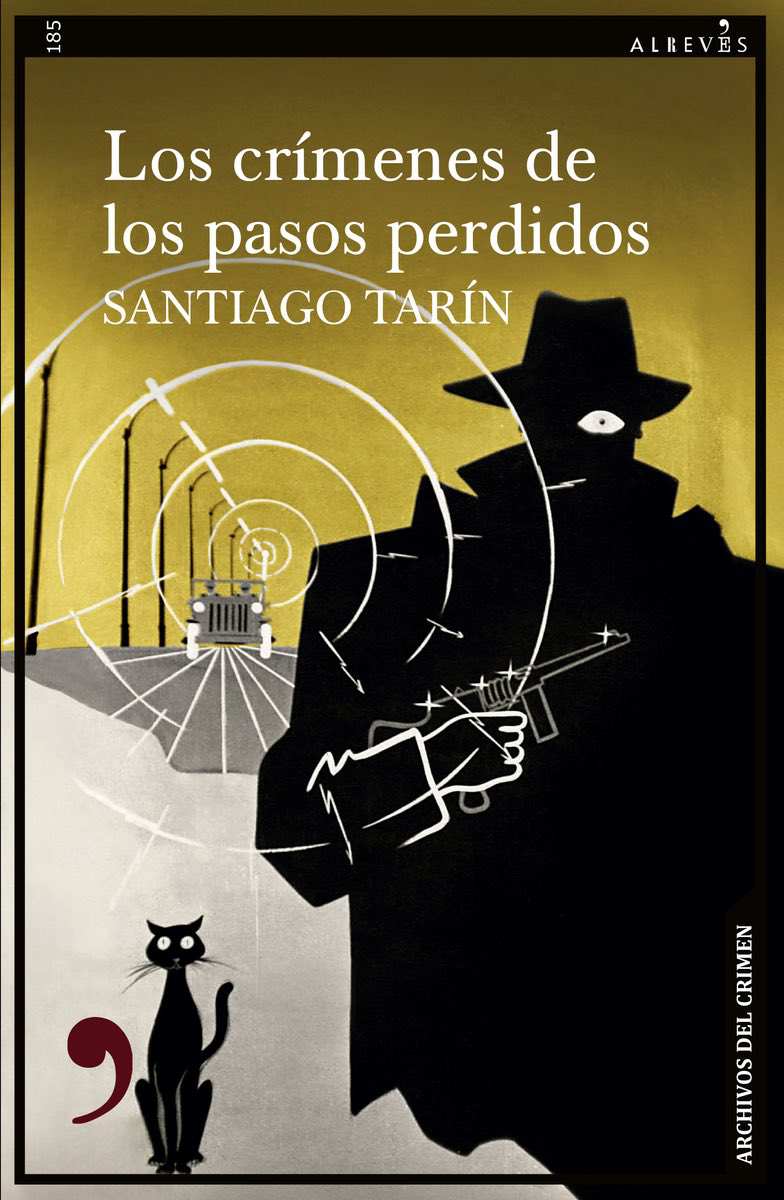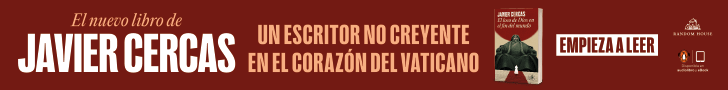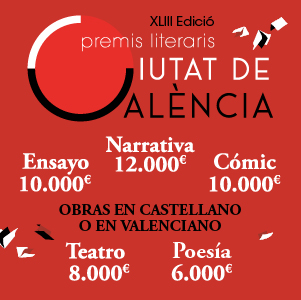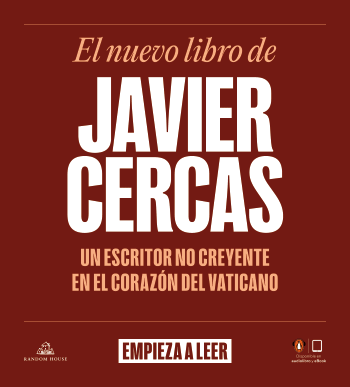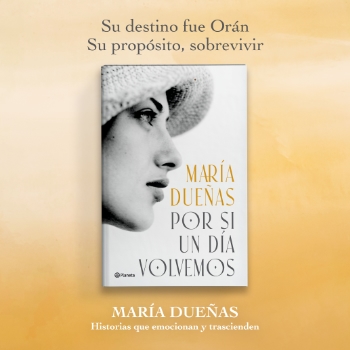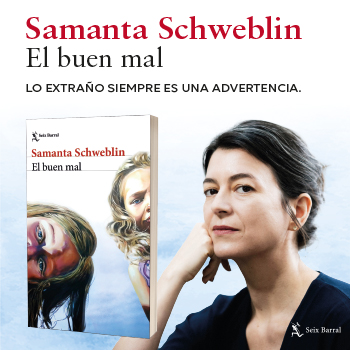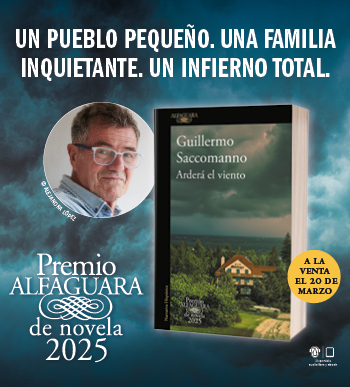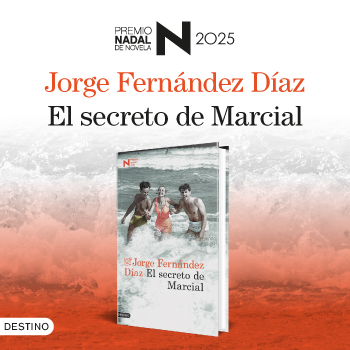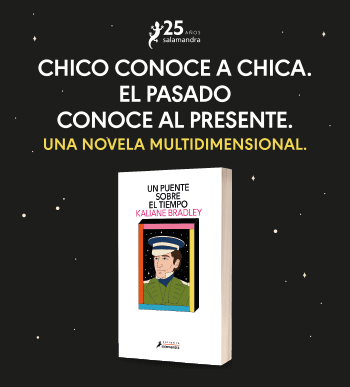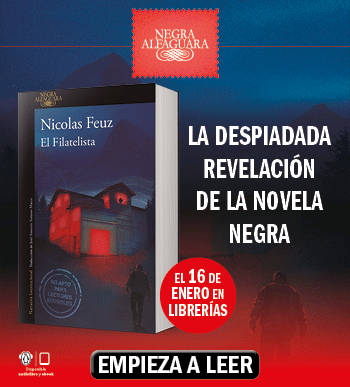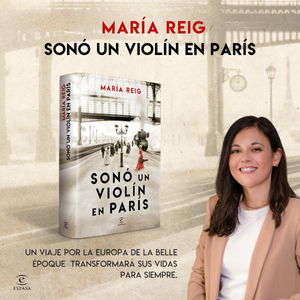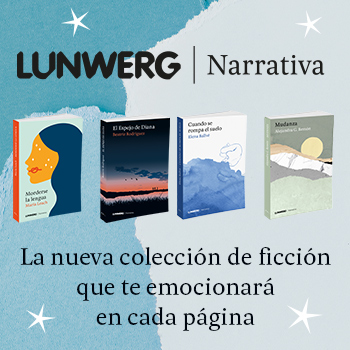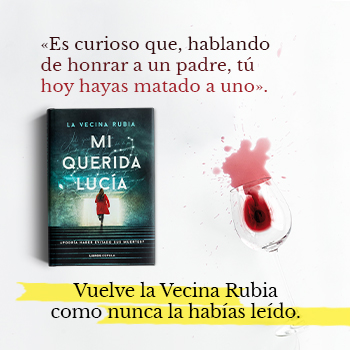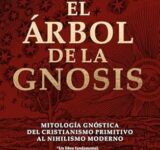Texto: QL.
©: cortesía de la editorial.
«Los pasos perdidos tienen nombre de tango, esa música que según uno de sus profetas es un pensamiento triste que se baila, y en ellos resuenan ecos de conversaciones sobre la condición humana. Los pasos perdidos es el nombre popular del gran salón central del edificio del Palacio de Justicia de Barcelona y tiene un desván invisible, en el que se almacenan miles de historias que se van acumulando año tras año y a veces olvidando hasta que alguien las rescata, las desempolva y las devuelve de una memoria extraviada.»
Así empieza Los crímenes de los pasos perdidos, de Santiago Tarín (Alrevés), una obra fascinante que combina elementos del periodismo judicial con una profunda exploración de la condición humana. A través de las historias recopiladas en el Palacio de Justicia de Barcelona – conocido como los pasos perdidos –, el autor recupera relatos que trascienden la simple crónica negra, presentándolos como ventanas a las complejidades de la vida y la sociedad. Este texto analizará tres aspectos fundamentales del libro: su importancia en la construcción de la memoria colectiva, el impacto de los casos narrados y sus implicaciones sociales y éticas, así como una reseña literaria general.
El título del libro no es casualidad, pues esos pasos perdidos no solo aluden al lugar físico donde se desarrollan las historias, sino también al concepto de memoria desvanecida que el autor se esfuerza por rescatar. El autor describe este espacio como un desván invisible que almacena miles de narrativas humanas, muchas de ellas olvidadas con el tiempo. Su trabajo como cronista judicial le permitió explorar estas historias y devolverles relevancia, convirtiéndolas en piezas fundamentales de la memoria histórica.
En su introducción, Tarín se refiere a la crónica judicial como un ejercicio profundamente literario. Los relatos que aquí se narran no son meros registros de datos, sino testimonios de personas cuyas vidas cambiaron de manera irreversible debido a decisiones o circunstancias extremas. En este sentido, el autor subraya la importancia de observar, escuchar y comprender las motivaciones y consecuencias detrás de los actos humanos, una tarea esencial para documentar y reflexionar sobre nuestra historia colectiva.
El libro también destaca cómo las historias judiciales revelan aspectos sociales y culturales de una época. Por ejemplo, la obra expone los prejuicios y desigualdades de la Barcelona del pasado, reflejados tanto en los delitos como en la aplicación de la justicia. Desde las penurias económicas hasta las rigideces morales, estos relatos muestran cómo las estructuras sociales condicionaban las vidas de los protagonistas, estableciendo un vínculo entre lo individual y lo colectivo.
Uno de los aspectos más llamativos del libro es la diversidad de casos presentados, que van desde crímenes horrendos hasta historias que bordean lo absurdo. Este abanico de relatos no solo refleja la diversidad de la condición humana, sino que también plantea preguntas éticas y sociales profundas.
Un caso particularmente conmovedor es el de Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi, dos hombres injustamente encarcelados durante 15 años por un crimen que no cometieron. Este episodio destaca las fallas del sistema judicial y la importancia de cuestionar las verdades oficiales. A través de esta historia, el autor explora la delgada línea entre legalidad y justicia, recordándonos que incluso en sociedades avanzadas, las anomalías existen y tienen consecuencias devastadoras para quienes las padecen.
En contraposición, el texto también documenta crímenes que encarnan lo que Hannah Arendt denominó «la banalidad del mal». Casos como el de Pedro Jiménez, quien asesinó y profanó a dos mujeres sin razón aparente, nos enfrentan al lado más incomprensible de la naturaleza humana. La falta de motivación clara en estos actos resalta el dolor y la impotencia de las víctimas y sus familiares, al tiempo que desafía nuestra necesidad de encontrar lógica en lo irracional.
Por otro lado, el libro también incluye relatos que mezclan humor y absurdo, como el de un hombre que impugnó una multa de tráfico alegando que había sido detenido por atracar un banco. Estos episodios muestran que, incluso en los contextos más oscuros, la humanidad encuentra formas de expresar su idiosincrasia. Esta mezcla de géneros no solo enriquece la lectura, sino que también subraya que la realidad supera con frecuencia a la ficción. El humor negro y la ironía presentes a lo largo del texto actúan como un contrapunto a la tragedia. Tarín utiliza estas herramientas no solo para aliviar la tensión de los relatos, sino también para subrayar las contradicciones inherentes a la condición humana. Esta dualidad en el tono es una de las fortalezas de la obra, ya que refleja la complejidad de los temas tratados.
Los relatos también abordan cómo las desigualdades sociales afectan la forma en que se vive y se administra la justicia. Un grafiti en el ascensor de la fiscalía, que rezaba «Los ricos nunca entran. Los pobres nunca salen», ilustra cómo las clases populares suelen enfrentar desventajas estructurales en los tribunales. Tarín no se limita a exponer estos problemas, sino que invita al lector a reflexionar sobre las reformas necesarias para construir un sistema más justo.
En su conjunto, el libro destaca no solo por su contenido, sino también por su forma. La prosa de este experimentado periodista combina rigor periodístico con sensibilidad literaria, logrando un equilibrio entre información y narrativa. Esto convierte al libro en una lectura cautivadora tanto para quienes buscan comprender el funcionamiento de la justicia como para quienes disfrutan de buenas historias. El autor no juzga: simplemente expone los hechos y permite que el lector saque sus propias conclusiones. Este enfoque, que podría considerarse objetivo, está matizado por una empatía implícita que se manifiesta en la atención a los detalles y en las reflexiones que acompañan a los relatos.
A través de referencias a la Barcelona de otras épocas, Tarín no solo documenta crímenes individuales, sino también una ciudad y una sociedad en constante cambio. Este enfoque le otorga al libro una dimensión histórica que lo enriquece y lo hace relevante más allá de su tiempo.
Los crímenes de los pasos perdidos es mucho más que una recopilación de crónicas judiciales. Es un testimonio de cómo las historias individuales reflejan y modelan la memoria colectiva, una exploración de las complejidades éticas y sociales de la justicia y un ejemplo de cómo el periodismo puede alcanzar alturas literarias. El libro nos invita a reflexionar sobre los sistemas de justicia y las desigualdades que los atraviesan, y a reconocer la importancia de contar y preservar historias que, de otro modo, podrían perderse en el olvido. Como bien lo demuestra Tarín, rescatar estas narrativas no es solo un acto de memoria, sino también de humanidad.
LOS CRÍMENES DE LOS PASOS PERDIDO
Santiago Tarín
Alrevés, 236 pp., 19 €