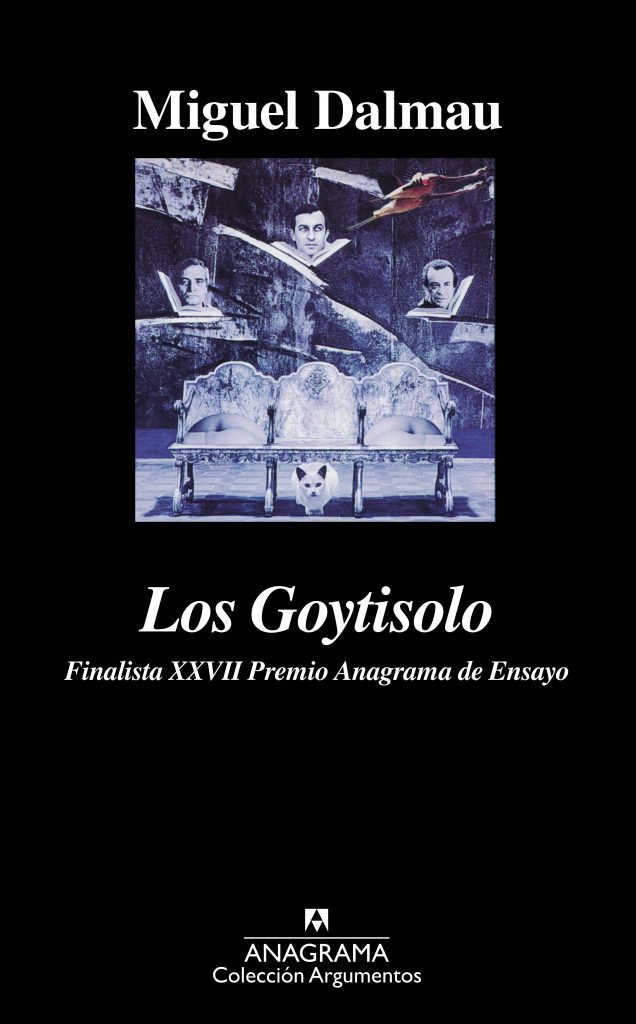JUAN GOYTISOLO: LAS VIRTUDES DEL PÁJARO CONTRADICTORIO
Por Miguel Dalmau*
Desde que Juan Goytisolo abandonó este valle de lágrimas, se han vertido ríos de tinta acerca de su vida y de su obra. (Le estoy viendo ya una ligera mueca de sarcasmo ante unos lugares tan comunes como «valle de lágrimas» y «ríos de tinta»; pero él sabía perfectamente que el lenguaje de la tribu franquista no se cambia de un plumazo). Se ha escrito mucho, repito, y buena parte de esas palabras ha servido para recordar sus virtudes y también sus contradicciones. Las del pájaro solitario que fue hasta el final.
Pero al analizar los vericuetos de un hombre tan complejo como Juan Goytisolo hemos olvidado el hecho de que la naturaleza humana es contradictoria en sí misma, y habría sido un fenómeno evolutivo digno de estudio que él hubiera sido la excepción. Algunos de los periodistas más contradictorios que conozco insisten en destacar que eso que algunos llaman «intelectual crítico» no tiene nada que ver con eso otro que llamamos «coherencia». Antes de meternos en harina (de nuevo veo una ligera mueca, pero al menos esta vez he usado una expresión no asociada al régimen del Caudillo) sería bueno preguntarse por qué las contradicciones que denunciamos en el prójimo casi siempre guardan relación con el poder, las ideas o el dinero. Es decir, con aquello que nos gustaría tener en abundancia y casi nunca tenemos. En la hora de su muerte se ha acusado a Goytisolo de dos pecados mortales: haber abandonado la dictadura de Franco para vivir como un pachá en un país gobernado por un tirano, y haber aceptado el premio más importante de nuestro idioma, cuando había manifestado que nuestros premios eran una tómbola montada por cuatro amiguetes. (La última mueca nace de una idea coloquial más próxima a Santiago Segura).
Veamos. A lo largo del siglo XX han sido muchos los artistas, escritores e intelectuales que han elegido vivir en países extranjeros donde imperaba un régimen político alejado de su sensibilidad. Los motivos de esa elección son muchos, pero sería absurdo quedarse en los superficiales, o sea, el coste más barato de la vida, la seguridad ciudadana que garantiza un estado policial, el agasajo por parte del poder autárquico al extranjero de prestigio, la libertad de movimientos, la admiración más o menos sumisa de la gente… ¿Seguro? Antes de incurrir en la «incoherencia» marroquí, Juan Goytisolo fue tentado en dos ocasiones. En la primera de ellas, venció al profundo impulso de quedarse en su propio país, como hicieron sus compañeros de generación. Quizá no lo hayamos valorado suficiente. Después de todo, la España que abandona resulta bastante gris, pero es la misma en la que artistas extranjeros de talante liberal viven en tecnicolor. Orson Welles, por ejemplo, ya había filmado Mr. Arkadin y tenía en mente Campanadas a medianoche. Otro tanto vale para Ava Gardner, que residía en un chalet a las afueras de Madrid y cerraba todos los antros de la capital. O el mismísimo Hemingway, que siguió con nosotros el verano peligroso del 59, acompañando a dos toreros imperiales en un duelo que marcó la época. Ninguno de estos tres artistas, y otros que nos honraron con su estancia ―y digo «estancia» y no «presencia»― eran devotos de las dictaduras. Tampoco creo que lo fueran Gerald Brennan ni Robert Graves. ¿Y qué decir de todos los autores del boom latinoamericano que se instalaron en suelo español durante el tardofranquismo? Si estaban aquí es porque les gustaba España, no a causa de la dictadura sino a pesar de ella. Si estaban aquí es porque amaban el espíritu del lugar, su cultura, la manera de ser de sus gentes. Y esto no es tan fácil de borrar. Digamos que Franco pudo impedir unas votaciones democráticas, unos sindicatos rojos o una prensa libre; pero no pudo extirpar el alma idealista de El Quijote, por ejemplo, ni la anarquía irreductible de nuestro corazón. Esto que Franco no pudo extirpar seguía estando aquí como principal reclamo para los extranjeros sensibles. Y no sólo los «tablaos» ni las corridas ni la Feria de Abril ni las playas azules.
La segunda tentación de Juan tuvo lugar en Cuba, tierra a la que acudió a principios de los años sesenta, seducido por la gran aventura revolucionaria y también para rastrear lo más dorado del pasado familiar. Pero tras la exaltación de los primeros momentos, sucumbió al desencanto. En este sentido comparte proceso con Mario Vargas Llosa. En el polo opuesto, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez siguieron frecuentando la Cuba castrista hasta la muerte. ¿Ignoraban acaso que era una dictadura? En absoluto. Pero necesitaban el cielo de la Habana ―algo que un tirano tampoco puede borrar― y el pueblo cubano también necesitaba de ese otro cielo que ellos traían, la palabra fraterna, y acaso algún consejo democrático que sólo los autores de fuera podían transmitir al comandante en su laberinto.
La presencia de Juan Goytisolo en el Marruecos de Hassan II debe entenderse desde este ángulo, no otro, sobre todo a partir del momento en que descubre que el país magrebí es el mejor lugar para desarrollarse como persona y como escritor. Es cierto que no pierde contacto con Europa, encarnada por esa Francia que le hizo libre y esa mujer extraordinaria que fue su esposa, Monique Lange. Pero Goytisolo debía coronar un proyecto literario, basado en una acérrima «deconstrucción» de nuestra cultura, y una emancipación sexual de corte homoerótico que le negaban los cielos de Iberia.
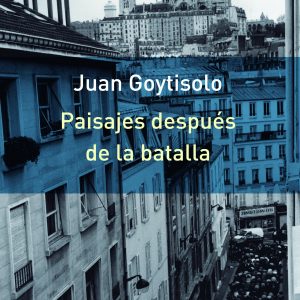
Pero en Marruecos no se cruzó de brazos. Hizo por aquel país y por sus gentes muchas cosas que no hizo la dictadura alauíta. Luchó con denuedo para que la plaza Jemaa El Fna fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, y lo consiguió, para proteger a las cigüeñas que huían del frío, para que se limitara la proliferación de antenas parabólicas en los bellos tejados de Marraquech, para unir nuestras dos culturas, para amansar el rigor de los políticos… Incluso tuvo acogido en su riad a un perseguido de la justicia ―Abdelhak― tras una ardua gestión con el Ministerio del Interior. En síntesis, luchó mucho más por la libertad en aquella dictadura que los escritores españoles en nuestra democracia. Esos mismos que ahora se llenan la boca resaltando sus incoherencias.
En cuanto al otro pecado de este ilustre pájaro contradictorio, tiene fácil penitencia. Goytisolo jamás renegó del Premio Cervantes cuando lo ganaron Borges, Alejo Carpentier o cualquiera de los grandes. Pero empezó a oler a podrido (Shakespeare estaba tardando en salir) cuando un tipo como Umbral lo recibió gracias a los manejos de un crítico como García Posada, por ejemplo, o cuando fue a parar a autores como Juan Marsé, que estaban un peldaño por debajo. Entonces se pronunció. Sin embargo no pudo imaginar que la vida le jugaría una mala pasada. En realidad no se puede ser viejo y pobre, o al menos, no se puede ser viejo e intentar mantener en un limbo de felicidad a las figuras que conforman el núcleo sentimental de tu vida. Encerrado en su riad, Goytisolo era el patriarca de una pequeña tribu que dependía de él, sobre todo aquellos tres sobrinos adoptivos a los que quería como si fueran sus nietos. Habían nacido en una dictadura, cierto, pero él estaba haciendo lo imposible para que se convirtieran en jóvenes preparados para la democracia. Esos jóvenes eran todos los jóvenes de Marruecos, y su causa eran todas las causas. Por eso la defendió. Como algo simbólico, cercano y a la vez real.
Pero era demasiado gravamen, para un escritor reñido con la frivolidad, el pasteleo-postureo del gremio y la ligereza de la narrativa presente. Desde la urgencia frágil de la edad ―¿quién no recuerda los gritos de auxilio de Rosa Chacel, por ejemplo?― vulneró la pureza de su ADN. Rompió la cadena, entró en el juego y aceptó el premio. A partir de ahí, paradójicamente, cayó en barrena: sufrió una depresión; tuvo un percance en la maravillosa plaza que contribuyó a salvar y se quedó postrado en una silla de ruedas; no pudo salvar, en cambio, a la hija de Monique Lange, a la que había criado como a una hija, y que se suicidó en París la misma noche en que ambos debían abordar asuntos de dinero; el tratamiento de sus lesiones se hizo tan costoso que empezó a ver con horror que aquel premio que había recibido para garantizar el futuro de los suyos estaba perdiéndose por el desagüe de una salud quebrantada y sin esperanza. Entonces reclamó la eutanasia para evitar que la «traición» de aceptar un premio tuviera como castigo el perder la única recompensa por aceptarlo. No era la gloria, no era la fama, no era la popularidad. Todas las ansias del ego habían quedado muy atrás. Era otra cosa. Era el dinero para mejorar las condiciones de una gente que había sufrido una dictadura pero que gracias a él habían aprendido las virtudes de la democracia. Su último mensaje no deja margen para el error. Si leemos esa carta con el corazón limpio, es difícil detectar contradicción alguna. Al contrario. Es el último gesto de un artista irreductible que pide la propia muerte para garantizar la vida de los otros, alguien que acepta que su tiempo ha acabado, que ha llegado la hora electrizante de la juventud. Aunque algunos no lo comprendan, esto siempre es coherente con las sabias leyes de la vida, que a la postre son las que tienen la última palabra.
Miguel Dalmau es escritor y biógrafo. En breve Anagrama relanzará su biografía coral Los Goytisolo, que en el año 2000 fue finalista del XVII Premio Anagrama de Ensayo.