Por Jordi Gracia
Tendemos a creer que siempre estuvieron ahí pero no es verdad: hoy son premios nacionales, premios de las letras, premios Cervantes, premios reina Sofía pero casi todos ellos los recibieron en plena madurez y contra sus íntimas expectativas de juventud. Su momento de irrupción fue casi siempre muy lento, invisible y casi exasperantemente inaudible durante los años de la Transición, y no sólo para los jóvenes autores sino también para quienes estaban ya en la cuarentena o a punto de ingresar en ella. Sería profundamente injusto que los mejores de ellos ─Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Marsé o Juan Goytisolo, Carmen Martín Gaite, Juan Benet o Jaime Gil de Biedma, Ana María Matute, José Ángel Valente o Luis Goytisolo─ hubiesen de ser víctimas hoy de este espejismo que produce su actual consagración y creyésemos que su origen no estuvo en los tiempos de borrascas e ilusiones de una transición cultural que empezó al menos diez años antes de 1975.
Echar la mirada a aquellos años comporta por fuerza el asombro de identificar las primeras fechas de publicación de un buen puñado de obras que situaron de nuevo a la literatura en España en la órbita europea y moderna. Lo digo de ese modo (la literatura en España y no la literatura española) porque el cambio del sistema literario era tan evidente y poderoso que es parte de la razón por la que la literatura iba a vivir algo inédito en las tres décadas de posguerra: el contagio, la penetración, el auxilio y hasta la comunión con la potente tradición de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Desde finales de los años sesenta, esa literatura estaba aquí también, sometida a las mismas condiciones de publicación que los demás, bajo censura, pero a pesar de eso con una ambición ética y estética y política que desafiaba las costumbres realistas más chatas y convencionales, que imponía modelos y ambiciones muy infrecuentes en la tradición española indígena.
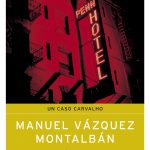


Despertarse cada dos semanas con obras maestras escritas en español y publicadas en España ─a veces más antiguas, como las de Jorge Luis Borges o Juan Rulfo─ se convirtió en una rutina revolucionaria porque revolucionaria era la sensación de compartir tiempo e historia con historias gestadas en riguroso directo: desde Cien años de soledad de García Márquez hasta los Tres tristes tigres de Cabrera Infante, desde Rayuela de Julio Cortázar hasta La ciudad y los perros y Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Todas son anteriores a 1970 pero todas fueron pasión natural de lectores literarios durante los setenta y los ochenta, que es cuando publican en España también otros americanos más como Alfredo Bryce Echenique (con Un mundo para Julius y poco después La vida exagerada de Martín Romaña) o argentinos como Manuel Puig y El beso de la mujer araña, sin que hubiesen dejado de escribir y publicar los nombres mencionados antes, con nuevas obras maestras hacia 1981-1982, porque eso es lo que son La guerra del fin del mundo, del mismo Vargas Llosa o El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, mientras seguía vendiéndose como churros ese reportaje suyo que parecía una novela, Relato de un náufrago.
Todo eso, deslumbrante y adictivo, estuvo en el sistema orgánico de la lectura en la transición, y eso significa también en la literatura que empezaron a imaginar los más jóvenes, pero también quienes ya no lo eran. Es verdad a la vez que casi resulta inevitable que ante la palabra Transición, muchos jóvenes simpatizantes de Podemos, saquen el arma de la ira y la rabia para condenarla, rebajarla y hasta deplorarla. Han vivido demasiado tiempo inmersos en un discurso complaciente y narcisista que era desmentido día a día por la realidad de un país sometido a una crisis estructural muy destructiva desde 2008 y una crisis económica que ha dejado a medio camino (o ha expulsado directamente de cualquier camino) a muchos de quienes no sospecharon que podrían vivir retrocesos sociales tan fuertes como los de la última década. La reacción inmediata ha sido una condena global de la Transición por insuficiente, por coja, por poco democrática, por pactista, por cobardona y hasta por incapaz de poner bases duraderas que llevasen el Estado del Bienestar hasta el siglo XXI.
La mala noticia es que solo una parte de eso es verdad, que la responsabilidad de una degradación democrática es menos asignable a la Transición que a una democracia débil y poco vigilante sobre sus alarmantes fallas internas. Y desde luego nada de todo eso puede trasladarse simplonamente al análisis de la Transición literaria y cultural y menos todavía a la construcción de una nueva sociedad literaria que aprovechaba la descomposición y el galopante descrédito cultural de la dictadura antes de la muerte de Franco. Esa década transformadora lo fue también en términos literarios porque el país tejió un conjunto de nuevos nombres, nuevas obras y nuevas instituciones culturales que sin ninguna duda constituyen la evidencia de una fertilidad creativa sin comparación con los años anteriores, al menos hasta la guerra civil.
Ni la sociedad en su conjunto había disfrutado de una pluralidad de obras y autores semejante con anterioridad ni el país se había dotado de editoriales, colecciones, revistas, periódicos con semejante capacidad de conexión con la nueva realidad social emergente desde mediados de los años sesenta. Vivía a su modo el punto de inflexión simbólica que fue 1968, en Europa, en Estados Unidos, y en América Latina, y empezaba a disfrutar por primera vez de un tipo de obras y de canales de difusión que comenzaban a emparentarla con el resto de Europa, aunque políticamente estuviese todavía tan lejos de Europa. A este diagnóstico inequívocamente positivo se le puede adjuntar una especie de lepra o contrapeso que fue también real y que tendemos a menospreciar: los grandes éxitos de librería y el talante medio del lector español no fue ni iba a ser subversivo, revolucionario, vanguardista, postmoderno ni de ruptura.
La formación recibida por la mayoría de la población lectora a esas alturas (en torno a 1975) era ética y estéticamente antigua, venía de modelos y de lecturas sin anclaje en ninguna modernidad eficiente; prefería las obras obscenamente franquistas de Fernando Vizcaníno Casas o Álvaro de Laiglesia o Rafael García Serrano, o las muy conservadoras y comerciales de José María Gironella, de Ignacio Agustí, Vázquez Figueroa o algún Luca de Tena, antes que la nueva literatura que estaba gestándose de cara al futuro y todavía con un público reducido. La mayoría de los autores que hoy consideramos capitales para aquellos años estaban años de luz de los éxitos de venta de librería y no eran en absoluto las estrellas del firmamemnto cultural, ni de los contratos importantes, ni los autores de referencia en las páginas de los periódicos.
Sin embargo, todo iba a cambiar bastante rápido gracias al resto de cambios políticos e institucionales que iba a experimentar el país tras la muerte de Franco: de algún modo, las semillas de los cambios estaban ahí, pero todavía no constituían troncos y ramajes suficientemente visibles ni hegemónicos, sino más bien refugios, consuelos, vanguardia de futuro antes que futuro propiamente dicho. Cuando Carmen Martín Gaite no es todavía la autora de ventas masivas de los años noventa es ya sin duda una escritora dispuesta a sabotear la herencia moral y machista de la que procede el país entero, y lo va a hacer con novelas de potente carga autobiográfica, como El cuarto de atrás, pero también con ensayos que descubren una educación sentimental aberrante y putrefacta de la que tuvieron que huir ellas, sobre todo ellas, a golpe de machete y contra cualquier subterfugio. Eso fueron significando sus libros de entonces, y eso significaron de inmediato los de Esther Tusquets o de Montserrat Roig. Los nuevos relatos de la Transición están conjurándose para escapar de aquel pasado de mugre, prepotencia, despotismo e ignorancia con la violencia moral y lingüística que puede desplegar Juan Goytisolo en plena auto-inspección moral con Paisajes después de la batalla o Makbara, mientras su hermano Luis ha tenido que publicar fuera de España a causa de la censura una novela que es casi el relato generacional del descubrimiento de sus carencias. Se titula Recuento y sólo después de la muerte de Franco podrá publicarse en España ese relato entre la memoria y la fábula moral, que es lo mismo que le pasó a una de las obras maestras del período, Si te dicen que caí, de Juan Marsé, que venía a convertirse a la fuerza en el gran novelista de las interioridades podridas de una sociedad con brillantina y chulería tan fuera de lugar ya que parecía de otro tiempo (porque lo era).
No tiene nada de brote inesperado que los ensayos de un psiquiatra como Carlos Castilla del Pino viviesen una oleada de ediciones y reediciones que familiarizaron a multitud de lectores con las frustraciones individuales y colectivas, con los tabús de una sexualidad atrofiada durante años, con la dificultad de una comunicación fecunda: fue un autor estrella entre la izquierda que ayudó a liberar el acecho de la culpa (otro gran tema suyo), inducida por una moral católica oficial no sólo preconciliar sino prehistórica. Podían ser novelas y ensayos de los que hablase el suplemento literario del diario Informaciones en Madrid o del Tele/eXprés en Barcelona (porque El País o El Periódico no se fundan hasta 1976 o después) o revistas rojas de actualidad y cultura como Triunfo, o una revista literaria de calidad, como Camp de l’arpa, pero en absoluto eran los éxitos de público y librería porque la moral del antifranquismo y la reeducación democrática y moderna en esos años fue minoritaria… hasta que empezó a dejar de serlo por múltiples factores editoriales, políticos y demográficos.
En ese cuadro fue muy difícil encajar otra nueva literatura de España que casi siempre parecía vieja o antigua, desconectada del presente: regresaron en forma de libro (y a veces físicamente) los exiliados y pudo empezar a leerse de veras y con garantías a Rafael Alberti, a García Lorca, a Luis Cernuda, a Miguel Hernández o a León Felipe. Fueron iconos líricos de una recuperación de la España derrotada pero sus novelistas tuvieron menos suerte: ni Max Aub llegó a cuajar entre los lectores y la prohibidísima edición de sus Campos durante el franquismo no se tradujo en un compensador triunfo de lectores, a pesar de que alguna de las múltiples obras de Ramón J. Sender sí obtuvieron un respaldo rotundo, mientras que hubo que pelear muy enérgicamente por los méritos intelectuales de una pensadora de largo y hondo predicamento, como María Zambrano a la vez que un narrador y ensayista como Francisco Ayala pudo encarnar la mejor aclimatación de un exiliado a los tiempos de la democracia y José Ferrater Mora hacía evidente en España, con múltiples títulos publicados desde importantes editoriales, su magisterio en el ámbito de la filosofía hispánica.
Un cierto sentido romántico y a la vez legítimo obliga a recordar que la inmersión súbita que vivió esta sociedad en la modernidad secuestrada llegó por vías de nuevo minoritarias pero profundas. Entre 1968 y 1969 empiezan a funcionar editorialmente al menos cuatro casas nuevas, pequeñas y combativas que hoy nos parecen insustituibles: Anagrama, Tusquets, Kairós y Visor. Las cuatro son muy distintas pero las cuatro tienen la misma declarada voluntad de actualización de las referencias, los pensadores, los ensayistas, los debates y los poetas que hacen hervir y crujir el presente en un cambio permanente: en Visor se accede a la tradición occidental de la lírica empezando por Rimbaud y terminando por E.E. Cummings, pero las otras tres actúan como auténticos bombarderos contra la sociedad burguesa, dócil, pasiva y capitalista. Actúan como vanguardia del pensamiento político y revolucionario que triunfó en la Cuba de la revolución y pelea en Angola, que ha liberado Argelia de Francia, que rechaza por todos los medios la guerra de Vietnam, que idolatra al ya asesinado Che Guevara, tontea con los Tupamaros y empieza a causar disturbios armados en capitales europeas modernísimas, en particular en Berlín y Roma, con la banda Baader-Meinhof o la guerrilla urbana que sacude a Italia semana sí semana no (incluido el compromiso de un alto burgués, exquisito y formidable editor, Giangiacomo Feltrinelli, que muere mientras pone una bomba en una torre eléctrica).

El trabajo de fondo para alimentar la alta cultura con un ejercicio de actualización radical de lecturas y literatura había empezado un poco antes con una plataforma de edición que fue algo más que una editorial para convertirse de inmediato en un fenómeno sociológico. La fundación en 1966 de la colección Libro de Bolsillo de Alianza Editorial transformó de arriba abajo las habitaciones de los estudiantes y las empezó a tapizar de libritos de lomo blanco que contenían la historia cultural de Occidente pero sobre todo la del siglo XX en todas sus ramas, desde la literatura a la sociología o la economía o la tradición marxista (aunque el omnipresente catecismo rojo de Marta Harnecker, Los conceptos elementales del materialismo histórico lo publicó una editorial de izquierdas, Siglo XXI).
Lo que leyeron nuestros padres y abuelos fueron muchos de esos libritos rojos y políticamente rupturistas de las editoriales minoritarias, fueron por supuestos centenares de volúmenes de Libro de Bolsillo (por eso la celebración del número 1000 de la colección en Hotel Palace en 1984 reunió literalmente a todo el espectro político de la España del momento y a todas las áreas culturales, desde la copla hasta los diseñadores). Fue un acto de gratitud colectiva e institucional, pero tampoco basta para explicar el cambio de vida que vivió la lectura y la literatura en esos años porque la primera potencia editorial entonces era ya la editorial Planeta, con su premio de novela como el mejor dotado económicamente. Pero en Planeta también se dieron cuenta de los cambios y, en particular, Rafael Borràs Betriu supo imaginar el modo de resituar a un sello genéticamente enquistado en el franquismo cultural, y ese cambio tuvo dos centros: una fue la colección Espejo de España y el otro fue la orientación del premio Planeta a partir de la muerte de Franco. La singularidad de la primera, una colección de biografías, testimonios, documentos y autobiografías fue reunir a los dos bandos de la guerra civil en una misma colección y una misma promoción editorial, con altísima difusión comercial, lo que significó derribar el tabú totémico del franquismo y apostar abiertamente por una reconciliación de facto que empezaba por el respeto a las versiones opuestas de comunistas y anarquistas contra las de franquistas congénitos.
Pero desde el punto de vista de la vida literaria fue mucho más trascedente la operación del premio Planeta, que el propio Borrás Betriu ha contado en sus minuciosas memorias. Tras la muerte de Franco los candidatos para ganar el premio estuvieron escogidos abiertamente entre la izquierda española y mediáticamente renovadora del panorama periodístico. Entre 1976 y 1980 lo ganan Jesús Torbado, con una novela contrafáctica en la que la guerra civil la gana la República, Juan Marsé con una sátira del filibusterismo franquista disfrazado de progresismo antifranquista, La muchacha de las bragas de oro, en 1980 Juan Benet se resigna a ser finalista con El aire de un crimen y, sobre todo, Jorge Semprún lo obtiene con una novela con una tirada prevista de 150.000 ejemplares que acabó disparándose hasta los 400.000 ejemplares en un par de años. Se trata del ajuste de cuentas que Semprún tituló Autobiografía de Federico Sánchez, que fue el nombre de guerra que usó en sus labores en la clandestinidad comunista en Madrid entre 1953 y 1962: el impacto mediático fue fortísimo porque el debate sobre el Partido Comunista afectaba a la biografía de multitud de antifranquistas y compañeros de viaje. Para entonces Eduardo Mendoza había empezado ya a gastarse los ingresos inverosímiles que le reportaba una novela entregada a Seix Barral en 1973, La verdad sobre el caso Savolta, fastuosa, abierta, experimental, cómica, amarga y amenísima, mientras Vázquez Montalbán proyectaba como serie su refundación de realismo crítico y social a través de un detective llamado Carvalho, ex agente de la CIA e izquierdista melancólico y tanto Carlos Barral como Dionisio Ridruejo y Francisco Umbral habían duda muestras excepcionales de la calidad viva de la memoria como literatura de creación.
Minimizar toda esta literatura, o hacerla cómplice de un sistema pacato, acobardado o anti-heroico (la Transición) es muy desleal a su significado entonces y hoy y debería ayuda a atenuar o como mínimo matizar cuidadosamente ese catastrofismo retroactivo contra la Transición que demasiadas veces se improvisa a tontas y a locas. La nueva literatura y la nueva lectura literaria se sacudió de encima la dictadura moral, corrupta y viejuna del franquismo, aunque ni esa nueva sociedad ni ninguna otra puede abstraerse ni abolir las secuelas dañinas de cuarenta años de dictadura.
Jordi Gracia es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona, ensayista y autor de diversas obras.

















