Tras el éxito de Los pilares de la Tierra y Un mundo sin fin, que cautivaron a millones de lectores en todo el mundo, Ken Follett presenta una magnífica y apasionante nueva novela, que continúa la saga: Una columna de fuego (Plaza & Janés y Rosa dels Vents).
El gran maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta al siglo XVI con una historia sobre el primer servicio de espionaje inglés en el próspero y convulso reinado de Isabel I de Inglaterra y con las guerras de religión como telón de fondo. España está presente en la trama a través de Felipe II, la Armada Invencible y la manufactura de armas en Sevilla.
Ned Willard regresó a casa, a Kingsbridge, en plena ventisca.
Navegó río arriba desde la ciudad portuaria de Combe Harbour a bordo de una lenta barcaza cargada con telas de Amberes y vino de Burdeos. Cuando advirtió que la embarcación se aproximaba al fin a Kingsbridge, se arrebujó la capa sobre los hombros, se subió la capucha para protegerse las orejas, salió a cubierta y miró al frente.
Al principio se llevó una gran decepción, pues lo único que acertaba a ver era nieve y más nieve. Sin embargo, su ansia por ver al fin la ciudad, aunque solo fuese un pequeño atisbo de ella, era insoportable, de modo que aguzó la vista a través del vendaval, con la esperanza dibujada en el semblante. Al poco, sus deseos se hicieron realidad, y la tormenta empezó a amainar. Un retazo de cielo azul asomó por sorpresa entre las nubes y, mirando por encima de las copas de los árboles, Ned vio la torre de la catedral, de ciento veintitrés metros de altura, un dato que sabía cualquier alumno de la Escuela de Gramática de Kingsbridge. Un manto de nieve ribeteaba ese día las alas del ángel de piedra que vigilaba la ciudad desde lo alto de la aguja, y teñía las puntas grisáceas de sus alas de un blanco brillante. Mientras Ned la contemplaba, un fugaz rayo de sol iluminó la estatua e hizo refulgir la nieve, como bendiciéndola. Entonces la tormenta arreció de nuevo y la estatua desapareció de su vista.
Ned no vio nada más que árboles durante largo rato, pero su imaginación trabajaba con desbordante frenesí. Estaba a punto de reencontrarse con su madre, tras una ausencia de un año. Había decidido que no le diría cuánto la había echado de menos, pues a los dieciocho años, un hombre debía ser independiente y autosuficiente.
Sin embargo, por encima de todo lo demás, había echado de menos a Margery. Se había enamorado de ella, con un pésimo sentido de la oportunidad, unas pocas semanas antes de abandonar Kingsbridge para realizar una estancia de un año en Calais, el puerto de dominio inglés en la costa norte de Francia. Conocía a la traviesa e inteligente hija de sir Reginald Fitzgerald desde la infancia, y también le había gustado desde entonces. Con el tiempo, la niña se había convertido en toda una mujer, y su picardía y vitalidad habían ejercido un nuevo atractivo sobre él, de manera que en ocasiones llegaba incluso a sorprenderse mirándola embobado en la iglesia, con la boca reseca y la respiración agitada. Él había tenido sus dudas respecto a hacer algo más que limitarse a observarla, pues la muchacha era tres años menor que él, pero ella no había mostrado semejantes reservas. Se habían besado en el camposanto de Kingsbridge, tras el voluminoso montículo que formaba la tumba del prior Philip, el monje encargado de la construcción de la catedral, cuatro siglos antes. No había habido nada de infantil en aquel largo y apasionado beso; luego, ella se había reído y había echado a correr.
Aunque lo besó otra vez al día siguiente, y la noche antes de su partida hacia Francia, ambos se habían confesado que se amaban.
Las primeras semanas se habían intercambiado cartas de amor.

No habían dicho nada a sus padres acerca de sus sentimientos —les parecía demasiado pronto—, de modo que no podían escribirse abiertamente, pero Ned había confiado su secreto a su hermano mayor, Barney, quien se convirtió en el intermediario de ambos. Luego Barney se había marchado de Kingsbridge para ir a Sevilla. Margery también tenía un hermano mayor, Rollo, pero no confiaba en él del modo en que Ned confiaba en Barney, así que la correspondencia entre ellos cesó.
La falta de comunicación no hizo mella en los sentimientos de Ned; era consciente de lo que solía decirse sobre los primeros amoríos, y se cuestionaba a sí mismo de forma constante, esperando que lo que sentía por Margery cambiase en cualquier momento; sin embargo, nada cambió. Tras unas pocas semanas en Calais, su prima Thérèse le dejó bien claro que se había quedado prendada de él y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrárselo, pero Ned no se sintió en absoluto tentado. Eso le produjo cierta sorpresa, pues hasta entonces nunca había dejado pasar la oportunidad de besar a una muchacha hermosa de pechos generosos.
Sin embargo, en ese momento sentía una desazón de índole distinta.
Tras rechazar a Thérèse, estaba seguro de que sus sentimientos por Margery no iban a cambiar en todo el tiempo que permaneciese lejos de su hogar, pero en ese instante se preguntó qué sucedería cuando la viera. ¿Resultaría Margery en persona tan arrebatadora como había permanecido en sus recuerdos? ¿Superaría su amor la prueba del reencuentro?
¿Y Margery? Un año era mucho tiempo para una muchacha de catorce años, quince ya, por supuesto, pero aun así. Tal vez sus sentimientos habían ido perdiendo fuerza una vez que cesó la correspondencia epistolar. Tal vez había besado a otro tras la tumba del prior Philip. Ned se llevaría una enorme decepción si ahora él le resultaba indiferente. Y aunque ella aún lo amase, ¿estaría el verdadero Ned a la altura de sus dorados recuerdos?
La ventisca amainó de nuevo, y Ned vio cómo la barcaza atravesaba los barrios de la periferia al oeste de Kingsbridge. A ambas orillas se hallaban los talleres de las industrias que hacían uso de grandes cantidades de agua para su funcionamiento: la curtiduría y el tintado de telas, la fabricación de papel y el despiece de la carne en el matadero.
Puesto que muchas veces dichos procesos podían despedir olores terriblemente pestilentes, era en la parte occidental de la ciudad donde el precio de la vivienda era más barato.
Al frente, la isla de los Leprosos apareció ante los ojos de Ned. El nombre había quedado anticuado, pues hacía siglos que allí no había ningún leproso. En el extremo más próximo de la isla se hallaba el hospital de Caris, erigido por la monja que había salvado a la ciudad durante la peste negra. A medida que la embarcación se acercaba a la costa, Ned pudo ver, más allá del hospital, los elegantes arcos gemelos del puente de Merthin, que conectaba la isla con tierra firme al norte y al sur. La historia de amor entre Caris y Merthin formaba parte de la leyenda local, una historia que se transmitía de generación en generación en torno a la lumbre del hogar en invierno.
La nave se detuvo en un amarradero en el muelle, atestado de gente.

A primera vista, la ciudad apenas había cambiado en un año; los lugares como Kingsbridge cambiaban muy muy despacio, supuso Ned: catedrales, puentes y hospitales estaban hechos para perdurar por los siglos de los siglos.
Llevaba una bolsa colgada del hombro, y en ese momento el capitán de la barcaza le entregó su otro equipaje, un pequeño baúl de madera con algo de ropa, un par de pistolas y algunos libros. Ned levantó el baúl, se despidió y bajó al muelle.
Se dirigió hacia el enorme edificio de piedra junto al agua que hacía las veces de almacén y que era la sede del negocio familiar, pero cuando solo había avanzado unos pocos pasos, oyó una voz familiar a su espalda.
—Vaya, vaya, vaya… Pero si es nuestro Ned. ¡Bienvenido a casa!
La mujer que hablaba era Janet Fife, el ama de llaves de su madre.
Ned sonrió de oreja a oreja, contento de verla.
—Justo estaba comprando pescado para la cena de tu madre —dijo.
Janet era tan delgada que estaba hecha un palo, pero le encantaba dar de comer a los demás—. Tú también deberías comer un poco. —Lo examinó de arriba abajo—. Has cambiado —dijo—. Tienes la cara más flaca, pero ahora eres más ancho de espaldas. ¿Te ha alimentado bien tu tía Blanche?
—Sí, pero el tío Dick me tenía todo el día picando piedra.
—Pues eso no es trabajo para un joven con estudios.
—No, si a mí no me importaba…
Janet alzó la voz:
—¡Malcolm, Malcolm! ¡Mira quién está aquí!
Malcolm era el marido de Janet y el mozo de cuadra de la familia Willard. Llegó renqueando desde el otro lado del muelle: un caballo le había dado una coz algunos años antes, cuando era un muchacho joven e inexperto. Estrechó la mano de Ned con calidez.
—Ha muerto Bellotas —le dijo.
—Era el caballo favorito de mi hermano —repuso Ned.
Disimuló una sonrisa: era muy propio de Malcolm dar noticias sobre los animales antes que informar sobre lo acontecido a los seres humanos.
—¿Mi madre está bien?
—Sí, la señora está muy bien, gracias a Dios —contestó Malcolm—.
Y lo mismo tu hermano, por lo último que supimos…, aunque eso de escribir cartas no se le da muy bien, y la correspondencia tarda un mes o dos en llegar desde España. Deja que te ayude con el equipaje, joven Ned.
Ned no quería ir directamente a casa, sino que tenía otros planes.
—¿Serías tan amable de llevar mi baúl a la casa? —le pidió a Malcolm.
En un arranque impulsivo, se inventó una excusa—: Di a los míos que voy a entrar en la catedral un momento a dar gracias por que la travesía haya transcurrido sin incidencias, y que luego iré hacia allá.
—Muy bien.
Malcolm se alejó cojeando y Ned siguió andando más despacio, disfrutando de la imagen familiar de los edificios que le habían acompañado durante toda su infancia. La nieve todavía seguía cayendo, aunque de forma menos copiosa. Los tejados estaban todos blancos, pero en las calles había un trajín incesante de gente y carros, y bajo las pisadas y las ruedas solo había restos de nieve sucia.
Ned pasó junto a la famosa taberna White Horse, escena de las habituales trifulcas de los sábados por la noche, y caminó cuesta arriba por la calle mayor en dirección a la plaza de la catedral. Dejó atrás el palacio episcopal y se detuvo unos minutos frente a la puerta de la Escuela de Gramática, mirándola con expresión de nostalgia. A través de sus ventanas estrechas y apuntadas, vio algunos anaqueles de libros iluminados por las lumbreras. Allí había aprendido a leer y a contar, a saber distinguir entre cuándo plantar cara y pelear y cuándo salir huyendo, y a soportar los azotes que le propinaban con una vara hecha de ramas sin que le cayera una sola lágrima.
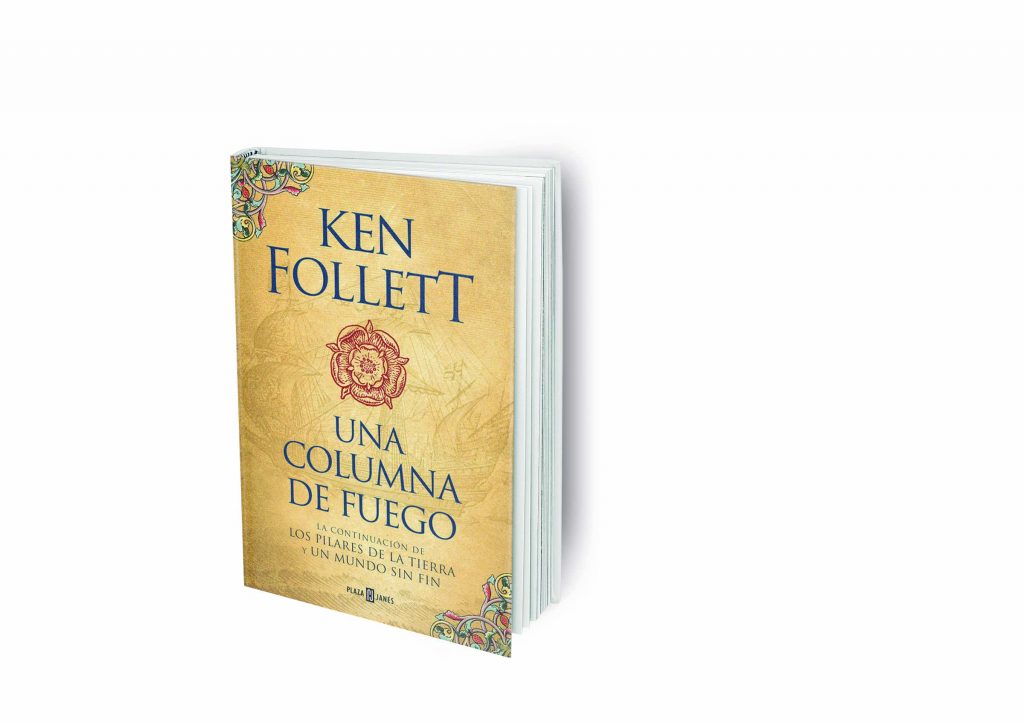 Una columna de fuego, Ken Follett, Plaza & Janés y Rosa dels Vents (catalán) sale a la venta el próximo 12 de septiembre. 24,90 PVP, disponible en Ebook y Audiolibro.
Una columna de fuego, Ken Follett, Plaza & Janés y Rosa dels Vents (catalán) sale a la venta el próximo 12 de septiembre. 24,90 PVP, disponible en Ebook y Audiolibro.

















