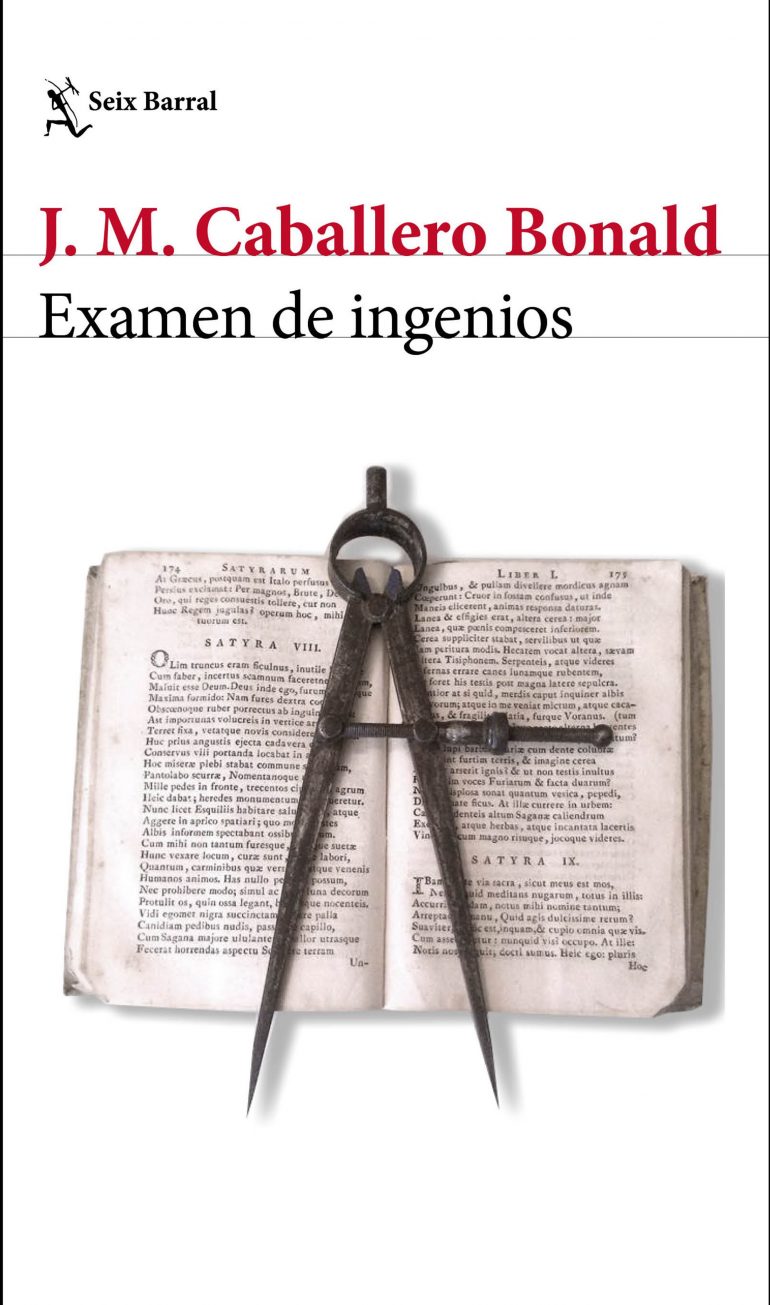Examen de ingenios, José Manuel Caballero Donald, Seix Barral, 19 euros
José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926), pese a su aire de poeta desvalido, o tal vez por ello, ha acumulado casi todos los premios de la república de las letras a que podía aspirar: Premio Cervantes, Premio Nacional de la Crítica ─en tres ocasiones, tres─, Premio Biblioteca Breve, Premio Andalucía de las Letras, Premio Ateneo de Sevilla, Premio Andalucía de las Letras, Premio Plaza Janés, Premio Reina Sofía, Premio Nacional de las Letras, Premio García Lorca y Premio Nacional de Poesía.
Pero acaso la mayor hazaña en el mundo literario de este nonagenario con aire de no haber roto nunca ningún plato, sea la de haberse beneficiado ─en el sentido bíblico, claro─ nada menos que a Charo Conde, en tiempos, ay, la santa esposa nacional de Camilo José Cela, prototipo del macho ibérico. La cosa ocurrió cuando el poeta lírico era secretario de la revista Papeles de Son Armadans, y trabajaba, por tanto, a las órdenes del futuro Premio Nobel. O sea, para seguir con los textos sagrados, que asumió la contrafigura del casto José y tuvo que sufrir las iras, más que comprensibles, del Putifar de turno, que lo puso en la calle, pues ya es sabido que a nadie le complace que un sujeto al que además de abonarle un sueldo se le echa de comer ─y de beber─ lo corone a uno como cornudo en su propia casa, y en el caso de Caballero Bonald, Pepe para los amigos, quién sabe, horror, si en la propia cama matrimonial de Charo y Camilo. Por muy descendiente que se sea, por parte materna, del vizconde de Bonald, filósofo tradicionalista francés, tal como se nos explica en la solapa del libro, esas cosas no suelen perdonarse.
Todo esto nos lo cuenta él mismo ─a moro muerto, gran lanzada─ en la semblanza, más que sangrante, que le dedica a Cela en el libro que reseñamos: El hecho de que se hiciera pública de mala manera mi relación con su mujer motivó obviamente mi abandono de Papeles y, muy poco después, mi ausencia de Palma. Hizo bien el poeta lírico en poner tierra por medio, pues ya es sabido que don Camilo era muy suyo, y consideraba que lo que a él le estaba permitido no debía consentirse a los demás si era a costa suya.
Examen de ingenios reúne un centenar de retratos literarios de escritores y artistas, españoles e hispanoamericanos, que abarca desde la momia de Azorín hasta Francisco Umbral. Con casi todos ─la mayoría difuntos─, Pepe Caballero se muestra inmisericorde, con una contumaz obsesión por las elecciones sexuales de algunos de ellos. Así, deja constancia de los vagos modales de homosexual de Juan Gil Albert; de que Jaime Salinas vivió su homosexualidad de una forma discreta y retraída; de que Jaime Gil de Biedma enfermó de sida; de que Jesús Aguirre manifestó su homosexualidad en la etapa final de su existencia; de que Francisco Nieva se había casado con mujer francesa y luego casó con hombre madrileño; de que Gloria Fuertes era pareja fiel de una de las directoras del Bryn Mawr College; de que Luis Feria estaba provisto de muy varios refinamientos y complejidades, veladamente amujerado. Y de Fernando Quiñones afirma que, tras su primer encuentro en Cádiz, siendo los dos muy jóvenes, estuvieron muy unidos en la salud y la enfermedad, lo que cada uno puede interpretar como mejor le plazca.
Pero con lo que el poeta lírico parece obsesionado es con las prácticas etílicas de sus compañeros de gremio: Francisco Ayala sólo tomaba para cenar dos whiskies y una manzana; con Dámaso Alonso el autor compartió alguna improvisada peripecia etílica; con Álvaro Cunqueiro se bebió una botella de Albariño; con Nicolás Guillén tomaba mojitos en la Bodeguita del Medio; a Luis Rosales, el tabaco, el coñac, el café le servían de soporte; Juan Carlos Onetti había sustituido el whisky por el vino tinto, y tanto él como Juan Rulfo bebían con la misma edificante persistencia; Josep Pla trataba de enmascarar algún excedente etílico que había viajado con él desde Palafrugell; la voz de Leopoldo Panero era pastosa y grave y remitía a una mezcla de whisky y mantecada de Astorga, y su conducta dependía del grado de intensidad de sus prácticas de dipsómano, y en alguna ocasión hizo gala de ostentosas trazas de beodo, pues era un poeta reaccionario y alcohólico; Gabriel Celaya se caracterizaba por los siempre pródigos trasiegos etílicos; Juan Rulfo, ya citado, era un bebedor sin tapujos; de José Hierro explica que en los cafés encontraba algún sigiloso suministro etílico; de Alfonso Costafreda nos relata su consumo etílico; de José Agustín Goytisolo, que formaba parte de un grupo de amigos que habían aportado a la literatura española una nueva manera de vivir y de beber; de Ángel González, que era rubicundo y bebedor; de Carlos Barral, que era asiduo a bares nocturnos, y proclive a demasías etílicas, y propenso a hábitos etílicos; que a Adolfo Marsillach le gustaba pedir buenos vinos en las comidas; que con Juan García Hortelano compartió muchas experiencias etílicas, como las compartió ─andanzas etílicas, las llama─ con Claudio Rodríguez, de quien refiere sus demasías etílicas; del ya mencionado más arriba Jaime Gil, explica que una noche anduvieron todo el rato bebiendo en tugurios que el poeta parecía elegir precisamente por su sordidez; de Francisco Rabal, que tal vez, en alguna ocasión, se había excedido en sus dosis etílicas vespertinas; de Guillermo Cabrera Infante, que coincidió con él durante los colofones etílicos de alguna cena; y al hablar de las reuniones con Rosa Regàs menciona, cómo no, los excesos etílicos. Y de Alfredo Bryce Echenique y Pepe Esteban, menciona pactos etílicos y expediciones al fondo de la noche.
Es casi seguro que el término etílico es el más utilizado a lo largo de estas páginas, que, en general, no dejan títere con cabeza, y que en algún caso se ensañan incluso con los familiares más próximos de los personajes reseñados. Así, de Ramón Eugenio de Goicoechea, primer marido de Ana María Matute, el autor afirma que era sin duda un personaje estrafalario y desconcertante, una suerte de cantamañanas con una lunática inclinación a bordear la delincuencia y a vivir en peligro, siempre oscilando entre las majaderías librescas y un malditismo de andar por casa. Daba la impresión de que sus actitudes obedecían al deseo de ir acumulando datos extravagantes para hacer más vistosa su biografía. Claro está que Goicoechea, de vivir, podría alegar en su defensa que se había casado con un genio, y que los genios son imprevisibles. Según el autor, la Matute, en más de una ocasión incurrió en una palmaria prueba de alteración psíquica: redactó y se envió a sí misma un anónimo en que se describían las irregularidades de Goicoechea y su condición de infiel y de truhán. Cuando Ana María recibía esos fingidos anónimos, rasgaba pausadamente el sobre, leía la misiva con lágrimas en los ojos y se retiraba a toda prisa a su habitación para ocultar el infortunio.
Uno de los pocos que se salva de la quema, es Alfonso Guerra, tal vez porque Caballero Bonald, Pepe para los amigos, como ya se ha dicho, no se ha enterado todavía de que hace años que tuvo que dimitir como Vicepresidente del Gobierno, forzado por Felipe González, al verse envuelto en un caso de corrupción bastante cutre protagonizado por su hemano Juan. Cosas de la vida.
En cualquier caso, más que Examen de ingenios, la obra debería titularse, tal vez, Todos para septiembre –o casi todos-.
El libro se completa con un absurdo índice onomástico referido, sólo, a los personajes a los que el autor ha sometido a examen, que casi todos suspenden.
Martí Marín